II
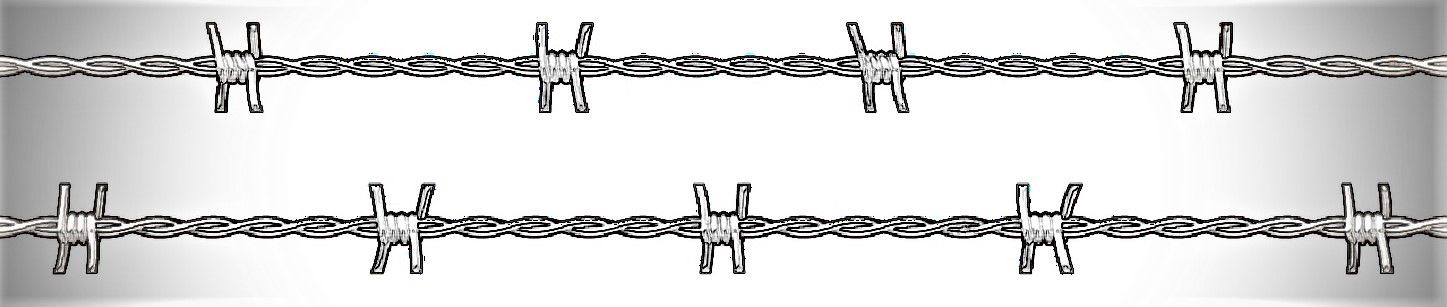
Sabed que las semanas después de que Cachocarne y yo regresáramos de la isla de Fonsulfuro no me resultaron fáciles, no.
No en vano y como sabéis había acabado aquel mal suceso con la desaparición de Meda, la korsira del Peñón que pareciera muy bien como el vivo retrato de mi añorada Briseida. A buen seguro habían tenido parte en ello los infames Buscadores del Signo Amarillo, estábamos convencidos. Habían debido llevarla contra su voluntad a La Pared, el ominoso y desconocido bastión de aquellos vándalos, pero poco o nada podía hacer yo en ese momento por ella; ¡al cabo nadie sabía dónde se encontraba tal fortaleza, y pocos se contaban entre los que regresaban de tan terrible lugar! Es por ello que mi mal humor resultaba en esos días muy probado, mi amigo, y mis nuevos compadres, Miri y su hermano Cachocarne, se cuidaban muy mucho de dejarme en paz. ¡Hasta la deslenguada Miri no me entraba al trapo, y baste!
Pero con todo había que ganarse el pan, ya lo sabéis, y no mantenía yo gana alguna de resultar un mal fardo para nadie, eso ya os lo he dicho, y por eso y a pesar de mi desgana de todas formas salía a menudo con Miri a recorrer el vojo para ayudarla con sus portes.
No siempre resultaba esto grato para la muchacha. Ya os la he descrito en otras ocasiones, pero juzgo ahora que ella consentía en que la acompañase en aquellos lúgubres días más a menudo de lo apetecible por tratar de airear la ponzoña que me invadía. ¡Ah, mi Miri! Yo, es verdad, mantenía una secreta esperanza en nuestras nuevas carreras por el vojo, y era esta y no otra que el tratar de conseguir alguna pista del desconocido paradero de La Pared. Y de Meda, por tanto.
Así pues, salíamos mucho. Y pasábamos largos días en la carretera corriendo de un lugar a otro, cerrando tratos o llevando recados, o arrastrando dudosas cargas entre los korsiras que quedaban por el este, durmiendo más mal que bien y de día sobre caminos polvorientos o en infectos drinkejos que encontrábamos en los dispersos pueblos de la región.
Yo viajaba a su espalda en la motoreta, como el mal fardo que era, y cuando regresábamos al taller de Cachocarne aquel malhadado armatoste suyo acababa más seco que un marinero con las tascas del puerto cerradas a cal y canto. Miri la cebaba con el buen benzino de su hermano, ya os referí como se las apañaba para fabricarlo el maldito gordinflón, y luego salíamos de nuevo al vojo al día siguiente, una y otra vez.
Bien, al término de uno de esos portes, pocas semanas después de lo de Fonsulfuro, comenzó la más famosa de nuestras carreras. La más endiablada, tenedlo por seguro. Habíamos porteado el encargo de una viuda retuerta desde el desharrapado pueblo en que malvivía hasta el vetusto urbo de Pintas. Tal vez os suene este último lugar, ya os hablé de él. Bueno, aquella vieja doña se encontraba en luto reciente, os digo, y parecía aquel pequeño fardo que nos encomendó llevarle a su ahijada el cumplimiento de una escueta herencia, pero quién sabe y a quién le importaba un carajo...
El caso es que cerca del pueblo de Pintas, si recordáis, mantenía su choza encima de un promontorio que dominaba el urbo el buen Tiñas. Espero que le recordéis bien; un viejo galeno escuálido y mal hablado, al que salvé de que se lo llevasen unos bandidos a La Pared, a Dios gracias. Ocurrió apenas hallé cuerpo en la tierra de Levantia, tras lo de mi primera muerte en Thule, pero baste, que no diré más de ello.
Bueno, habíamos terminado y con buen fin Miri y yo aquel encargo, y habíamos cobrado y bien el porte de la ahijada, así que tras echar un mal trago de brando al coleto en la fonda de Sentinas, en tal ciudad de Pintas, esto le dije a mi pequeña Miri mientras nos subíamos a su motoreta. Era pasado el mediodía, y ya apretaba mucho el sol, y le dije:
—Niña, nota que llevamos muchos días en el camino y que andamos cansados. Anda, ¿no quedaba cerca de aquí la casa del Tiñas, por ventura? Vamos a saludarle, que ando con gana, y de paso le compraremos más medicinas de esas que llevas en el zurrón. ¡Seguro que anda el viejo más flaco que el perro de un ciego, le hará bien engordar un poco su bolsa!
Miri rio. Sopesó por un instante mis palabras y mientras ponía en marcha aquel cacharro suyo me contestó:
—Vale, vamos a hacerle una visita, Pálido —dijo tal vez con fingido buen humor, ya sabéis; me consentía demasiado, aquellos días—. Sí, tal vez haga demasiado tiempo que ese maljuna no ve un kuglo y que lleve semanas changando chuscos duros mojados en la leche de su burra.
—¿Acaso podría masticar otra cosa el muy bellaco, de tan mellado que está? —le contesté de inesperado buen humor, lo confieso.
Reímos de buena gana y por primera vez en muchos días, ya os cuento, y es que llevábamos buen ánimo por el brando y la bolsa de repente repleta, y por eso me subí detrás suya en la motoreta, con un salto. Comenzaba yo a habituarme a aquel armatoste de mil demonios...
Así pues, decidimos subir a la casa del buen Tiñas para gastar con él algo de nuestra ganancia. Necesitábamos en verdad algo de «antisunon», y de «matabios», como decía Miri. Eran estas medicinas sin las cuales un arriero no podría aguantar mucho por el vojo, y eso era verdad. No, no había vuelto yo a ver al Tiñas tras nuestro primer y celebrado encuentro, y a la sazón la esperanza de agradecerle de nuevo toda su buena ayuda durante mis primeros días en Levantia me elevó aún más el ánimo. No en vano yo había prosperado, y había ganado buenos aliados, por mi fe, y lucía ahora mejores harapos que aquellos con los que él tapara mis vergüenzas, y lucía algo más de manteca en mis magras carnes; ¡hasta mantenía ahora buena espada y buena mazurca al cinto también! Y todo ello se lo debía yo al muy canalla del Tiñas, pues habíamos trabado buena amistad en aquellos primeros días, y ardía yo en deseos como os digo de estrecharle otra vez la mano.
Pero en fin, he aquí que encaramos en la motoreta la subida de aquel monte requemado sobre el cual mantenía el Tiñas su chamizo. Era poco después de la hora del almuerzo, cuando Pintas comenzaba con su pesarosa siesta diaria. Caía el sol a plomo sobre nuestros turbanos, y entonces noté que Miri trababa atención en la arenosa cuesta por la que ascendíamos. Creo que dijo algo incluso, pero no pude entender nada con el ronroneo de la motoreta, y al cabo ya habíamos coronado la pendiente y nada más lo hicimos ya comprendimos que, en efecto, algo marchaba terriblemente mal.
Pero no: algo no, por mi fe. Todo.
Pues digo que en según salvamos la pendiente descubrimos la choza de madera del Tiñas, sí, pero advertimos con ligereza que la puerta del chamizo había sido arrancada a golpes de sus goznes, y que un cadáver se hallaba tirado frente a la entrada.
No, no temáis; no se trataba de nuestro viejo compadre. Se trataba de la burra del viejo. ¡La habían degollado y sacado sus partes menos magras, a la pobre! Miri echó la mano al punto a su mazurca y detuvo la motoreta junto a la casa. ¿Y yo? Yo desmonté de un salto, presto, y ya me llevaba una mano a la guarda de la espada mientras con la otra sostenía mi propio trabuco.
—Atento, Pálido —susurró Miri—. Krímulos. Cada uno por un lado del barako, y sin perder de vista las ventanas. Vamos, veamos si el Tiñas sigue en pie.
Así hicimos, claro.
Rodeamos la casa con un cuidado de mil demonios, pero ni un alma vimos. Tampoco escuchamos nada, aparte del chirrido de las chicharras. Nada, ni dentro ni fuera del chamizo, y al cabo nos reencontramos Miri y yo en la parte trasera de la chabola, junto a aquel huertecillo reseco que el Tiñas mantenía allí detrás: miré y habían arrancado de mala forma las pocas patatas que aquella pobre tierra brindara al viejo para su sustento.
Hice una seña a Miri y regresamos los dos por uno de los costados de la casa, hasta la puerta principal. Ya allí de nuevo puse yo un pie en el desvencijado soportal de la cabaña y atisbé el interior. Estaba oscuro. Miri se encontraba justo detrás de mí. Bueno, pues nada se escuchaba tampoco, allí dentro; tan solo el revolotear de las moscas.
—¡Eh, Tiñas! —me aventuré a decir en voz alta—. ¿Andáis ahí dentro? ¿Os encontráis bien? Soy yo, Ruy Ramírez, el Pálido. Miri está conmigo, aquí, y dos amigos más —mentí, por si otros oídos andasen atentos—. ¡Vamos a entrar y vamos bien armados, con que no nos dispares, viejo! ¿Me oyes? —dije, pero nada. Así que me volví a Miri—. Bien, allá vamos —susurré, y desenvainé y la hice una seña. Entré, y Miri me siguió.
Allí dentro no había nadie.
Miri corrió de un lado a otro dentro de la choza, perdido ya el cuidado. Buscaba al viejo, claro.
—¡No está! ¡Buscadores, otra vez! —exclamó, furiosa.
Yo guardé el acero y me adelanté, con una sensación de ahogo en el pecho. ¡No podía ser, no otra vez!
—¿Cómo lo sabes, niña? —le dije—. ¿Cómo sabes que han sido Buscadores del Signo Amarillo? Pueden haber estado aquí simples krímulos del vojo que han venido a robar la carne de su burra, las papas y las medicinas del viejo...
—¿Simples krímulos? —respondió entonces de mal humor, y me encaró—. ¿Y dónde está el cadáver del Tiñas entonces? ¡Aquí y allí hay sangre, mira! Aquí dentro ha habido bumpas, es cierto, pero si hubieran venido a robarle simplemente tendríamos aquí tirado al Tiñas, tan tieso como una estaca y comido por los vermos...
Entonces mi vista por fin se acostumbró a la escasa luz del cuarto.
—Dices bien —admití a regañadientes—. Pues mira, esta sangre no está seca aún —le dije, y me arrodillé junto a un pequeño goterón que descubrí en el suelo junto al hogar de la cabaña, y pasé el dedo por él. Me volví y le mostré a Miri la punta de mi dedo; se había teñido de carmesí.
Miri pareció sorprenderse mucho ante ello y pasó al punto por mi lado, a la carrera. Salió de nuevo fuera.
—¡No pueden andar muy lejos todavía! ¡Ven, Pálido! —exclamó.
La seguí, y desde el soportal de la chabola vi cómo se arrodillaba aquí y allá, comprobando algunas marcas en el terreno polvoriento del exterior.
—¡Qué estulta he sido! ¡Qué padma! —exclamaba—. ¡Fue lo primero que debí comprobar tras ver las marcas de la cuesta, cuando subíamos! ¡Mira, Pálido! —me gritó—. ¡Marcas de ruedas! ¡Motoretas! ¡Tres! —Se incorporó y señaló el camino por el que habíamos venido—. ¡Vienen de la cuesta! Esas son las nuestras, pero estas otras se pararon aquí, ¡y aquí! —dijo, y corrió hasta tales puntos como para cerciorarse de lo que declamaba. Luego se volvió de nuevo, absorta; las chicharras atronaban nuestros oídos con sus chirridos—. Pero dan la vuelta... —añadió, como para sí misma—. Se marcharon poco después. ¡Se ve muy claro! —exclamó de pronto—. ¡Fika! ¿Cómo no me di cuenta? —repitió, y pateó el suelo.
Yo bajé entonces los peldaños del soportal. Iba atento también a cualquier otro tipo de rastros, y lo vi claro al instante: confundidas entre nuestras propias pisadas advertí ahora las de otros tres hombres llegar hasta la entrada del chamizo del Tiñas. Pisadas grandes; buenas botas, recias, pero uno de ellos debía ser un verdadero gigante.
Seguí tal rastro bajo el peso sofocante del sol y luego, al cabo, vi que regresaban aquellas pisadas desde la casa flanqueando a cada lado otras huellas, más livianas, que parecían arrastrarse más que caminar. Llegaban hasta las otras marcas de las motoretas que había descubierto Miri: se trataba de las pisadas de un viejo. Y había más sangre húmeda allí.
Señalé a Miri todo aquello y no hubo que decir más.
—Se lo han llevado. Se han llevado al Tiñas —dijo ella.
—Sí. Se lo han llevado a La Pared —contesté yo, y Miri asintió y me observó con mal gesto—. Y le han dado una buena paliza antes de eso. Yo...
Miri me atajó.
—Alto, no me gusta esa mirada, Pálido...
—¡Le han partido los piños, Miri! ¿No lo ves? ¡Recuerda la cabaña! —grité, fuera de mí—. ¡Otro más que se llevan!
—¡Ya lo sé, Pálido! —me chilló ella entonces—. ¡Es solo un maljuna, debe andar medio mortigado!
Apreté los dientes de pura rabia. Me acerqué a Miri, puse la mano en su hombro y esto la respondí:
—Hideputas... Todo aquel que aprecio parece destinado a acabar en ese asqueroso lugar, en La Pared. ¡Que el diablo me lleve, Miri! —exclamé entonces, otra vez fuera de mí—. ¡Pero el rastro es reciente! —dije, y me volví y puse la vista en nuestra motoreta—. ¿Te ves capaz de alcanzarlos?
Miri sonrió, y resultaba esta una sonrisa muy distinta a aquella otra que me dedicó cuando la dije lo de subir a saludar al Tiñas. ¡Era esta la sonrisa de un tiburón, maldita fuera!
—Vamos a darle mortiga a esos cabrones. Tú y yo, Pálido... ¡No se me van a escapar!
—¡Pues monta ya, y alcancemos a esos hideputas, por tu fe! —exclamé señalando su condenada motoreta—. ¡Tiñas no va a acabar en La Pared como Meda! ¡No mientras este español respire, por mi honor!
¡Y no hubo más que decir, Reiji! Miri montó de un salto y al punto yo la imité, y al poco ya volábamos los dos en la motoreta colina abajo, dejando atrás la casa del Tiñas: ¡seguíamos ahora claras marcas de motoreta en el polvo del camino, y vimos que nos llevaban directamente hasta el vojo del este, que serpenteaba al pie de la colina!
Miri espoleó aún más la motoreta, y yo mantenía a Tasogare presta en la mano: comenzábamos justa e incierta carrera, y era a muerte. ¡Pues que así fuese entonces, y que el diablo nos llevase a todos!
No hizo falta ni detener la motoreta para asegurar el rumbo que habían tomado los Buscadores, al llegar hasta el vojo: por las marcas dejadas en el camino, justo antes de tomar la carretera, ya vimos que se habían dirigido al este dando la espalda al urbo de Pintas: en tal dirección, a tres días de paso tranquilo, quedaba el obrador de Cachocarne, nuestro refugio. ¡Maldita fuera nuestra suerte! ¡Por poco no habíamos coincidido con ellos en la subida!
Pero digo que el camino a casa de Cachocarne quedaba a tres días, al paso. Bien, nosotros viajábamos tan rápido como le resultaba posible a la motoreta de Miri, hasta el punto de que aquel cachivache pareciera a punto de desmontarse. ¡Pobre de mí! ¡De haber estado en mis cabales me habría desmayado del miedo! Dejábamos atrás y como una exhalación lomas y peñas encarnadas, y volábamos por llanuras y secarrales. Incluso Miri tumbaba —lo juro— la misma motoreta en las escasas revueltas del camino, y yo iba detrás, sujeto con una sola mano a su cintura. ¡Sí, tan rápido íbamos, y maldita fuera si me importaba un carajo!
No, yo no separaba la vista de la carretera, a mi frente. Sobre el hombro de Miri iba concentrado en descubrir el menor indicio de los bandidos por si les daba por aparecer en la lejanía. Mientras, el sol descendía ya poco a poco, pero nosotros corríamos con el diablo metido en el pecho, ciegos de determinación. Yo mantenía los dedos de mi mano blancos, de tan fuerte que sujetaba la empuñadura de mi espada... ¡Y al cabo sí divisamos algo, sí!
Alguien venía de frente, por la carretera. Miri refrenó la motoreta y yo quedé muy atento; al cabo comprobamos que se trataba de un carro lo que venía de frente, tirado por dos mulas. Un solo arriero venía en él, y cuando nos vio aparecer vimos que echaba mano al hierro que guardaba en el pescante.
Miri detuvo nuestra montura a su altura, pues, y plantó el pie en el requemado asfalto del vojo cuando quedamos parados junto al hombre.
—¡Tunes! —le saludó la muchacha, en la jerga propia de los arrieros del vojo.
Al punto el del carro perdió el cuidado y soltó el hierro; había reconocido por tal saludo a una compadre del gremio. Así que respondió el hombre de la misma forma.
—Tunes, beleta.
—Tres busco —le dijo Miri, sin ambajes—. En motoretas. Alportan un maljuna mayor que este, a la chepa.
—Pues bien vas —le contestó el hombre—. Sí, pasaron por mi lado no hará ni media cuarta —dijo echando la vista al cielo—. ¡Digno Redentor! ¡Parecían krímulos pero de los de muy mala petaca, vira! Por poco me muero del susto pero ni me miraron. Iban por suerte a lo suyo, con prisa, o sería hombre mortigado. —Entonces nos echó un buen ojo a los dos, y sobre todo a Miri—. Oye, pero tú eres Miri, ¿no? La del vojo del este...
Pero ni hubo tal con que esperar respuesta: Miri apretó el puño y la motoreta salió tan encabritada que por poco no cruzó por los cielos como el arcángel San Miguel. ¡Volábamos de nuevo, encegados, de tal forma que ni supimos cuánto tiempo pasamos de esta guisa! ¡No cesaba, no aflojaba Miri! Solo cuando transcurrió lo que hubo de ser una cuarta vimos que la luz del día ya menguaba por completo, y Miri sujetó el paso, y entonces enfilamos una pendiente de la carretera que nos impedía la vista, y al poco el empedrado del camino empezó a mostrar más y más calvas, hasta casi tornarse en una mera cañada, y al cabo coronamos aquella elevación del terreno y ya desde allí arriba Miri detuvo de pronto la motoreta con un infernal chirrido, y echó pie al estribo.
Aquel paraje, aquella escena, me resultaba familiar... Y creo que a Miri también, por eso paró la marcha. Se deshizo del turbano.
Se quedó pues Miri mirando abajo, a la lejanía del otro lado de la cuesta, en silencio. En verdad creo ahora que Miri hacía ya buen rato que sabía a adónde estábamos llegando. Yo no, por mi fe; empezaba ahora a darme cuenta...
Pues en efecto, bajo nosotros, a los pies de aquella malhadada colina descubrimos un pequeño poblado adornado de tenues luces en el naciente crepúsculo. Miré a un lado, y al otro, y descubrí aquellos dos o tres conocidos senderos de tierra que iban a morir también a aquel urbo de mala muerte de allá abajo, desde otras partes del yermo; y entre ellos reconocí aquel de ellos que parecía provenir de unas colinas repeladas a buena distancia de allí...
—Esto es... —musité entonces, comprendiendo, y Miri me salió al paso.
—Sí. Esto es Bocaverno. Bienvenido de nuevo.
Guardamos silencio.
¡Bocaverno! ¡Bien recordábamos nuestra última visita a aquel poblacho viciado y sectario, muy poco después de conocernos Miri y yo! Y entonces mi vista voló por el páramo pelado, en dirección a esas referidas colinas desnudas que quedaban a un buen trecho de la ciudad, y recordé aquel horror lascivo, flotante y carmesí, a aquel monstruo en su cubil poblado de huesos y de ponzoña...
«¡Hordo Legio Paki!», gritaba la muchedumbre de Bocaverno en aquellos días. Y Daj, a todo esto, dormitaba en su cubil esperando la ofrenda...
—Vamos, Pálido —me dijo a tal punto Miri, sacándome de mis ensoñaciones—. Apenas me queda benzino y eso que cargué el depósito hasta las tabas en Pintas. Ellos deben estar igual, o peor; apuesto a que están ahí abajo, en el drinkejo del urbo. Vamos —repitió, y dejó caer la motoreta por la pendiente.
Mis dedos lucían ya casi amoratados...
Nadie nos recibió esta vez en Bocaverno cuando enfilamos la avenida principal. Sí, ya casi quedaba la noche cerrada, es verdad, pero descubrimos varios ojos inquietos espiándonos desde detrás de las cortinillas de las chabolas. Dentro de ellas se adivinaba la luz de las velas de sebo.
Pero la mayor luz provenía del establecimiento principal del urbo, el que se hallaba ahora al frente, en la avenida, aunque aún un tanto alejado. Resultaba ser este el malhadado drinkejo en el que hiciéramos noche aquella vez, justo antes de que todo el pueblo se nos echara encima con malas intenciones a la salida del sol.
Nos bajamos de la moroteta y la empujamos por la avenida. No queríamos advertir a más lugareños de nuestra llegada, y por fin llegamos ante las puertas del drinkejo. Dentro se escuchaba gran bullicio, y se habían prendido muchas luces. Dios, qué maldita noche se nos presentaba...
Tomé aire. De dentro del local nos llegó un sonido extraño, como de música de cuerda sacada a empellones, muy mal afinada. A mí me pareció como si dentro del tugurio estuvieran tocando una suerte de clavicordio, Reiji, que el diablo me lleve. Cantaban además los borrachos del lugar una canción, al compás del instrumento. No entendí mucho de lo que decían, no, pero reconocí que cantaban en el idioma de Chaucer. Pareciera una canción dedicada al Reino de Israel, creed lo que os digo, o a uno de sus súbditos, o incluso al mismísimo Judas. No, no entendí bien, y de pronto empezaron todos allí dentro a entonar un coro vocal tras el verso, muy simple pero muy pegadizo, y era este apenas la misma sílaba coreada una y otra vez al ritmo del estribillo; muchos siglos después, en otro Tránsito, leí no recuerdo dónde que la misma canción cantaban en otro sucio drinkejo, justo antes de que el de Gilead encontrara el rastro vivo de aquel a quien iba dando caza... ¡Qué extraña casualidad!
Bueno, pues empezaba a hacer frío ya en la avenida, aunque eso duraría bien poco. Miri plantó la motoreta a las puertas y comprobé que la muchacha había acertado en su pronóstico: dejó su cacharro junto a otras dos motoretas, viejas y desvencijadas como carretas de feria. En ambas vimos dibujadas con trazos gruesos y burdos las retorcidas líneas del Signo Amarillo, Reiji.
Miri se acercó a una de ellas y la zarandeó con fuerza, tomándola de los puños.
—Mira que te lo dije —me susurró—. Se han quedado sin benzina... Están ahí dentro, Pálido, así que prepárate.
—¿Dónde está la tercera motoreta? —contesté yo por contra—. Tres contamos en el camino, y tres nos refirió también haber visto aquel arriero compadre tuyo...
Pero Miri se encogió de hombros y echó mano a su mazurca; tenía cara de pocos amigos.
—No lo sé —me contestó de mal humor—, pero te digo que dos de ellos están ahí dentro, y el Tiñas tal vez esté también. ¡Mantén los ojos abiertos por si aparece el tercero!
—Que me place —contesté ya sin más demora—. Entremos ya, pues.
Enfilé los peldaños del soportal de aquella mala fonda antes que Miri, y mi comadre me siguió y así entramos al local.
El interior se encontraba atestado. Hedía a alcohol, a meados y a mala humanidad. Justo como la primera vez que lo visité.
Y así dio comienzo lo que en adelante llamarían «la noche del drinkejo», Reiji. No, no os llevéis a engaño, que este relato de tantos némesis a la carrera, persiguiéndose los unos a los otros por todo el vojo del este, transcurre en solo dos noches: la primera de ellas fue esta misma en que Miri y yo regresamos al infame drinkejo de Bocaverno, pero fue tan solo la más conocida de las dos y halló ese curioso nombre. Y es cierto que se habló mucho de ella, por todo el vojo y durante mucho tiempo, y fue debido a los sucesos que tuvieron lugar poco después de nuestra entrada.
Pero la segunda noche, aunque fue en verdad de las dos la menos conocida, sí es verdad que dio comienzo al posterior levantamiento de toda una tierra: la de Levantia Arruinada.
¡Y voto a Dios que en breve sabréis por qué, viejo amigo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top