V
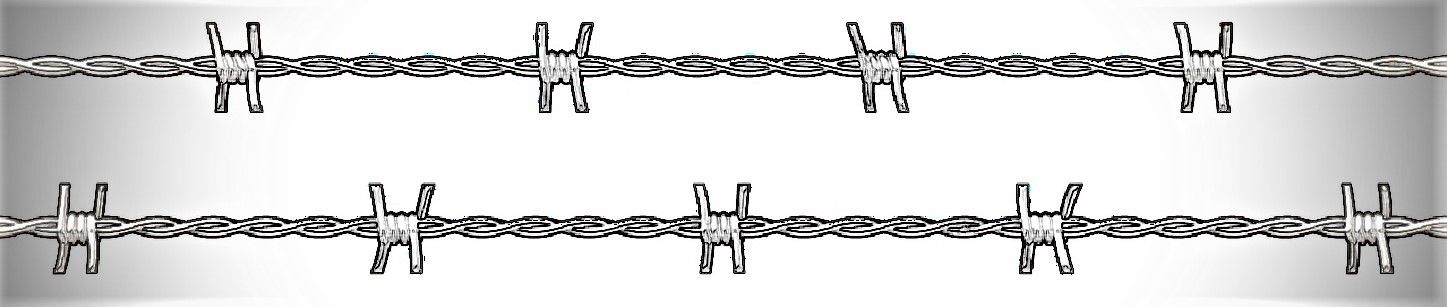
Conseguí arrastrar el cuerpo de mi compadre hasta la cercana playa y cubrí su boca para que no delatase nuestra presencia cuando al fin volvió en sí. Me las había apañado para llegarnos hasta una cala escondida bajo un afilado despeñadero, y allí permanecíamos a resguardo del monstruo. Cachocarne me observó con ojos desorbitados al recobrar el conocimiento, fuera de sí, y me llevé el dedo a los labios indicándole que guardara silencio. Tras esto, retiré mi mano con cautela. ¡Debíamos permanecer a toda costa fuera de la mirada del coloso que aún nos buscaba allá arriba!
―¿Dónde está? ¿Dónde está el mecha? ―susurró Cachocarne cuando le dejé hablar. Lucía pálido como la cera, recubierto de la fina gravilla azabache de la pequeña cala. Mostraba un deslucido chichón en la frente por el golpe con la botavara, pero al menos no se había abierto el cráneo según comprobé. Me quitó la mano de un manotazo, al reconocerle. ¡Dura mollera, la de mi compadre!
―Está ahí arriba ―contesté―. Nos está buscando aún, ¿no oyes, hermano?
Desde lo alto del acantilado y amortiguada por los peñascos en que se veía rebotada nos llegaba la voz del gigante, una vez y otra, y otra después. Era siempre lo mismo. Repetía: «¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL SE HA ESTABLECIDO EN RESPUESTA A UNA CONFLAGRACIÓN NUCLEAR MASIVA...».
―Diosa... ―murmuré―. ¿Es que no cesará con esa cantinela?
―Está fikado, Pálido ―me contestó Cachocarne sentándose en la grava y con una mirada de preocupación fija en lo alto del desfiladero. Luego se incorporó de medio lado y me encaró―. Debe estar repitiendo un antiguo mensaje grabado en su kapo...
―¿Y un mecha dices que es? ―repuse―. ¿Un hombre de artificio hecho de metal como el que vi en Bocaverno, solo que gigantesco? ¿Y qué quiere decir con todas esas monsergas que va repitiendo a los cuatro vientos?
Mi compadre se encogió de hombros.
―A saber... Merdas de antes del Fuego, digo yo. ¿A quién le importa, Pálido? Bueno, ¿qué hacemos ahora?―me preguntó, pero yo no hice caso.
―¿Así que esa cosa es lo que acabó con el asentamiento de Fonsulfuro?―pregunté.
Cachocarne maldijo, indeciso.
―¡No lo sé! Seguro. Merdo, ¿qué hacemos? ―repitió―. Su programo debe ser mortigar a todo el que llegue a esta condenada isla, con que estamos fikados...
―Esperaremos aquí, a resguardo ―respondí―. Hasta que se convenza de que hemos muerto ahogados.
Cachocarne se encogió de hombros y al cabo asintió; después dio un respingo, como cayendo en algo.
―¡Espera, viro! ¡La mazurca! ¿La llevas? ―Asentí. Él se sacó la suya de los calzones y la tendió encima de la gravilla, comenzando a despiezarla con gran habilidad―. ¡Dame la tuya, Pálido! ¡Rápido! ¡Que se seque al sunon mientras se pueda, y quiera el Redentor que no se haya mojado mucho la pólvora! ¡Y saca también los kartochos! ¡Por suerte no son de cartón, su madre!
Así hice también mientras él continuaba rezongando y desarmando mi arma a la par que la suya, y es que en verdad tanto en aquel mundo como en el mío propio la pólvora humedecida servía bien para lo mismo: ¡para nada! Entonces caí en que solo conservábamos lo puesto, voto a Dios: el resto se hallaba en el fondo del mar, frente a la bahía.¡Luego me llevé la mano al cinto y suspiré con alivio! Por suerte siempre conservaba a Tasogare bien sujeta allí: ¡no me habría gustado tener que bucear para recuperar este nihontō, Reiji, me hubiera ahogado por recuperarla si hubiese sido preciso! ¡Ja!
Bueno, cambiemos de tercio. El sol se ocultó al fin por la pared del angosto desfiladero y Cachocarne recompuso de nuevo nuestras armas lo mejor que pudo, y mientras el monstruo seguía allá arriba, que bien lo escuchábamos.
―Fika, ese no se cansa de esperar, viro...
―Pues nosotros tampoco lo haremos, que bien puedes creerlo ―contesté en la penumbra reinante. Me tendí contra la pared oscura del acantilado―. Bueno, esperaremos más: mejor aquí sentados que cavando en una zanja, Cachocarne. ¡Eso decía mi padre! ―dije, y
Cachocarne rio ante la ocurrencia.
Y así pasaron más horas, y ya la noche se hizo cerrada y alumbraron las estrellas, y los dos espiamos las alturas del acantilado sobre nuestras cabezas cuando notamos que de repente la voz del monstruo se alejaba.
―¡Se va por fin! ―murmuró Cachocarne.
―Esperaremos un poco más, por precaución ―advertí yo.
Pero poco después ya quedamos seguros: la voz del gigante metálico se había convertido en una lejana letanía, y aún después cada vez se escuchaba menos y menos.
Se había ido, al cabo.
Así puestos recogimos nuestras cosas y me acerqué por fin a la pared del desfiladero buscando con mayor atención asideros por los que conseguir escalarlo, pero nuestra cala resultó ser una cárcel: antes no me había atrevido siquiera a tantear la pared, por miedo a ser descubierto por el monstruo.
―No hay forma de subir ―dije al fin―. No al menos con esta luz, amigo. Seguiremos en la playa hasta que amanezca.
―¿Cómo? ¿Más tiempo aquí, en este condenado plago?
―Es eso o nadar, y no resultas ser precisamente un delfín ―le contesté con chanza―. Y, si nadamos, no secaremos las ropas ni salvaremos esta vez las armas; y ya empieza a caer la fresca, aunque sea por decir algo.
Cachocarne suspiró y se avino a razones aunque de mal humor, así que se sentó junto a mí en la desnuda grava de nuevo.
―Pues hala, a dormir con la tripa vacía. ¡Bah! Hasta mañana, Pálido, y no se hable más...
Eso me dijo el truhán, y se tendió de medio lado y se dio la vuelta, muy enfurruñado. ¡Ja! Se hacía el contrariado, el canalla, pero la verdad es que poco después roncaba ya a pierna suelta como un bendito. Yo velé su sueño mientras contemplaba la luna hundirse en la línea del mar.
Bueno, pues llegó la mañana al fin y con ella un nuevo día, y antes de que el sol ascendiese demasiado intentamos por fin la escalada. Hubo peligro, y es verdad, y Cachocarne dio un mal paso que a poco le costó la crisma, pero por no aburriros con el cuento diré que al cabo, tras una lenta y cuidadosa ascensión y de no pocos intentos conseguimos vencer la cima de aquel escarpado desfiladero.
¿Y qué vimos al fin allá arriba? Pues más desfiladeros y más pendientes, pero al menos descubrimos uno o dos vericuetos algo más hacederos. ¡Y por fortuna no hallamos ni rastro del monstruo de metal!
Bueno, ¿qué os puedo decir? Echamos a caminar por entre senderos pedregosos y requemadas lomas, a veces saltando de peñasco en peñasco sin orden, concierto ni rumbo definido, y Cachocarne no cesaba de protestar tampoco... El sol ya apretaba mucho y nos ceñimos entonces los turbanos, y descubrimos que en cuanto abandonabas la compañía del mar la isla entera hedía a azufre. No, ¿qué digo? ¡Apestaba! ¡Buen Dios! Buscábamos en fin cualquier seña del asentamiento que debía habitar o haber habitado la isla, pero nada hallábamos cerca ni en lontananza.
―¡Fika, ni un merdo de lagartija que llevarse a la boca, Pálido! ―protestó una vez más mi compañero.
―Sí, en verdad que es una lástima con lo que te ha costado criar esa panza, rufián ―le contesté yo con chanza y haciendo de tripas corazón―. Vamos, no sea que ese monstruo regrese. Mira, una cosa tenemos a nuestro favor, y es que le oiremos llegar bien de lejos, con esa maldita cantinela suya. ¡Vamos!
Y así pasó la mañana hasta que el sol llegó a lo más alto y nos encontrábamos bañados en sudor y muertos de sed, pues entre los cascotes no existía ni sombra, ni agua ni sustento. Suspiré ante la fantasía de hallar un manantial de agua fresca, pero no: aquella era tierra volcánica, de secano, aunque llegado un punto divisé una columna de humo que ascendía de lo alto de uno de los más empinados despeñaperros de alrededor, y le dije a mi compadre:
―¡Allí, mira! ¿Qué es eso? ¿Serán señas de hombre?
―Qué va, viro ―me contestó Cachocarne de mal humor―. Eso es sulfuro saliendo de entre las rocas. Allí no hay nada... Tenemos que encontrar un urbo o algo, o nos mortigaremos entre estos pedruscos.
―Pues regresaremos esta noche a la playa si no encontramos nada ―contesté―. Trataré de pescar algo que comer, aunque no sé cómo...
Cachocarne me observó entonces, extrañado.
―¿Sacar changa del mar? ―me respondió―. No sabes lo que dices, Pálido. El mar está mortigado, como la tierra. Poco se puede sacar de él a menos que te adentres bien mar adentro, o eso dicen.
Guardé silencio aunque recordé las sombras submarinas que nos siguieron al cruzar el Brazo, y baste.
Bueno, pues ya caía la tarde de nuevo y ya quedaba cercano el término de nuestro aguante cuando al fin Cachocarne se detuvo de repente y se sentó en una roca a la alargada sombra de una pared rocosa. Iba rendido y agobiado bajo el peso de los pesados ropajes con que nos protegiamos del sol y yo también, y lo confieso.
―Para, déjalo ya, Pálido... Me rindo ―rezongó―. ¡Digno Redentor, qué malo es esto! Peor que el que te agarre urticaria por el lado de dentro del ojo... ¿Pero quién me mandaría a mí? ¡Pero espérate, hombre, te digo!
Tal me decía, pues yo me adelanté sin hacerle caso alertado por un bisbiseo en lo alto de la pared a cuya sombra descansábamos. No era el gigante de metal, que no... El sol quedaba por detrás del antepecho y amenazaba con quemarme los ojos así que me llevé una mano a la frente.
―Calla... No estamos solos ―le dije a mi compadre.
Y alcé las manos en gesto de paz y de buena voluntad. Cachocarne me vio y se volvió con premura, y levantó entonces también la vista: desde lo alto del farallón nos apuntaban dos hombres con armas similares a arcabuces de chispa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top