IV
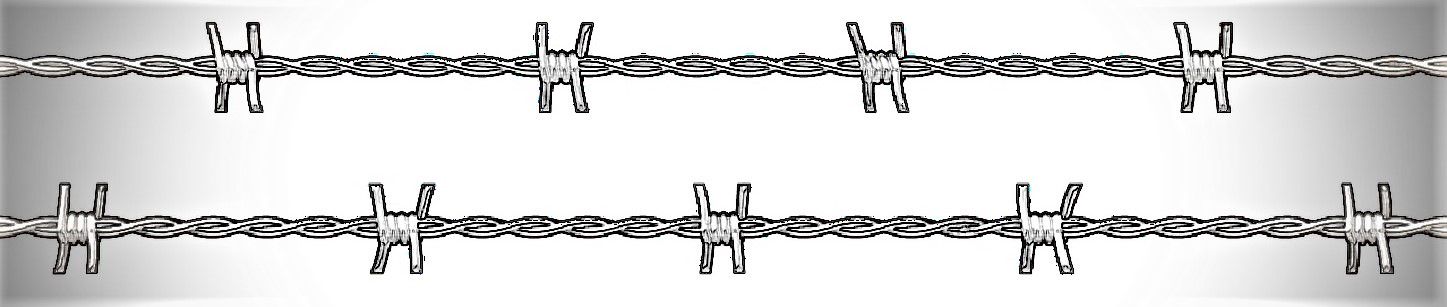
En verdad caía la tarde y el sol ya se tornaba menos fiero cuando los tres ―Meda, Cachocarne y yo― coronamos la cima del elevado peñón. Tan solo habían pasado unas pocas horas. A nuestros pies, muy abajo, yacía la inmensidad del mar, y allí arriba daban la vuelta todos los céfiros.
Cuando Meda se deshizo nuevamente del turbano y contemplé sus cabellos añiles ondeando tras el embate de la presurosa brisa marina mi corazón por poco no dio un vuelco en mi pecho. Pero era una sensación agridulce, con todo: me alegraba en lo más profundo del alma admirarla, sí, pero al mismo tiempo... No era ella, no era Bris. No en todo punto, ¡qué cosas! Y el que nos halláramos los dos allí arriba, en presencia del mar como en el día en que nos separásemos, tornaba más dolorosas las cuitas que me oprimían el pecho.
Pero tomé aire y concierto, y eché por fin la vista al lugar al que Meda nos señalaba, mar adentro: se distinguía en lontananza una franja de color oscuro en la lejanía.
Tierra.
Era una isla.
―Aquello es Fonsulfuro ―nos dijo ella entonces―. Ya os lo conté en mi barako: no se puede llegar allí salvo en bargo. De allí me traían el sulfuro, Cachito ―continuó―, pero ya sabéis, hace cosa de treinta tagos se escucharon muchos kuglazos venir de allí, muy fuertes. Subí hasta aquí lo más rápido que pude, y las nubes sobre la isla parecían haberse incendiado, con fogonazos, y los kuglazos seguían sonando, y después hubo como un... ―Meda dudó acaso un instante―. Se escuchó como un aullido, ya os lo dije. O tal vez una sirena. Y después, nada más. ―Suspiró y se encogió de hombros―. Desde entonces no han venido más arrieros en bargos desde Fonsulfuro.
Tomé mientes en todo aquello.
―¿Bargos? ―pregunté.
―Embarcaciones, Pálido ―me aclaró Cachocarne, y entonces Meda me pasó una suerte de... ¿Cómo decirlo? Antiparras. Las tomé en mis manos, sin saber qué hacer con tal cosa.
―Póntelas, Pálido ―me dijo Cachocarne con chanza―. ¡En los ojos, viro!
Probé. En efecto se trataba de una suerte de catalejo, solo que había uno por cada ojo... Dirigí entonces mi vista a la lejana isla en lontananza y pude distinguir ahora un terreno negruzco, escarpado y arisco, de rocas volcánicas. ¡Y de los peñones más altos de la ínsula pendían cintas de humo!
―Alguien queda en la isla. ¿Qué es todo ese humo que se ve en lo alto?―pregunté a tal punto.
―Siempre está allí ―me contestó Meda.
―Eso es el sulfuro manando del suelo ―intervino entonces Cachocarne a nuestra siniestra―. Pálido, tenemos que llegar allí como sea. Necesitamos ese sulfuro. ¿Sabes nadar?
―Sí, pero no se puede llegar tan lejos a nado, y os lo aseguro.
―¡Fika! ¡Pues entonces no hay nada que hacer! ―respondió mi compadre con pesar, y se volvió a nuestra anfitriona―. Meda, ¿no sabes de algún otro lugar del que podamos rencar sulfuro? ¿Otros urbos? ¿El vojo del sur? ―preguntó entonces, pero la korsira negó.
―No que yo sepa. Lo siento, Cachito.
Devolví las antiparras aquellas a Meda y acometí el camino de vuelta, peñón abajo.
―¡Eh, Pálido! ―exclamó a tal punto Cachocarne, a mi espalda―. ¿Adónde vas, viro? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Eh, oye!
―¡Vamos, mal bellaco! ―le contesté con chanza―. ¿Te jactas de tener buena mano en tu obrador?¡Pues vamos, que hemos de construir una embarcación para llegar hasta ese islote de allí! ¡Hemos de descubrir qué demonios ha ocurrido en ese peñasco requemado, voto a Dios, y conseguir ese sulfuro para vuestra hermana!―dije, y entonces me volví y la miré a ella, a Meda―. Y para todo aquel que precise protegerse en este cruel vojo...
Suspiré, y eché a andar de nuevo.
―¿El qué? ―repitió a mi espalda Cachocarne, siguiéndome a grandes trancos―. ¿Qué dices que tenemos que construir, Pálido?
―¡Un bargo, Cachocarne, un bargo! ¿Queréis sulfuro, hermano? ¡Azufre!¡Pues debéis construirme un bargo con las indicaciones que yo te dé! ¡Vamos!
Y así hicimos.
Por supuesto que construimos una pequeña y humilde embarcación, de vela. Resultaba muy rudimentaria en verdad. La construyó Cachocarne en el taller de Meda y con la ayuda de ella. No encontramos demasiados maderos, no, pero usaron de planchas de metal que la korsira nos cedió, y también de unos enormes barriles de metal que ayudaban a darle a la balsa prestancia y flotabilidad. Gracias a mis indicaciones se le añadió al ingenio un muy elemental timón con el que darle gobierno, y hasta le construimos un ancla. ¡Deberíais haberlo visto, Reiji! Meda y Cachocarne trabajaron en la balsa aquella sin descanso, soldando placas y piezas de hojalata entre sí con ayuda de un ingenio que ponía las piezas de metal al rojo vivo con una llama, y para prenderlo tuvieron que echar mano de un extraño artilugio que cebaron con la benzina de la motoreta de mi compadre, y resultaba todo esto digno de verse.
Así, digo, tan solo dos días después arrastramos entre los tres aquella bañera hasta el mar en cuanto asomó el alba, hasta los mismos pies del Peñón del Norte. Allí nos embarcamos y nos despedimos los dos de Meda.
―Espéranos aquí y aguárdanos, Meda. No pueden acabar dos korsiras mortigados en el fondo del mar al mismo tiempo... ¡Demasiado caro sería ese precio para esa isla humeante de merdo! ―la dijo Cachocarne antes de que ella misma se ofreciese a nada, dispensándola de toda cuita. Yo asentí a tales palabras, pues lo prefería así y además resultaba estar de acuerdo con mi compadre. No hubo mucho más que decir, y baste.
Pues bien, la balsa ya flotaba en el agua meciéndose sobre las olas y quedaba retenida a diez pasos de la orilla por el ancla. Entonces desplegamos la rudimentaria vela que nos habíamos preparado, tejida por mí mismo con sucios harapos y sacos de yute. Bajé del bote una última vez antes de levar el ancla, con los pantalones remedados a la rodilla para cargar los últimos fardos que llevábamos con nosotros y me quedé mirando a Meda, como un necio, cuando esta me alcanzó el último de ellos en la playa.
―Gracias por vuestra ayuda ―le dije sin fingimiento y tomé el saco de sus manos. Me di la vuelta para subir a bordo de la embarcación sin más y mientras, en la balsa, vi que Cachocarne trataba de no echar la papilla por la borda.
Y entonces ella me dijo a mi espalda:
―Ruy, ten cuidado.
¡Se me demudó la color del rostro y me volví de nuevo para encararla! Había escuchado antes tales palabras, o eso me pareció. ¡Era Bris sin duda la que quedaba tras de mí, estaba seguro! Pero no: me di la vuelta y detrás estaba Meda, solo Meda.
Nos observamos muy quedos durante lo que se me figuró una eternidad. Pareciera que nuestras miradas hubieran quedado entrelazadas como por un hilo invisible, y al cabo la respondí esto, sin traba:
―Cuando me necesites avísame. Cuando precises mi ayuda acude a mí, siempre a mí, Meda. Tú siempre podrás contar conmigo.
No sé por qué dije eso, os lo juro, pero lo dije.
Ella pareció quedar sin palabras entonces. Me miraba... ¡Me miraba y no sabía qué contestar!
―Lo sé ―respondió por fin, arrebolada.
―Meda... ―dije, y me aproximé un paso. Pero ella retrocedió otro, en la playa, y atajó todo con estas precisas razones.
―Yo no soy ella, Ruy Ramírez. No soy la persona que tú crees ver...
―Lo sé... ―repetí yo.
Hice por irme, pero ella entonces pareció agitarse, y quiso retenerme un momento más, y después repitió ella misma, como en un trance:
―Yo... Y yo también te digo esto: cuando me necesites, avísame. Cuando precises mi ayuda acude a mí. ¡Siempre podrás contar conmigo, Ruy Ramírez!
Y en tal punto asentí, y sonreí de buena gana, y ella también sonrió, y se iluminó por fin el día.
Me acerqué hasta que sus cabellos rozaron mis mejillas.
―¿Qué sientes? ¿Qué sientes en este mismo instante, Meda? ―le pregunté apartando un mechón de su rostro,y ella esta vez no me rechazó. ¡No, no lo hizo! Dejó marchar sus claros ojos por sobre la bahía, hacia el sol que ya asomaba por la línea del horizonte...
―Siento... ―dijo, y dudó―. Siento que tú y yo nos hemos conocido mucho, Ruy Ramírez. O tal vez que habremos de conocernos muy bien. Pero no aquí, sino en otro lugar, o en otro tiempo... Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo?
Reí, y me separé de ella.
―Así lo siento yo también ―le contesté al fin, radiante, y me acerqué una última vez y cometí el atrevimiento de tomar y besar sus manos, primero una y después la otra, y entonces al fin me di la vuelta, me interné en las olas hasta las rodillas y de un salto subí a bordo de mi nao, con el ánima en volandas y el corazón dichoso, a punto de saltárseme del pecho.
―¡Adiós, Meda! ¡Esperad nuestro regreso! ―grité a modo de despedida, y me volví entonces al pobre de Cachocarne, quien ahora quedaba de rodillas y abrazado a mi ligero mástil―. ¿Y a ti qué te pasa, amigo mío? ¡Pareciera que hubieras visto un fantasmón! ¡Ja! ¿Y quién es el pálido ahora? ¡Vamos, que no hay peligro! ¡Sabed que esto no es una de vuestras infernales motoretas, que Dios sabrá cómo se mantienen en pie! ¡Esto es un bote, Cachocarne, y esto otro de aquí es agua salada! ¡Y este que os acompaña es el capitán Ramírez, temeroso amante de la mar! ¡Conque no hay peligro! -sentencié, pletórico, y es que no era la primera vez que pronunciaba parecidas palabras: ¡el mar siempre tuvo en mí este curioso efecto!
Así, zarpamos. Y así, la figura de Meda se fue perdiendo en la lejanía a medida que nos internamos en el Brazo del Peñón del Norte.
Bueno, pues fue media jornada de travesía, Reiji, y resultó menos apacible de lo que quise confesarle a Cachocarne, por no preocuparle en demasía. El buen humor no tardó en abandonarme, para mi desgracia, y es que nos escorábamos demasiado a estribor para mi gusto: el artilugio aquel no resultó ser muy marinero, aunque nada dije, y recé porque no nos sorprendiera malamar.
Y además de eso vino lo de las sombras: creí atisbar extrañas figuras submarinas, imprecisas, enormes y a gran profundidad, siguiendo nuestra estela...
Pero no ocurrió nada al fin, por fortuna, y así, poco antes de caer la tarde, ya nos hallábamos a vistas de la isla de Fonsulfuro, sin nada más que relatar.
No se escuchaban ni gaviotas, solo el susurro del mar. La impresión que obtuve desde lo alto del peñón sobre aquella franja de tierra se vio de sobras cumplida: aquel era un islote volcánico, oscuro y no demasiado extenso: mediría unos treinta estadios de punta a punta por la cara que se nos ofrecía, y resultaba muy escarpado. Los peñascos más altos, en el centro de la isla, se veían coronados por una extraña capa amarillenta, verdosa... El azufre del demonio, sin duda. ¿Si me causó una grata impresión Fonsulfuro, en suma? ¡No, por cierto! No resultaba más que un peñasco vomitado al mar por profundas chimeneas submarinas. No resaltaba por ninguna razón a la vista, y no se observaban asentamientos ni trabajos de hombre desde las olas. Tampoco puerto alguno; tan solo atisbé algunas playas solitarias, emplazadas en remotas bahías de rocas puntiagudas, y baste. A ellas puse por fin rumbo, con ánimo de desembarcar en alguna.
―No se ve un alma, viro ―dijo Cachocarne con un hilillo de voz a mi lado―. Si este islote lo han asaltado los krímulos de La Pared no han dejado a nadie con vida, y se han rencado con el botín que hayan encontrado, ya te lo digo...
―Puede ser. Debemos asegurarnos ―contesté―. Desembarcaremos allí.
Por fin me había decantado por una de las negras playas que se nos aparecían a la vista, y hacia allí me dirigía ya, atento a fijar la botavara, cuando entonces Cachocarne y yo escuchamos algo que no creímos, como una voz sin ánima aunque muy potente, anclada en la lejanía. ¿Qué había sido aquello? Miré a un lado y a otro, plantado en la proa. ¡Y entonces lo vimos, con los rostros desencajados por el pasmo y la maravilla!
¡Una figura imponente y colosal moviéndose arriba, una suerte de golem, en lo alto de unos promontorios sobre la bahía a la que nos dirigíamos! ¡Y el murmullo ese seguía, solo que más claro, pero yo no entendía nada! Fue un instante, o al menos para mí transcurrió todo de tal forma. No sé qué estaba viendo, pero hacia el engendro aquel dirigí mi vista, a lo alto, y aún me quedé mirándolo otro largo rato más sin comprender lo que mis ojos veían y mis oídos escuchaban, ni tampoco por qué al cabo aquella cosa enorme, descomunal, movía los brazos de un lado a otro, amenazándonos, buscando arrancar un peñasco del collado en que se hallaba para aplastarnos con él, y cada vez nos acercábamos más y más. ¡Y fue entonces Cachocarne el que gritó el primero!
―¡Fika su padre! ¡Atrás, Pálido, va a troncharnos!
―¿Qué es eso? ―exclamé―. ¡Es tan alto como una torre! ¡Cuidado! ―grité, ¡y entonces entendí por fin lo que aquel coloso nos declamaba y repetía, una y otra vez, hasta quedar a punto de hacernos estallar los oídos, y era esto, sin traba!
―¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL SE HA ESTABLECIDO EN RESPUESTA A UNA CONFLAGRACIÓN NUCLEAR MASIVA. ¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL SE HA ESTABLECIDO EN RESPUESTA A UNA CONFLAGRACIÓN NUCLEAR MASIVA.¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL SE HA ESTABLECIDO EN RESPUESTA A UNA CONFLAGRACIÓN NUCLEAR MASIVA. ¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL...
Y aquella mole animada, aquel broncíneo coloso de Rodas arrancó por fin y de cuajo un peñasco de la bahía y nos lo arrojó. Cayó la enorme roca junto a nuestro bote y lo hizo zozobrar, de tal modo que fuimos despedidos por la borda con tan mala fortuna que mi compadre se golpeó en la frente con la botavara al caer y se hundió como un leño en el agua.
¡Pues que Dios me ayudase ahora, que en aquel punto habría de llevar el peso muerto del gordo de mi buen amigo a fuerza de brazos hasta la orilla, y con todo ese sería el menor de mis problemas! ¡Pues voto esto a Dios, que el Custodio de Fonsulfuro no dejaba de observarnos con sus fríos ojos metálicos desde lo alto del acantilado mientras nadábamos hasta la playa, y atronaba sin cesar mis mientes con su repetido cantar!
―¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL SE HA ESTABLECIDO EN RESPUESTA A UNA CONFLAGRACIÓN NUCLEAR MASIVA. ¡NO ABANDONE ESTE CANAL! ESTE CANAL...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top