III
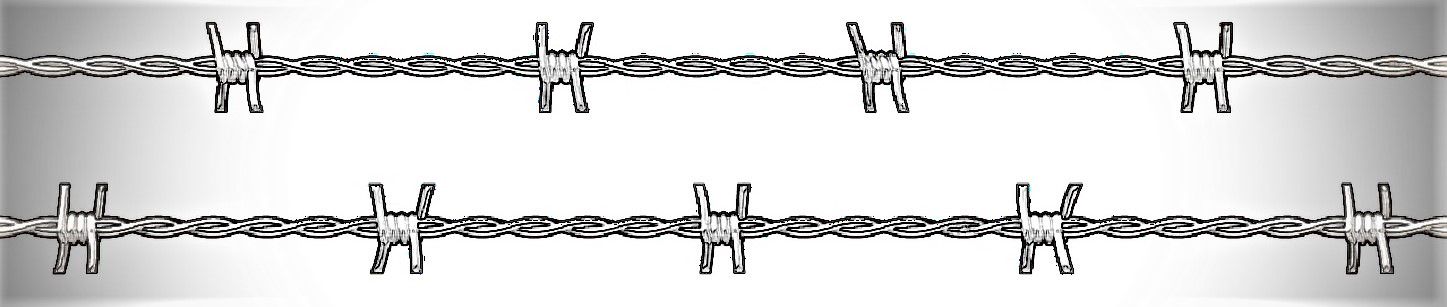
El día en que empezó toda esta historia del custodio sorprendí al bellaco de Cachocarne sacando una motoreta de sus cocheras. Nunca me la había mostrado, y es que la guardaba a muy buen recaudo en una caseta y resultaba ser muy extraña en gran medida, muy diferente a la de Miri desde luego. Entendedme bien: se trataba al cabo de una motoreta normal y corriente, pero venía unida a una suerte de habitáculo rodado que iba anclado a su lado. Como os lo cuento. Yo me encontraba esa mañana fumando mi pipa en un banco que teníamos dispuesto en el exterior del obrador, tras mi exiguo desayuno, que resultó apenas un chusco de pan empapado en leche de burra raquítica.
Me le quedé mirando.
―Diosa, ¿qué es esa cosa que va unida a esa motoreta, mal bellaco?
―¿Esto? Es un sidecar ―me contestó mi compadre con notable orgullo: en verdad que mantenía tanto la motoreta como el cacivache ese plantado a su lado pulcros y sin tacha. Yo, sin embargo, me quedé igual que si no me hubiese contestado nada en absoluto. Cachocarne me vio venir, ¡ja!―. Eh, Pálido, no empieces a zorgarme con tus preguntas ya de buena mañana, anda. ¡Digno Redentor! Vamos, súbete, que tenemos trabajo.
―Que me place acompañaros, ¿pero a dónde vamos? ―le dije vaciando la cazoleta de mi buena pipa y poniéndome en pie al ascendente sol.
Mientras yo tal hacía Cachocarne ya se había encaramado a su motoreta y la puso en marcha con un enérgico empujón del pie a la palanquilla esa que sobresalía del estribo de su cacharro. Petardeó como una posesa, la maldita motoreta, y juzgué que debía andar bien cebada con benzina de primera calidad. El que parte y reparte... ya se sabe.
―Vamos a los Arrabales, una zona cerca del Peñón del Norte, Pálido ―me respondió―. A ver a una korsira muy kunulita mía, que necesito rencar sulfuro. ―dijo, y es que así llamaban y por cierto al azufre por aquellas tierras, notorio mineral que a buen seguro conocéis―. Conque ponte la chamarra, agarra tus hierros y alpórtate el turbano, Pálido, que nos vamos ―añadió.
―¿El sulfuro es para la pólvora? ―pregunté mientras me acercaba muy dispuesto, y Cachocarne asintió―. ¡Pues vamos, ea! ―contesté al fin―. ¿Está muy lejos el obrador de vuestra partnera? ―añadí, y me planté detrás de él a horcajadas en la motoreta, como acostumbraba a hacer cuando viajaba con Miri.
―A medio tago de aquí, más o menos. Llevo manllar en la alforja, así que vámonos ya. Ah, y la kunulita no es mi partnera; solo hacemos trueque, y de vez en cuando. Me fía, así va la cosa, pero ella es que es muy de eso, Pálido ―me contestó, y después se volvió de medio lado y me miró con chanza―. ¿Pero qué haces, viro? ―me soltó, y yo le observé sin comprender―. ¡Siéntate en el sidecar, hombre! A la vuelta lo traeremos llenito de brazadas de sulfuro y podrás ir ahí detrás, pero de momento no necesitamos que nos apretemos tanto, kunulito... ―rio, y me guiñó un ojo.
―¡Calla, mal cabrón! ―le espeté entonces mientras tomaba asiento en aquel cubículo adosado a la motoreta, como bien pude y de mal humor―.¡Veremos si esto no sale volando conmigo encima en la curva del primer cerro que nos encontremos, por tu fe! ¡Vámonos ya de todas formas, y así revientes!
Cachocarne echó a andar su motoreta con una carcajada, y al poco ya tomábamos el camino del vojo del este y aún no había dejado de reírse, el muy canalla...
Bien, tardamos el medio día advertido en atravesar el vojo para llegar hasta el lugar en donde la partnera de mi compadre mantenía su taller. No hubo incidentes durante el viaje, no, y menos mal, buen Dios, pues el calor apretó ese día como la soga de un patíbulo. Tras la hora del almuerzo Cachocarne desvió por fin la motoreta del vojo, y así al cabo abandonamos aquel camino mal pavimentado que resultaba ser el vojo del este para enfilar otra vez a oriente por un vericueto de tierra polvoriento y bacheado. Yo iba sintiendo una extraña agitación en mi interior a medida que nos dirigíamos más y más hacia el este, os lo confieso, y de pronto, tras coronar una loma, descubrí la razón: ¡vencimos la cima y allí, al otro lado, vimos la cinta celeste del mar, un mar que me pareció quieto aunque salvaje, peligroso, como una bestia agazapada tras brezales marchitos! Iba de un lado al otro en una amplísima bahía hasta donde me alcanzaba la vista, y me emocioné ante su presencia como solo se emociona un marino varado por demasiado tiempo en tierra.
―¡Eh, Pálido! ―me gritó entonces Cachocarne sobre el estruendo de la motoreta―. ¡Ahora un poco más por el camino que va junto al plago, hasta ese peñón, y ya hemos llegado!
Entonces miré hacia donde mi compadre señalaba: un enorme peñón calcáreo se alzaba imponente en la lejanía, con el mar como una balsa a sus pies. A medida que nos acercábamos dando botes por el camino descubrí que el peñón quedaba unido a la costa por una fina franja de tierra.
―¡Diosa, qué buen cerro! ―grité―. ¿Allí arriba vive esa amiga vuestra?
Cachocarne negó.
―Ese es el Peñón del Norte ―contestó―. Y no, no vive ahí. ¡Pero muy cerca, a su sombra!
Bueno, pues dimos tumbos por el camino otro buen rato y, al cabo, pregunté de nuevo y como quien no quiere la cosa:
―Y vuestra amiga, ¿mantiene también problemas con los Buscadores?
Chachocarne me miró con una sonrisa de medio lado y se recolocó aquellos anteojos tintados con los que se protegía la vista del sol.
―¡Claro, viro! ―rio―. ¡Los Buscadores se la rifarían; es casi tan buena korsira como yo!
Digo que tomamos el camino junto al plago ―y esto quería decir «la playa», por cierto― y enfilamos el peñón hasta que pasó de resultar una forma imponente aunque imprecisa en la distancia a una mole descomunal coronada de peñascos que se levantaba ante nosotros. Aún tomó después Cachocarne otro caminillo más, ya a la sombra de aquel peñón costero, y empezamos a transitar entonces por entre brezales y matojos secos mientras la motoreta y el extraño habitáculo en que iba sentado daban saltos y trancos por el camino. Al poco nos acometió una curva a la diestra, y ante nuestros ojos apareció por fin lo que había de ser sin duda el taller de la mujer que habíamos venido a visitar.
No era ni mucho menos aquel obrador tan imponente como el de mi amigo, en verdad. Se trataba más bien de un chamizo de buen tamaño pese a todo, eso sí. Lucía tejados grisáceos y polvorientos, y aparecía plantado en medio de un repecho, y al cabo se veía delimitado por un cercado de alambre y púas en todo su rededor.
Cachocarne detuvo el ronroneo de la motoreta ante las mismas puertas de la verja que le daba entrada, y vi que iban cerradas con una buena cadena y un recio candado; ¡a cal y canto, Reiji! Desmontó mi compadre, digo, y se dirigió a la puerta mientras yo hacía lo propio y estiraba las piernas. Levanté la vista hasta el peñón en cuyas faldas nos hallábamos y pude ver un caminillo de tierra que partía desde allí mismo y se ascendía caracoleando entre sus lomas hasta coronar la testa de aquella mole granítica; en efecto, cerca de su cima vi entradas a multitud de grutas y recovecos excavadas en la misma piedra caliza por el paso de los eones.
Y entonces unos perros comenzaron a ladrarnos.
―¡Eh! ¿Quién va ahí? ―escuché gritar a alguien desde dentro. Resultaba la voz de una mujer, y pese a lo familiar que me pareció aquel timbre yo aún permanecía absorto contemplando el peñón. Pensaba, lo confieso, si en caso de apuro se podría contener un largo asedio desde aquellas altas terrazas, pues prudencia mandaba y en eso me dio por razonar, ya lo veis.
―Yo soy. ¡Cachocarne! ―le escuché exclamar a mi compadre ―. Te hago mi visita del mes, Meda, que ando rencando kolecta. ¡Anda, ábrenos, que hoy hacemos trueque! ¡Pero antes ata a esas fieras, beleta!
―¡Ah! Espera, «Cachito» ―le llamó así a mi compadre, ¡ja!, y añadió―. ¿Y quién es ese que va contigo? Pensé que era Miri, cuando os vi llegar en la motoreta...
Los perros continuaban desgañitándose, recelosos, y apenas se podía escuchar nada. Entonces, por fin me volví.
En efecto se trataba de una mujer la que se acercaba desde el chamizo del obrador hasta el otro lado de la verja. Venía bien protegida del sol por chamarra y turbano, como nosotros, y con un arma en las manos. Parecía además, por la planta y las hechuras, no muy mayor, y me quedé observándola. Se nos acercó no sin cierta precaución.
―No, este es mi nuevo partnero. Pálido le llamamos, pues aún le falta una vuelta en el horno. ¡Ja! ―respondió Cachocarne.
―Soy el capitán Ruy Ramírez, mi señora ―le dije, y me planté junto a mi compadre.
La korsira pareció dudar otro instante, pero al cabo vimos que se dio media vuelta, ató a sus perros y regresó al fin para abrirnos la puerta. Cachocarne y yo entramos por fin en el recinto, empujando la motoreta y el maldito sidecar.
―Dejad ahí la motoreta ―nos ordenó la mujer―. Vamos dentro, que el sunon aún está muy alto ―dijo, y entonces se volvió un nuevo instante―. ¿Me rencas kuglos, Cachocarne?
―Pues claro ―contestó―. Ven, Pálido, síguenos ―me dijo mi compadre entonces.
―No, espera ―repuso ella con calma pero imponiéndose―. A él no le conozco, Cachito. Que deje el pafilo en la motoreta. Y tú también.
―¡Vamos, Meda! ¿Yo? No fikes... ―protestó Cachocarne.
―Mi barako, mis reglas ―apostilló ella―. Te hago un favor: este podría ser un Buscador que te trae a punta de mazurca, o cuyos partneros tienen a punta de pafilo en otro sitio a alguien de tu estima...
Sí, os lo juro, había algo en la voz de esa mujer, algo recordado... Ahora lo podía percibir con mayor claridad, pero no podía ver con mayor detalle los rasgos de su rostro; llevaba demasiado calado su turbano, aunque sus ojos... Ojos claros, que bien me fijé, y me resultaron muy familiares, lo mismo que la voz.
Bien, alcé las manos lo más alto que pude con chanza y en tono conciliador, bien lo podéis creer, y después tomé mazurca y espada y las dejé con cuidado en el asiento del sidecar. Sonreí a tal punto.
―Esas son juiciosas palabras, mi señora ―dije―. Cachocarne, ruego lo dejéis estar, que no le falta razón. ¡Aquí van mis hierros, y vamos dentro si dais permiso!
Cachocarne también convino al final, y es que el vojo era un lugar peligroso, Reiji; ninguna precaución resultaba poca... Pasamos pues al interior del chamizo, y me encontré de repente en una sala de cierto tamaño, en cuyo centro se había dispuesto una mesa y quedaba esta cubierta de todo tipo de aparatos y abalorios, sin reparo. Las paredes también se iban bien atestadas de estanterías y anaqueles, y en todos ellos descubrí toda suerte de cachivaches incomprensibles. Por último y para completar el lienzo, a un lado del taller distinguí en la penumbra una curiosa cortinilla que debía dar a un pasillo lateral: las dependencias personales de la mujer, sin duda, y baste ya.
Bien, Cachocarne abrió mucho los ojos y se abalanzó sobre la mesa que os he descrito, cogió uno de aquellos extraños chismes que la cubrían y comenzó a darle vueltas entre sus manos con verdadero pasmo.
―¡Fika esto, son servotensores! ―exclamó―. ¿De dónde te los has rencado, Meda? ¿Cuánto me pides por este y otro igual?
―De momento déjalos donde estaban, Cachito ―contestó ella en chanza―. Aún no sé si funcionan. Tengo que tramearlos.
Cachocarne obedeció sin rechistar, pero se limpió en los pantalones la grasa con que se había manchado las manos al sopesar aquel chisme y respondió:
―Bueno, pues me los apartas y aquí no se hable más ―dijo, y echó mano a sus bolsillos y echó un puñado de kuglos que rodaron por la mesa.
La mujer rio, a su pesar.
―No me zorgues, Cachito, y no, no hace falta que dejes seña: tuyos son si decido darles merkato. Pregúntame la próxima vez que rencas y guárdate esos kuglos ―dijo, y preguntó―. Venga, ¿queréis beber algo?
A eso me adelanté yo.
―Que me place. ¿Qué tenéis? ―pregunté yo al punto. La mujer me observó de medio lado, sin comprender.
―Aquí solo vivo yo ―me contestó, extrañada―. No te entiendo, estraga...
―Que qué tienes de beber, quiero decir... ―repuse azorado.
―Ah. Biero, en la despensa.
―Está bien así entonces, os doy gracias.
La mujer observó a Cachocarne, divertida.
―Oh, ahora solo te da las gracias a ti, Meda ―contestó este, distraído ahora con los cachivaches de las paredes―. Habla así este viro, pero ya te acostumbrarás...
―¿De dónde eres? ―me preguntó entonces, y después negó, con chanza―. Bueno, da igual, luego me contaréis. Voy por el biero.
―¿Lo preparáis vos? ―pregunté―. El biero, digo...
¡Diosa!, ¿pero qué me ocurría?
Bien, nuestra anfitriona salió de la estancia por el pasillo de la cortinilla y me contestó desde el otro lado mientras se la escuchaba trastear entre cacharros, allá dentro:
―Es mío, claro... ―repuso con voz animada.
Me revolví, inquieto. Cachocarne seguía a lo suyo, pero al fin se dio la vuelta, me dio una palmada a la espalda y se sentó a mi lado a la mesa. Nosotros nos acomodamos bien. Nos quitamos chamarra, guantes y turbano y respiramos por fin al fresco del taller. Olía a benzina y grasa, pero no resultaba desagradable en modo alguno. Curioseamos con la vista por los estantes durante otro buen rato hasta que escuchamos la voz de Meda a nuestra espaldas, ya de vuelta con nosotros.
―Aquí traigo el biero, viros. Está fresco, que lo guardo en la hoya. Vamos, bebed, que luego hablaremos de trueque...
Yo me di la vuelta hacia ella para agradecer de nuevo el trago y entonces sentí que el alma se me escapaba por los ojos. ¡Se había descubierto ella también mientras estaba allí dentro! ¡Me temblaron las piernas y mudé la color, y si no hubiera sido por estar sentado me habría caído sin duda al suelo de la viva impresión! Unos cuantos cachivaches de la mesa rodaron hasta caer...
―Digno Redentor, ¿qué te ocurre? ―exclamó ella. Cachocarne vino en mi auxilio y me ayudó a recomponerme.
¡Meda! ¡Era ella, ella! ¡Era su vivo retrato, y aún me falta la voz cuando lo recuerdo! Cabellos celestes, tez clara y radiante, no maltratada por el sol como la de todos nosotros... El color claro de sus ojos ya me había ofrecido una pista antes, y su voz también, ¿pero esto? ¡Diosa! ¿Cómo pude estar tan ciego? Ella era el vivo retrato de Briseida, pero el de una Bris alumbrada bajo el sol inclemente de aquella tierra calcinada.
―¡Viro! ¿Pero qué te ha dado, hombre? ―exclamó Cachocarne dejándome tranquilo cuando me libré con un manotazo de sus cuidados―. ¿Pero no has empezado a beber y ya te tambaleas, Pálido? ¡Ja! Mucho sunon, ¿es eso?
Aparté de nuevo su mano con brusquedad, digo, y entonces me planté bien derecho en la silla. Yo no la quitaba ojo, es cierto, y ella me observaba con gran desconcierto. Tal vez la asusté, sin duda. Había dejado la botella de biero y los vasos sobre la mesa, y me contemplaba con dos de los servotensores aquellos del diablo en la mano, dispuesta a lanzármelos si era preciso. Ojalá me hubiese levantado en aquel punto, se los hubiera arrancado de las manos y la hubiera obligado a estrecharme en sus brazos, pero me contuve.
―¿Qué le pasa a tu partnero, Cachocarne? ―preguntó pues, con desconfianza.
―Nada, nada ―contestó ya distraído de nuevo―. Le habrá dado demasiado el sunon, que no está acostumbrado. Ven, Pálido, bebe algo, que te sentará bien. Descansa un rato, anda.
Me dejé llevar y tomé el trago que me ofrecían. Meda pareció entonces serenarse un tanto y dejó por fin los chismes aquellos de nuevo en su sitio. Entonces noté que me observaba ella ahora con gran fijeza a mí, y en gran suspenso; ¿me habría reconocido ahora como yo a ella? No podía ser tal, pensé, pues de haber sido así habría tirado los vasos de biero al suelo nada más verme sin el turbano, y se habría echado en mis brazos. Pero, ¿podría ser posible todo aquello? Yo sin embargo sí que la reconocí tan pronto la había visto sin el peso de sus ropajes, Reiji; ¡resultaba la viva imagen de Briseida, mi amada Briseida, pero sin embargo no podía tratarse más que de una dolorosa casualidad!
Pues yo me había separado de Briseida en otro lugar, en otro tiempo, viejo amigo; rememoré en ese punto aquella infeliz ocasión y a mis mientes regresó el recuerdo de nuestra cruel despedida, cuando levanté el vuelo siendo uno con la Esfinge y la dejé a puertas de Sarra. Ya os contaré todo eso en otra ocasión...
Briseida, mi Bris... El dolor a punto estuvo de darme cumplida muerte en el pecho en aquel taller, pero conseguí serenarme un tanto, y entonces Cachocarne rellenó mi vaso de biero.
―Bebe más, Pálido, que te hará bien... ―me dijo, y ya se desentendió por completo de mí y empezó con sus negocios―. Bueno, Meda, hablemos de trueque ya, anda.
Ella se fijó en mi compadre entonces, y aquel momento pasó por fin. El embrujo había cesado.
―Va. ¿Qué necesitas, Cachito?
―Réncame levadura, y benzina sin mezclar. Y sulfuro, claro. Todo el que puedas.
―De levadura y benzina lo que quieras, pero de sulfuro no hay nada ―contestó ella sirviéndose un vaso de biero de la botella sobre la mesa, y entonces Cachocarne dio un respingo en la banqueta.
―¿Cómo nada? Déjate de deliros, Meda. ¡Necesito como poco una brazada para tirar! Mira, te lo pago a un tanto más si es que lo tienes comprometido. Estas cosas no se hacen así, Meda, pero lo necesito. Tengo que alportar sulfuro...
Pero Meda volvió negar tras apurar el vaso de un trago. No había chanza en aquello.
―No, no tengo nada de sulfuro. Ni para ti ni para nadie. Lo siento, Cachocarne ―dijo zanjando el caso, y mi compadre no daba crédito.
―Pero... ¿Y cómo es eso?
―Pues, no sé si debería contártelo... ―respondió ella apurando el trago―. Chita esto: un arriero de Fonsulfuro me alportaba el sulfuro. Pasaba cada sesenta tagos por aquí, pero ya no le he vuelto a ver.
―¿Pero cómo un arriero? ―exclamó Cachocarne de malas formas―. ¡A ver, Meda, que no lo comprendes! ¡Necesito sulfuro o mi negocio se va al merdo! ¿Pero qué ha pasado con los almozulos esos de Fonsulfuro?
Meda se encogió de hombros, también de mal humor.
―Ya no vienen. Los Buscadores tal vez... No sé, ¿quién sabe? ―respondió con cara de pocos amigos―. No llegan arrieros de Fonsulfuro desde que hace unos treinta tagos pasó aquello, al otro lado del Brazo.
―¿Qué queréis decir? ¿Qué pasó? ―pregunté yo.
La korsira me observó, y entrecerró los ojos, como dudando en si contarlo. Yo asentí sin dejar de mirarla, animándola a seguir.
―Ya era de noche ―dijo al fin―. Escuché como unos grandes bangas. Y luego como un grito, un lamento, que no podría describir... ―Entonces dudó, ¡lo juro!―. No, no parecía humano, y vi que el cielo, al otro lado del Brazo, se iluminaba. Eran como resplandores, como relámpagos, y luego ya nada... ―zanjó―. Quedó todo en calma. Para mí que los Buscadores han pasado a los de Fonsulfuro a pincho, Cachito ―añadió volviendo a mi compadre―. Creo que no era además la primera vez que lo intentaban...
―¡Malditos vulturos! ―escupió Cachocarne, y yo intervine de nuevo.
―Bueno, ¿pero quiénes son esos Buscadores en realidad? ―pregunté, y Cachocarne bufó y Meda se sentó sobre la mesa del taller y me contempló de nuevo con aquella extraña expresión suya.
―Si les preguntas te dirán que son los que van a reconstruir el mundo ―me contestó al fin ella―. Por eso se llevan a La Pared, la fortaleza de los Buscadores del Signo Amarillo, a todos los korsiras y matasanos que encuentran. Y también a beletas fértiles. Pero nadie vuelve de La Pared, esté donde esté. Y al paso de los Buscadores al final solo queda muerte y destrucción. ―Asentí a eso y le hice un gesto con la mano, conminándola a continuar una vez más―. ¿Y qué más buscan y saquean? ―reflexionó más para sí que para nosotros―. Changa, medicinas...
―Como todos en el vojo ―intervino Cachocarne.
―Y más cosas ―prosiguió ella, y bajó la voz―. Cosas incomprensibles, dicen, Cachito. No las tecnologías de antes del Fuego, o no siempre: se ha contado que Depape, el cefo de los Buscadores,el caudillo de La Pared, manda a sus mejores krímulos allá donde un maljuna haya juntado apenas dos libros.
―¿Libros? ―repetí yo extrañado.
―Increíble, ¿eh, Pálido? ¡Y eso que no se manllan! ―apostilló Cachocarne.
―Bibliotecas antiguas en ruinas, de las de antes de las Guerra ―continuó Meda―. De mucho antes. Esas cosas le interesan, pero tal vez son deliros...
―Yo... No puedo creeros... ―contesté―. Pero, ¿para qué buscaría tales cosas ese hombre?
―Eso el Digno Redentor lo sabrá, Ruy Ramírez ―me contestó ella―, pero dicen los maljunas que el Fuego Primigenio comenzó tras leerse un libro... O algo así. ¿No lo sabías? Maljunas... ―repitió, y se encogió de nuevo de hombros.
Se hizo el silencio en el obrador, y entonces Cachocarne saltó de nuevo en su sitio, impaciente.
―¡Va, vale ya de merdos y vamos a lo importante! ¿Entonces cómo que no hay sulfuro, Meda? ¡Eso no puede ser! ¡Necesito al menos media brazada, que no me queda ni para una tacada de kuglos!
―¡Cachocarne! ―exclamé yo entonces llamando al orden―. ¡Te ha dicho que no tiene sulfuro, conque basta ya de impertinencias!
Miré con desaprobación a mi compadre y entonces vi que le temblaba el labio. Tomó un sorbo de biero y se echó las manos a la cabeza.
―Tú no lo comprendes, Pálido... ¡Necesitamos ese sulfuro y no sé de qué otro sitio lo vamos a sacar!
Callé. No entendí en aquel momento su desmedida reacción, es verdad, pero me apiadé de él.
―Tu bolsa está llena, amigo mío ―le dije―. Tendrás para comer sin el sulfuro y pronto te librarás de mi boca por alimentar, así que quedad tranquilo...
―¡No es por el beneficio! ―exclamó entonces sin hacerme caso―. ¡Es por Miri!
Le miré una vez más sin comprender.
―¿Qué pasa con vuestra hermana?
Cachocarne suspiró y Meda abrió mucho los ojos; bien claro me quedó que ella no estaba al tanto entre el parentesco de ellos dos, pero en aquel momento tanto daba...
―¿Cuánto durará Miri en el vojo si no mantengo bien cebada de kuglos a mi kunulita? ―me respondió al fin mi compadre con visible pesar.
Asentí. Ahora sí lo entendía, voto a Dios; Cachocarne sufría por su hermana.
―Quedad tranquilo, amigo ―le dije pues, y me levanté y me encontré de pronto con la mirada de ella fija en mis ojos: ¡Dios, que Astarté tuviera piedad de mí!―. Señora, ¿dónde queda ese lugar del que provenía el arriero que os traía el sulfuro?
―¿Fonsulfuro? ―me preguntó. Yo asentí, y entonces ella enarcó las cejas, contrariada―. Olvídalo.
―¿Tan lejos está? ―pregunté.
―No, no en realidad. Está al otro lado del Brazo, pero nunca podrás llegar allí.
La miré sin comprender, y en breve vos entenderéis bien por qué dijo tal cosa, Reiji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top