II
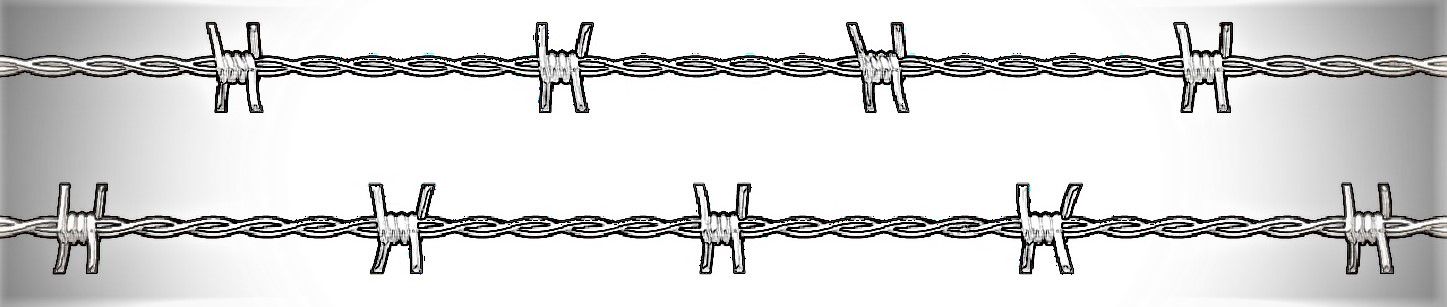
Os dije que Levantia era una tierra arruinada, yerma y castigada por un sol fiero y sin traba, ¿lo recordáis? Tierra calcinada, similar a esa de ahí adelante, en la que sobrevivir cada día se tornaba una ardua tarea para todos sus pobladores.
Bien, pues Cachocarne resultaba ser el hermano de Miri, como os referí, y poseía un destartalado taller en el vojo del este, no muy lejos del mar con el que yo aún no me había podido reunir. Estuve con él a solas muchas semanas, al principio, pues me acogió en su casa y eso nunca se lo podría pagar como era debido. Y Miri mantenía en el obrador de su hermano una suerte de lugar de refresco para sus viajes de arriera por los caminos, y allí... ¿Cómo decían? ¡Ah, sí! Allí repostaba y daba arreglo a su motoreta cuando tal procedía, y es que aquel endemoniado artilugio suyo precisaba al parecer de un asqueroso ungüento para poder funcionar, voto a Dios. Bueno, pues allí tomaba ella descanso por algunos pocos días si tal era menester, o si los krímulos le venían pisando los talones, y fin.
Yo la acompañé en algunos de sus viajes, es cierto, y fue así hasta casi hacernos hermanos del vojo, como se decía; pero aquellas primeras confusas semanas tras mi despertar las pasé junto a Cachocarne, en su taller, y es verdad. Fueron tiempos solaces pese a todo; sin ir más lejos un arriero que pasó un día por el obrador trajo en sus alforjas hojas secas de tabaco ―¡seco y pestilente, pero tabaco al fin y al cabo!― y así pude dar al fin buen estreno a la pipa de maíz que me había tallado yo mismo en la chabola del Tiñas, y mi humor mejoró, es cierto.
Bueno, ¿pues a qué se dedicaba el muy alcornoque de Cachocarne, diréis? ¡Ja! ¡Curioso zagal! Bueno, pues ni aún ahora lo sé a ciencia cierta, Reiji, y os lo juro, pero con todo algo os aventuraré: Cachocarne resultaba ser lo que en aquellos lares se nombraba un korsira. Esto es, daba arreglo a cosas; de todo. Desbastaba metal de su cementerio de automóviles ―¡qué cosas!― y aprovechaba ―«reciclaba», decía él― todo lo que aún resultaba aprovechable.
Y yo le ayudaba en lo que podía, bien me podéis creer, por ganarme de algún modo el pan. Él compraba chatarras procedentes de toda la Levantia. En especial se interesaba por aquellos arrieros que le traían vainas vacías de los perdigones de las toscas armas de chispa que por allí abundaban. ¡Y las pagaba muy bien, por lo que se las traían a espuertas! No, tampoco le hacía ascos a desvencijados automóviles que acumulaba junto a su taller, si el arriero en cuestión se las apañaba para traérselos por el vojo empujado por las burras. Esos los pagaba aún mejor, pero siempre su ganancia era después mayor. Resultaba en suma avispado el muchacho, como dicen en mi tierra, y manejaba buenos cuartos, es verdad, y pronto lo vais a ver.
Pero tales eran sus ocupaciones «públicas», os digo. Y es que aparte de tales menesteres Cachocarne resultaba ser también y en secreto el mayor fabricante de etanol del vojo del este. Casi el único, y a la postre buena parte del elixir que hacía funcionar las malhadadas motoretas y aún otros más extraños ingenios de aquellos lares provenían de su taller. Por eso mantenía buena bolsa.
Y había aún más cosas: el korsira se encargaba de fabricar en el torno de su taller las puntas para los kuglos ―esto es, los perdigones de pistolas de chispa de aquella región― y de rellenar las vainas en que estas puntas se introducían para poder ser disparadas. ¡Maldito fuera el muy bellaco enano gordinflón, me parecía semejante a un alquimista! ¡Sí, él mismo fabricaba la pólvora que usaba para rellenar las vainas vacías que Miri y otros de los de confianza le traían, maldito fuera! Había de tener mucho cuidado en esto en especial, pues pobre de él si los krímulos de La Pared, los proclamados Buscadores del Signo Amarillo, llegaban a saber de sus trabajos con seguridad y acierto. Y es que algo se sospechaba en los caminos de todo esto; se hablaba en voz baja del korsira del vojo del este, y por eso había que andar con mil ojos.
Ellos, los Buscadores, resultaban la razón de que Cachocarne no hubiera tomado compañera ―o compañero, que de eso mucho había también por aquellos lugares dada la necesidad, y al carajo si a mí me importaba mientras se respetasen mis propias posaderas― ni de que hubiese engendrado mocosos. En un mundo como aquel, en el que la buena gente como Cachocarne debía lidiar cada día por que no se lo llevasen a rastras hasta el ominoso bastión de los Buscadores ―La Pared―, uno no se podía permitir mantener lazos familiares. Que Miri era su hermana resultaba un secreto conocido solo por mí y por Tiñas, y juzgo ahora que por nadie más.
Bien, pero sigamos. El caso es que sabed que bien conocía yo aquel polvo negruzco y endiablado que Cachocarne fabricaba. Hablo de la pólvora. No en vano yo una vez capitaneé una nave que se nombraba La Deseada, aquella con la que salí de mis costas natales, y armaba esta buenos culebrines, como os digo, pero confieso que nunca me interesé en cómo se fabricaba la pólvora que los cebaba. En nuestro mundo decían que había sido inventada en Catay, donde se la conocía desde hacía muchas centurias. Bueno, pues Cachocarne sabía fabricarla, él sabría cómo, y por ello vendía kuglos ―o más bien los intercambiaba, por trueque― por otras cosas como levaduras y cereales, pues ―y en esto oídme bien― la moneda local en aquellas tierras resultaba ser aquellos mismos kuglos; es decir, ¡la gente por aquellos lares se pagaban los unos a los otros con la moneda con la que luego se volaban las sesos entre ellos, y esto os lo juro! ¡Cosas veredes!
Ah, mi buen Cachocarne...
Mirad, una vez me dijo esto a bien poco de conocernos, el muy tuno, y os servirá de ejemplo de cómo era el muchacho:
―Oye, Pálido ―me dijo, y es que así habían dado en llamarme él y su hermana, y eso que ya les había referido cuál era mi verdadero nombre, pero en fin...―, aquí ya sabes que tienes un techo conmigo todo el tiempo que quieras. ¡Oye, que me ayudaste a dar boleto a aquellos krímulos de La Pared que vinieron a buscarme la otra noche, y además parece que le has caído en gracia a mi kunulita, lo cual no es muy común, si me entiendes!
―Que me place ―le contesté yo en aquel punto―. También yo le he cogido cariño a la pequeña Miri.
―¡Merdo! ¡Oye, flaco, que no te oiga llamarla así o te dará una buena bumpa! ―me reprendió, con chanza―. Bueno, mira, el caso es que aquí te puedes quedar conmigo, Pálido. Pero eso sí, hay dos reglas, viro...
Asentí, atento; era su casa, por supuesto.
―Bien está ―le contesté―. ¿Y cuáles son, por vuestra fe?
―Uno: las patatas del huerto de atrás no se comen. Dos: se caga y se mea en el foso. Eso es todo, flaco.
¡Ja! Me explicaré, si me permitís. Cachocarne fabricaba etanol, y esto resultaba ser un elixir volátil que servía de combustible a las motoretas al mezclarlo con una parte de benzina; como el aceite, que sirve de combustible a los candiles, si me entendéis. Bien, y además Cachocarne fabricaba pólvora negra, ya os lo dije: bueno, pues las patatas del huerto de atrás del taller las usaba para hacerlas fermentar, no para comer, y preparar con ellas el etanol con ayuda de una cuba y un alambique que mantenía bien escondidos en el taller. ¡Dejaré para otra ocasión el relato del mortal susto que nos llevamos cuando se me ocurrió prender mi pipa junto a la cuba: Cachocarne se puso más pálido que yo, aunque luego se rió con ganas cuando vio mi rostro desencajado, el muy bellaco!
Y claro, lo de las normas en cuanto al uso del «foso» en el que uno se daba alivio a las tripas tenían que ver con la pólvora, que maldita fuera. ¡Qué hedor endemoniado! ¡Qué tortura digna del Santo Oficio! ¡El momento diario de dar salida a las gachas del día anterior se tornaba insoportable en aquel infecto agujero! Pero el anfitrión mandaba, y así, al poco, comprendí la razón de tal proceder. No entraré en más escabrosos detalles, amigo, pero baste decir que, al cabo de algunos meses, en las paredes de tal foso se formaba el salitre con que se preparaba la pólvora para rellenar los kuglos que después Cachocarne trocaba por todo el vojo, y en ese momento es cuando tocaba rasparlo de la pared del foso...
Bueno, mejor dejarlo... ¡Pero el negocio de Cachocarne precisaba de más materiales, por supuesto! El carbón con el que hacer la mezcla de la pólvora en la correcta proporción lo preparaba él mismo en unas toberas, y tan solo el azufre que restaba para completar la fórmula secreta había que acudir a buscarlo al taller de otra korsira que vivía algo alejada de allí y que parecía ser por añadidura la única capaz de suministrarlo en todo el vojo del este.
Así que ya veis: donde había korsiras había algo parecido a la civilización y a la técnica en aquel mundo yermo, pero en donde no los había aquel mundo se sumía en la Edad de las Cavernas y en varios estadios a la redonda, y eso bien os lo digo.
¿Qué más cosas increíbles descubrí junto a aquel zagal? ¡Ah, sí!¡Radio Thuria! ¿Que qué era tal cosa? No, no me juzguéis por loco. Veréis, Cachocarne conservaba un curioso aparato en su taller. Ah, era... Como una caja de metal gris, maciza pero muy liviana, y tenía como dos... ¿Cómo os lo referiría? Tenía como una suerte de dos rosetones negros, muy grandes y hechos de otro material distinto al de la caja, en suma muy extraños, y uno a cada lado de ella. Con sus malas artes Cachocarne le había provisto a aquel prodigioso ingenio de una suerte de manilla o manivela en su parte trasera, de una forma muy tosca. Bueno, pues atended a esto, Reiji: él, si así le venía en gana y ya desde muy pronto, se ponía detrás de aquel cacharro, de aquella caja, y se ponía a darle vueltas a la manivela como si no hubiera un mañana, por mi fe, hasta que su cara se ponía bermeja y churretes de sudor le caían por los cachetes. Tras ello rodeaba aquel artilugio y manipulaba unas curiosas palanquitas en la parte frontal, y después... ¡Ay! ¡Después salía sonido de aquellos dos rosetones, y lo juro! Al principio resultaba como un sonido sin concierto, como un crepitar muy extraño, pero después Cachocarne daba vueltas a una ruletilla del cachivache y aquel sonido comenzaba a aclararse más y más,¡hasta que de pronto de aquel aparatejo salía verdadera música!
¡Y qué música, os digo! ¡Ruido más bien me parecía, aunque admito que había ritmo en todo ello! Y a pesar de que no podía identificar ninguno de los instrumentos que, bien atónito, yo escuchaba retumbar por todo el taller, Cachocarne encontraba gran solaz en todo aquello al parecer.
―¡Escucha esto, Pálido! ―me decía―. ¡Dale kano, que así se trabaja mejor! ¡Hale, vámonos a raspar el salitre del foso!
¡Ja! ¡Maldito gordinflón!
Eran tonadas, os digo, pero me sonaban muy extrañas. Se cantaba además en lengua extranjera, aunque al poco reconocí esta como la propia de las islas de Inglaterra. Y es que valga decir que algo conocía yo de la lengua de los hijos de la Bretaña; no en vano, en mi juventud, no pocas veces me las hube de ver en alta mar con las flotas del Tudor, pero aún así aquello me sonaba algo diferente. Bueno, mucho más diferente, en realidad; semejaba un lenguaje más tosco, desgañitado y hasta degenerado. Bien, pero eso solo fue al principio, pues luego descubrí que era capaz y al poco de entender casi todo lo que se cantaba ―o gritaba― a través de aquel aparatejo, fuera en el idioma que fuera; pero eso tiene que ver con los dones que la Diosa nos otorga a los Navegantes del Blanco, Reiji, y bien sabéis de lo que hablo.
Bueno, pero en yendo a lo que más nos importa os diré que al cabo, entre tonada y tonada que salía del aparato aquel se escuchaba a veces una soñolienta voz femenina salir de la caja musical, y era esta voz siempre la misma y resultaba un tanto monótona y casi sin entonación alguna, y esto repetía, que bien lo podéis creer: «Estás escuchando Radio Thuria, desde el Subterráneo; en onda con el mejor rock desde el Gran Fuego y hasta que el sol se trague la Tierra. Por si alguien está a la escucha. Todavía...».
No, no se atendía más que ese tipo de música en el taller de Cachocarne por más que yo le diese vueltas y más vueltas a la ruletilla esa del demonio, Reiji. Solo salía ese tipo de tonadas desenfrenadas. Tal cosa resultaba Radio Thuria.
―Bueno, ¿pero quién carajo es la que habla en nuestra lengua entre todo ese maldito ruido vuestro, Cachocarne? ―le pregunté una vez al respecto de aquella mecánica voz y aquel ominoso mensaje―. ¿Acaso no descansa de escuchar ese ruido, que siempre dice la misma cosa pongáis ese artilugio día o noche?
―¿Pero qué dices? Eso es una grabación, viro. Nadie habla desde esa emisora...
Me encogí de hombros mientras observaba a Cachocarne preparar el alambique de etanol.
―¿Cómo «una grabación»? ¿Qué queréis decir, por vuestra fe?
―Fika, pues que ese mensaje se repite una y otra vez cada cuatro o cinco canciones. ¿No te has fijado? No hay un viro soltando ese mismo merdo una y otra vez, hombre. ¡Qué aburrido sería para el pobre!
Lo miré con asombro mientras me echaba al coleto un trago del mal brando que Cachocarne racaneaba en sus despensas.
―¿Queréis decir que esa voz es de un hombre de artificio? De un... ―Dudé―. ¿De un mecha de esos?
Cachocarne se encogió de hombros como hice yo mientras seguía a sus cosas, no muy interesado en el parlamento.
―Sí, algo parecido, Pálido.
―¿Y lo guardan en ese subterráneo del que habla la voz?
Cachocarne levantó la vista interrumpido al fin en sus quehaceres y me miró. Suspiró con infinita paciencia.
―Digo yo. La emisora que emite debe estar instalada en el subsuelo de Thuria. Eso pienso. Tiene lógica, flaco: si hubiese estado colocada en la superficie habría acabado convertida en karbo, como todo lo demás. Antes hubo de haber muchas de esas emisoras; su antena, de alguna forma, habrá sobrevivido también al Gran Fuego...
―¿Y qué es esa Thuria? ¿Es una ciudad, por ventura? ―pregunté. Thuria resultaba el antiguo nombre del ignoto continente de Thule, que había recorrido yo en mi primera vida, pero nada dije: ¡el universo está plagado de curiosas coincidencias, Reiji!
El muchacho asintió.
―Es un urbo. Sí, fue muy, muy grande, Pálido. La llaman ahora la Ciudad Quemada en el vojo.
―¿Y nada queda de ella? ¿Nadie vive allí, párdiez?
Cachocarne me miró de nuevo y frunció el ceño.
―Casi nadie. Y nadie va allí: los alrededores están muy irradiados y casi todo lo que queda allí son edificios en ruinas, mechas defectuosos y armas de antes de la Guerra que ya no funcionan. Ah, y el Maglev.
―¿El Maglev? ¿Qué es tal cosa? ―pregunté, y apuré con un chasquido de la lengua el licor apoyado en la mesa del centro del obrador. ¡Qué malo era, por mi fe!
―¡Es un tren! ―respondió con un soniquete, y luego se emocionó el muy bellaco―. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esto te va a encantar, Pálido!¡Escucha, levita sobre sus raíles y es muy, muy rápido! Aún funciona, dicen; recorre o recorría la antigua línea férrea del mar.
―Habláis en adivinanzas... ¿Y qué es un tren al cabo, voto a Dios? ―pregunté por contra y de mal humor―. ¿Y cómo es que levita? ¿Como Santa Teresa de Jesús, queréis decir? ¡Por Dios, compadre, no os inventéis cuentos, os digo!
¡Ja, pobre de Cachocarne!
Bueno, no me entretendré más en esto de momento, que tiempo habrá; el caso es que ya os hacéis una idea más o menos del cuento. Aunque fijaos sin embargo en esto otro, porque otro buen día le dije a mi buen Cachocarne, y también os servirá de ejemplo de la camaradería que compartimos:
―Compadre, he estado pensando: tened a bien de prepararme una pistola de chispa como esa de Miri, o a buen seguro que no sobreviviré mucho por estos lares. Pues en verdad que acostumbráis por aquí a disparar primero y a preguntar después según he visto, y esto lo tengo yo por cierto...
―¿Un pafilo es lo que dices que te prepare? ―me respondió, y me mostró el que él llevaba donde la espalda pierde su nombre, sujeto entre los calzones: un «pafilo» era una pistola, en efecto, aunque creo que ya os lo referí―. ¿Pero tú sabes usar esto, viro?
―No sé por qué clase de gañán me habéis tomado, amigo mío, pues queda claro que no hace falta ser Tales de Mileto para saber que lo único que hace falta para manejar esos trastos es apuntar con la parte del caño y apretar la argolla de debajo después. ¡Conque venga, y no seáis impertinente!
Cachocarne se encogió de hombros, gesto con el que daba a entender el buen muchacho que, al final, todo le importaba un higo.
―Espérate, viro, que la teoría es fácil y luego viene lo gracioso... Anda, vente conmigo para el desguace, que practicarás primero con mi pafilo y luego ya hablaremos... ―me advirtió.
Bueno, practicamos con tres latas dispuestas sobre uno de aquellos automóviles que se oxidaban al sol. ¡No di una en el blanco ni así me matasen, y ni siquiera tras una docena de intentos! ¡Maldita fuera mi estampa!
―¡Para, para, maljuna! ―rio Cachocarne al verme―. ¡Que esto me va acostar una fortuna en kuglos! ¡Que tienes menos puntería que un ciego en el excusado! ¡Vaya viro! ¡Ja! ―me dijo al fin el botarate patilloso aquel, quitándome la pistola de las manos.
Le devolví la chispa y otra vez de mal humor. Señalé después la otra arma que portaba él al cinto, aquella suerte de arcabuz con el caño recortado que le viera usar la primera noche a mí llegada para encarar a los krímulos que nos asaltaron por sorpresa.
―Dejadme entonces eso, que probaré con ello.
Cachocarne se sobresaltó.
―¿Con esto? ¿La mazurca? ¡Se te ha ido el kapo! ¡Que no, viro, que esto podría destripar a un krabo, que es mucho para ti!
¡Ja! Pero oíd: los dedos de Cachocarne eran rechonchos, y lentos, y los míos ágiles. ¡Yo ya tenía su maldita mazurca en mis manos antes de que él, a manotazos, tratase de impedírmelo, y con ella ya presta apunté a las latas, accioné el gancho del disparador, y...! Allí nada se disparó, por mi fe.
―¿Y ahora qué diantre pasa, zagal? ¡No funciona, Cachocarne, maldita sea vuestra sombra!
―¡Para, para! ¡Espera, viro! Mira, ¿pero no ves? ¡Quita el seguro antes de darle al gatillo! ¡Así! ―dijo, y se puso con gran juicio a mi espalda―. ¡Dale ahora, Pálido, anda!
Aquello fue como si un trueno estallase entre mis manos: ¡al punto las tres latas, a diez codos, estallaron las tres, como arrolladas por un relámpago! Cachocarne dio un bufido.
―¿Veis, amigo? ―le dije―. ¡Esto está mucho mejor, párdiez! Hacedme una de estas, os lo ruego.
―Ya podrás, maljuna ―contestó él―. Con eso no hace falta ni apuntar, aunque es verdad que algo has mejorado: al menos no te has volado los dedos.
Fue dicho y hecho: ¡Cachocarne me fabricó una de aquellas mazurcas, que buen servicio me daría si me las tuviera que ver con alguno de los krímulos del vojo a más de una cuarta de mi espada! Bueno, pero antes me pidió que recargase el arma con unas postas ―«kartochos», los llamaban― por ver si sabía yo hacerlo, y no poco se rio el maldito de mí en aquel mismo punto, cuando me vio intentarlo: ¡aquellas armas no eran de avancarga como las que yo conocía, no!
Pero acabo: cuando me entregó al cabo de unos días mi recién estrenada mazurca me tiró a los brazos también la vieja chamarra bermeja que me había regalado el buen Tiñas. Le miré sin comprender. ¡La prenda pesaba más ahora!
―Toma, la mazurca y unos kartochos ―me dijo, y después me miró con chanza―. Ya te enseñé el otro día cómo se recarga, viro, así que espero que no me hagas quedar en ridinda y practiques aunque me cueste una fortuna, que yo tengo una reputación que guardar en el vojo...
―¡Esperad ahí! ¿Qué carajo habéis hecho con mi chamarra? ¿Es que le habéis llenado los bolsillos con plomo? Pesa ahora bastante, párdiez...
―Pues casi sí ―me respondió―. Te la he forrado de kevlaro, flaco. No es mucho, pero te protegerá con suerte de algún mal kuglazo. Es para que no tengas que estar cada dos por tres yendo a que te remiende las tripas el buen Tiñas, Pálido. No puedes ir así, tan expuesto, cuando viajas con Miri por el vojo...
Casi me emocioné, y abracé al muy maldito a su pesar. ¡Bendito fuera aquel gordinflón, el único entrado en carnes que me encontré en aquellas tierras de hambre y miserias! Pues en verdad de no pocos apuros me libraron aquellas extrañas fajas entremetidas entre las costuras de la chamarra, como después se demostraría.
Y es que resultaba ser verdad: al cabo de algunas semanas viajaba también de cuando en cuando con Miri, ayudándola en sus trabajos: eso si a ella le venía al quite y no la daba por irse por los caminos sola, pues ya os dije que yo trataba de ganarme mi sustento lo mejor que podía. Pero bueno, así, entre otros encargos, en una ocasión fui con ella y con tres burras a recuperar de una buena vez las varas de metal aquellas que escondimos en las cercanías de Bocaverno, por citar un caso.
¡Pero en otras salidas sí hubo ocasión de probar la mazurca, la chamarra y hasta la espada, y no solo por hallar ocasión de los krímulos! ¿Habéis oído alguna vez hablar de los mutasakalos? No, por supuesto que no: dudo que tales engendros hayan sido paridos por otra tierra que no haya sido la de Levantia Arruinada. ¿Qué eran? Pues resultaban como chacales aunque más correosos y malvados, cosidos a pústulas sangrantes y con varias deformidades que les nacían de las testas y los hocicos. No en vano una noche nos sorprendieron a Miri y a mí, mientras disponíamos el campamento. Venían atraídos por las burras que llevábamos, claro.
Una cosa: no os lo he dicho, pero en una ocasión, al principio de mis viajes a este lado, como suelo decir, puse mi espada al servicio de unos comerciantes de caravanas. Eso fue en tiempos de Thule. Bien, en los caminos de esa tierra había que cuidarse de los mauros, y también de los lycaones, que resultaban una suerte de lobos muy maliciosos. Bueno, pues los mutasakalos de Levantia acechaban a sus presas de forma muy parecida a los lycaones: las alimañas son alimañas, en todas las partes y en todos los tiempos. Pero en aquella ocasión no rondaban desvalidas caravanas de mercaderes, no, sino a nosotros.
Miri gritó:
―¡Pálido, fuego! ¡Renca una vara encendida y tráetela aquí! ¡Vuela!
¿Con quién se pensaba esa muchachita que estaba tratando? Yo ya había cogido una tea encendida de la fogata antes de que ella abriese la boca, y con ella en la mano ya buscaba yo al macho dominante de la manada. Lo vi tras uno de sus seguidores, justo al filo del círculo que alumbraba nuestra hoguera. Lancé la vara en llamas a sus pies, ahuyentando al primero mientras sacaba mi mazurca y lo destripaba de un trallazo al costado a la par que avanzaba en pos del resto, espada en mano.
Escuché los disparos de Miri a mi espalda y vi sus balas rebotar en los peñascos junto a mis pasos tras traspasar los cuerpos flacos de aquellas asquerosas bestias. Luego hubo por mi parte dos tajos, a un lado y al otro, y luego retrocedí cinco pasos mientras evitaba a uno que se me echó a las tragaderas y retomaba a la vez la tea del suelo: alejé a la bestezuela aquella de mis pantorrillas, usando de ella.
Y poco más. Al momento ya huían aquellas taimadas alimañas con sus rabos pelados entre las piernas.
Así que yo lo veis, Reiji: tal era nuestra vida en el vojo. Había surgido entre nosotros tres una sentida camaradería, digo, y compartimos muchas confidencias en aquellos días.
Yo ya les había revelado mi nombre, ya lo sabéis, y les había prevenido acerca sobre mi condición, mi Tránsito y lo que sabía al respecto de tales asuntos, y aunque cosas extrañas ya habían visto, en especial Miri, sentía que no todo fue creído. ¿Cómo podría? El vojo al fin y al cabo estaba lleno de locos, pero ya hubo ocasiones para que acabaran creyéndome por completo, como ya veréis, y fin.
La existencia resultaba dura en el vojo, sí, y muchas veces, cuando Miri partía sola ―había veces en que ni el demonio podría haberla convencido de acompañarla―, ella regresaba al cabo de los días con el rostro torcido, asqueada de lo que quiera Dios que hubiera presenciado en aquel cruel y despiadado mundo.
Pero cuando mi Miri retornaba al destartalado taller de su hermano, siempre al caer la tarde, a veces descubría un brillo en la niña de sus ojos, y yo sabía que Miri se sentía contenta de volver a casa aunque fuera por escaso tiempo. Y por eso, en tales ocasiones, Cachocarne, su querido kunulito, que ya os dije que nada tenía de simple, mantenía para ella una buena botella comprada a los arrieros itinerantes, reservada para ella. ¡Nada de aquel mal brando del suyo! Había risas aquellas noches, y chanzas, y Cachocarne le daba a la maldita manivela y ponían aquel artilugio de la radio a echar truenos y así se encaraban los sinsabores del día siguiente.
Y baste, Reiji, pues me he desviado.
Bien, empiezo ya por fin mi historia, no os preocupéis: ¿recordáis pues que os dije que para fabricar la pólvora Cachocarne debía valerse de tres cosas? Salitre, carbón y azufre. El salitre y el carbón se los fabricaba él mismo, pero el azufre os dije que se veía obligado a salir a comprarlo.
¡Bien, con aquella lejana korsira que le vendía el azufre a mi buen compadre comienza por fin la historia del Custodio de Fonsulfuro, precisamente, y a ello voy ya, si me permitís!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top