VIII
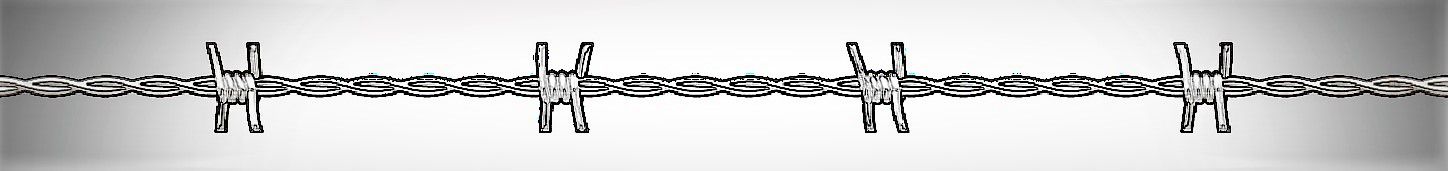
Volvimos, digo, y cuando aún nos hallamos a un buen trecho del pueblo, justo en el punto en donde la tarde anterior nos habíamos detenido a contemplar Bocaverno, Miri detuvo la motoreta, desmontamos y miramos otra vez, y esta vez bien, los contornos. Nadie ni nada se dejaba ver en los alrededores, ni más allá. Dominábamos el paisaje desolado del maldito pueblo allá abajo y comprobamos que seguíamos a salvo, por el momento.
En verdad que no se nos ofrecía con exactitud el mismo paisaje del día anterior en la loma: el sol esta vez ascendía cada vez más y por ende el calor apretaba ya con fuerza, pudiendo verse mejor. Las chicharras cantaban en los brezales y ni una nube manchaba el cielo, de un azul limpio, salvaje y sin filtro.
Me puse en cuclillas sobre el vojo polvoriento y Miri hizo lo mismo. La carretera a Bocaverno no resultaba muy transitada, bien es cierto —y yo ya me hacía una idea de por qué—, y no descubrimos mucho más aparte de las rodaduras dejadas por la motoreta de Miri la tarde anterior.
—Nada, el viento ha borrado casi todos los rastros, así no hay manera... —dijo ella.
Me levanté sacudiéndome el polvo de las manos.
—¿Qué llevaba encima vuestro...? —Dudé—. ¿Qué llevaba encima vuestro partnero, Miri?
—¿Qué quieres decir? —contestó ella—. ¿Que qué alportaba de charga?
Me encogí de hombros.
—Supongo, y qué sé yo... —contesté con un suspiro—. ¡Si eso significa que qué carajo llevaba en las alforjas de sus animales de tiro, pardiez, Miri!
—¡Oye, cálmate! ¡Que aquí el único al que no se le entiende un merdo es a ti, kunulito! —protestó, y suspiré de nuevo—. Seis brazadas de hierro alportaba, sin corromper. ¡Una fortuna en kuglos!
—¿Una brazada? —repetí—. ¿Y eso cuánto es? ¿Como un hato de leña?
—¡Y yo qué sé! —protestó la muchacha, imitándome—. ¡A ver, una brazada, es una brazada! ¡Pon las manos así! —me dijo, y puso ella los brazos extendidos apoyados los codos en su vientre, con las palmas hacia arriba.
Le seguí la chanza.
—¿Así?
Ella asintió.
—Pues ahora te empiezo a poner varas de hierro sin escorias en ellos hasta que no se te vea la sesera. ¡Eso es una brazada!
Asentí y me sacudí las manos de nuevo, impaciente.
—Seis brazadas... Mucho peso —afirmé al cabo—. Esto no puede ser; han debido dejar un rastro. ¡La tierra es dura pero algo debe haber! ¡Hay que encontrarlo! Busquemos mejor, Miri, vamos.
Así hicimos pero no había manera, y pasó cerca de otra hora. Me aposté a un lado de la carretera, muy enfadado conmigo mismo. ¿Qué queréis? ¡Al fin y al cabo estáis ante un capitán de navío, Reiji, no ante un campero rastreador! Eché de menos el fresco aire marino en mi rostro en vez de aquel aliento sobrecalentado que nos vomitaba la llanura. ¡Y entonces caí en la cuenta, me agaché y toqué los escasos restos de asfalto que quedaban en la carretera en aquel punto! ¡Ardían bajo el violento sol!
—¡Vuestras bestias de carga...! —le dije a Miri—. ¿Están herradas? —La muchacha me miró sin entenderme de nuevo, a todas luces. Me señalé el tacón de mis botas—. Las pezuñas de las burras, ¿las herráis? ¡Hierro!
—¿Qué? ¡No! ¿Qué dices? ¿Por qué? —contestó, pero yo me desentendí y corrí a la cuneta del camino.
Había allí matojos y algo de brezo, requemado y reseco por el sol. Me puse en cuclillas y allí estaba, bien claro. ¡Un rastro!
—¡Aquí! —exclamé triunfante—. ¡Los rastrojos! ¡Están pisoteados! —Miri se acercó con curiosidad—. ¡Aquí y aquí, y continúan, mirad! ¿Cuántos arrieros usan esta carretera y a qué horas del día?
—No... No muchos —contestó ella—. El vojo desde Pintas hasta el desguace de Cachocarne no es muy usado... Y viajamos de día; es más seguro por los krímulos a pesar de que el sunon aprieta fuerte, pero, ¿qué...?
—¡El asfalto a mediodía! —le atajé—. ¡Quema como las brasas en una fragua! Tu partnero venía por un vojo... —Dudé—... asfaltado. ¡Venía por la cuneta, llevaba las bestias por allí para no lastimar las pezuñas desnudas de las bestias de carga! ¡Mira! —dije, y avancé unos pasos, señalando la marca de matojos pisoteados hasta una calva arenosa en la cuneta; en aquel punto sí que se veían aún más claras las pisadas—. ¡Cascos sin herrar! ¡Tres, y las marcas son profundas! ¡Tres burras, cargadas las alforjas todo lo que las pobres bestias podían arrastrar! ¡Seis brazadas! ¡Y mira esto otro! ¡Botas! ¡Un hombre! ¿Cuánto pesaba tu compañero?
Miri apenas daba crédito.
—Yo... No sé... Como tú, más o menos, no sé...
Me puse en pie sacudiéndome el polvo de las manos una vez más.
—He aquí tu rastro, Miri. Tu partnero llegó hasta Bocaverno —dije, y contemplé el desolado poblacho abajo, en la lejanía, con sus abigarrados tejados de chapa reluciendo al inclemente sol del mediodía.
Miri me contemplaba sin saber qué decir.
—Tú... —comenzó—. ¿Pero tú de dónde carajo me has salido, kunulito?
—Ojalá lo supiese —le contesté, con chanza—. ¡Ven! Vamos, sigamos el rastro, ¡trae la motoreta!
Así hicimos. Nos subimos a la motoreta y seguimos al paso bien cerca de la cuneta bajando la loma, muy atentos al rastro dejado camino de Bocaverno. Cada poco me bajaba de un salto y me agachaba para inspeccionarlo con mayor cuidado.
Os insisto en que el rastreo no es mi oficio, voto a Dios que no, pues desde bien jovencito no había conocido poco más que puertos y esquifes, pero bien es verdad que parte de mi familia resultaba manchega también, y de ella saqué mi apellido precisamente, y en alguna mala partida de caza había acompañado yo a mi padre y a mis tíos maternos en La Alcarria, con que debo decir que me las apañé, y baste.
Tal vez otra hora después obligué a Miri a detener su motoreta por completo. El pueblo ya se encontraba a tres o cuatro estadios tan solo pero yo había visto algo fuera de lo común en la cuneta y quería inspeccionarlo con más detalle.
—¡Parad, por vuestra madre, Miri! ¡Esperad! ¡Mirad esto!
Me bajé de un salto y me acuclillé otra vez junto a los matojos. En las ramitas secas y pisoteadas del brezo se veía algo más, como una mancha ocre, ya reseca. Sangre. Y el rastro ya no continuaba junto a la carretera, no. Se perdía.
Miré a mi alrededor, bien atento. ¡Vi de repente pisadas humanas, desordenadas! Las de las dos pesadas botas de arriero que habíamos venido siguiendo, sin duda. ¡De repente ya no caminaban en línea recta sino que saltaban, retrocedían, se arrastraban! ¿Qué había pasado? ¿Y las burras? Su rastro en los ocasionales bancos de arena, las pisadas de sus cascos... ¡Tampoco seguían una línea recta, sino que se desbandaban también sin concierto internándose bien adentro de aquellos campos marchitos que la carretera atravesaba!
—¡Aquí es donde dieron con tu compadre! ¡No llegó finalmente a pisar el pueblo! —le grité a Miri corriendo campo a través y alejándome. Ella apagó el sonido de su montura, dejó la motoreta en el vojo y me siguió a pie por el descampado, sin saber qué decir—. ¡Más sangre! ¡Allí! ¡Y allí! ¡Mira, las burras! —exclamé al descubrirlas, sin aliento, y corrí hasta la primera de ellas, poco más que una momia reseca echada y bien muerta sobre los campos.
Miri llegó hasta mí a la carrera y se agachó mientras contemplaba el cadáver de la bestia conmigo. La habían devorado, arrancando a bocados del animal las carnes más tiernas y luego el sol y las alimañas habían hecho el resto. Entonces Miri se levantó y echó mano de las enormes alforjas que aún cargaba el cadáver.
—¡La charga! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡No la robaron! —exclamó abriendo el talego y mostrándome una gran cantidad de varillas de metal sin desbastar—. ¿Pero qué...? —dijo entonces, volviéndose—. ¡Malditos cabrones! —escupió, y corrió hasta el siguiente bulto asediado de moscas que se veía un par de codos más allá; se trataba de la segunda de las burras.
Me uní a ella, al cabo. La segunda burra se encontraba casi por completo devorada también y con la carga intacta en las alforjas, junto a ella; y ni rastro del hombre que las dirigía. Un poco más allá se veía la tercera burra, pero ya no nos acercamos. ¿Para qué? Bien sabíamos lo que encontraríamos; más de lo mismo, pues desde allí ya veíamos las moscas, los cuajarones resecos de sangre y las alforjas bien colmadas de varillas de metal junto al cuerpo...
—¿Por qué matarían las burras los de Bocaverno? —pregunté yo, pues algo en todo aquello no encajaba, voto a Dios—. Estas bestias de carga deben tener algún valor... ¡Y el cargamento también, por mi fe!
Miri se encogió de hombros.
—Son bocas que alimentar con forraje, y puede más el hambre propia que la del animal. Además, tienen un mecha para trasportar cosas pesadas, así que no necesitan de bestias. ¿No lo viste ayer?
Asentí, aunque no muy convencido todavía.
—Aún así no entiendo por qué no llevarse las bestias cargadas hasta el pueblo y después allí ya sacrificarlas... —dije, y miré alrededor, buscando más rastros—. Pero es que no se llevaron la carga ni con aquel golem suyo, Miri. ¡No, ni aquí ni antes junto al vojo se vieron rastros de pisadas de una multitud! ¡Aquí ni tan siquiera veo las de tu partnero! ¿A tu compadre se lo llevaron los del pueblo? ¡No! ¡A estos animales los mató otra cosa! ¡Cálida Diosa! —exclamé entonces, y miré a mi alrededor con recelo—. ¿Qué es lo que mató a estas burras?
Miri guardó silencio y yo levanté la vista a lo alto: ni un milano cruzaba el cielo azul prístino. ¿Cómo hacerlo? ¡Las aves caerían incendiadas ante el cruel castigo del Astro Rey, como el mismísimo Ícaro! Miri se puso entonces en pie también.
—¿Qué te hicieron, Palio? —preguntó más para sí misma que para mí, y regresó de vuelta a la carretera.
La seguí. Juntos llegamos de nuevo hasta el mismo punto en que la recua de su compadre había sido sorprendida por su extraño atacante junto al camino y me agaché a examinar con más detenimiento las huellas del arriero.
—Luchó contra algo, ahora lo veo más claro —dije, y miré más allá. Nada vi, hasta que me volví una cuarta y vi un brezal chafado por completo. Corrí hasta allí—. ¡Aquí! ¡Cayó aquí!
En efecto el matorral había sido aplastado por un hombre de mediana estatura al caer. Había sangre reseca y hasta descubrimos una hebilla y restos de una chamarra que Miri reconoció como la de su accidentado partnero. ¿Después? Un nuevo rastro, muy diferente. No era de pisadas, sino de un cuerpo; el del pobre partnero Palio, que había sido arrastrado por la tierra y no hacia el pueblo de Bocaverno, sino hacia las lejanas colinas que había visto yo a algo de distancia del pueblo la tarde anterior. Pero, en nombre del Cielo, me dije... ¿Dónde estaba el rastro del que se lo había llevado arrastrándolo por la llanura?
Me puse en pie. Al menos el nuevo rastro descubierto del partnero resultaba muy fácil de seguir. Miri se plantó ante mí.
—El rastro no va al pueblo, sino campo a través hacia aquellas colinas... —le dije.
—Me da igual. Se lo han cargado y se lo han llevado hacia allí —escupió, y yo asentí—. Quiero coger al hijoputa que lo ha mortigado. Es la norma entre los arrieros del vojo, Pálido: el que a hierro mata, a hierro muere.
—Que me place —le contesté yo—. Vamos pues, pero esconded bien antes vuestra motoreta, y traed ese machete vuestro y la pistola. Sea quien sea el que espere al final del rastro no nos recibirá con los brazos abiertos, y no podemos dejar que nos oigan llegar...
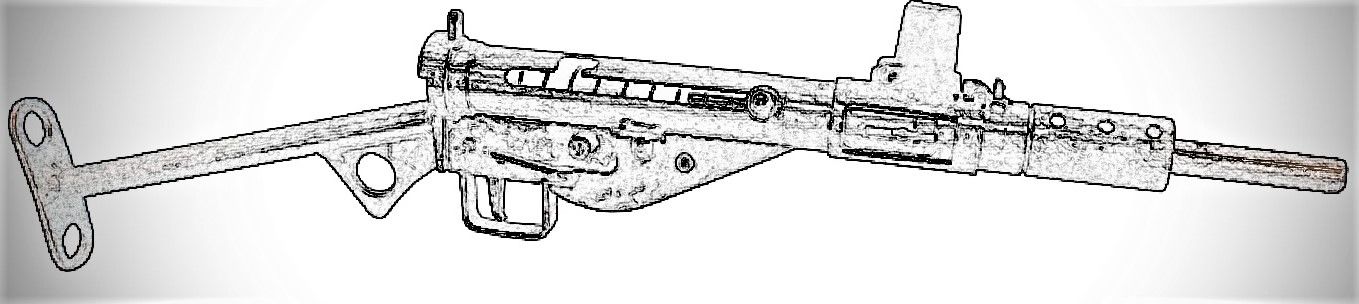
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top