CAPÍTULO 1
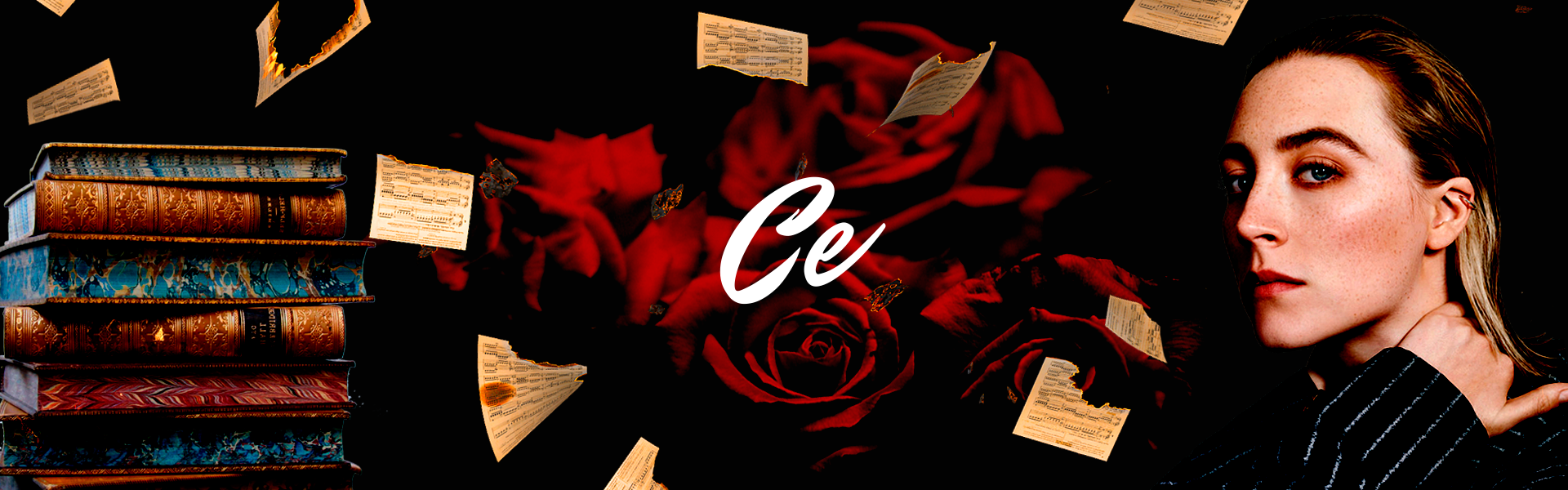
CE LEYÓ UNA VEZ que las promesas que rompemos son aquellas que nos cambian o destruyen para siempre.
No recordaba adónde había leído aquella frase. Sin embargo, vino a ella de forma casi inesperada mientras cerraba la puerta de la casa de sus abuelos.
Una ligera brisa agitó las ondas de su cabello y las puntas de su bufanda se mecieron contra sus mejillas. Sus ojos miraron alrededor con un rastro de nostalgia, antes de descender los escalones del porche y embarcarse en el auto destartalado que su abuelo le prestó.
En realidad, el pequeño escarabajo rojo era la peor opción para el largo viaje que pensaba realizar, Ce lo sabía. Aún mantenía una batalla consigo misma sobre las posibilidades de fracasar solo por ese auto. Sin embargo, a pesar de todas sus protestas y sus muestras de preocupación, sus abuelos aseguraron que le traería buena suerte para alcanzar sus metas.
Ellos creían que su objetivo era regresar a Rhode Island, sana y salva, para continuar con su segundo año de Artes Literarias en Brown.
Pero era una mentira.
Sí, había mentido, una y otra y otra vez, porque sabía que la ignorancia preservaba vidas y no quería hacerles daño. Amaba a sus abuelos incondicionalmente, aunque no tuvieran ni la menor idea de cuál era su objetivo verdadero.
Pese a todo, Ce les agradecía por la buena suerte, el escarabajo rojo y las galletas caseras.
Arrojó la funda transparente de galletas en el asiento del copiloto y encendió el motor. El sonido que emitió no le pareció un buen presagio, pero era su única opción hasta que pudiera salir del pueblo. Luego podría plantearse otras opciones, como alquilar otro auto en Nueva York o viajar en bus entre los estados de Estados Unidos.
Hizo una mueca inconforme, sabía que cualquier opción le traería problemas. También era consciente de que habría evitado todo ese conflicto interno si hubiera tomado su auto de casa de sus padres, pero eso solo habría llamado más la atención. No era que sus padres se preocuparan por su bienestar, pero estaba segura de que la habrían presionado con preguntas sobre si lo que haría afectaría a lo poco que quedaba de su imagen de familia perfecta.
Ce no tenía tiempo ni ganas de tolerar a sus padres, así que prefería que ambos siguieran creyendo que estaba encerrada en la biblioteca de la universidad. Aunque fuera otra mentira.
Ce encendió la radio, se llevó una galleta a los labios y condujo el escarabajo por la calle estrecha.
Entonces lo vio.
Había un hombre en el porche de los Bailey. Era muy alto, con hombros anchos. Su cabello era corto y estaba vestido de negro.
Parecía la muerte.
Alguien debería decirle que había llegado tarde.
Los abuelos Bailey ya habían fallecido; la señora, cerca de dos años atrás, y el señor hacía alrededor de un año. La noticia había sido triste para todo el vecindario porque ellos habían sido personas muy buenas; alegres, caritativas y cariñosas. Por esa razón, a Ce le parecía extraño que alguien no se hubiera enterado.
«¿Es un vendedor? ¿Un cobrador? ¿O quizá un ladrón?»
Ce masticó su galleta y meditó la posibilidad de detenerse y encarar al desconocido, pero se resignó, no era que ella pudiera hacer algo al respecto. De todas formas, no creía que hubiera algo valioso que robar en la casa abandonada. Además, ya tenía sus propios problemas, y el más apremiante le llevaba dos días de ventaja en la carretera.
Giró el volante hacia la izquierda y tomó la calle principal que la llevaría a la salida de Chatham. Dejó el pueblo atrás y pasó por Yarmouth, Barnstable y Bourne. Luego hizo una breve parada en Fall River y no se detuvo hasta llegar a Providence.
Llevaba conduciendo poco más de dos horas, cuando su estómago gruñó y sus piernas protestaron. Lo último no le sorprendió, no estaba acostumbrada a conducir más de media hora. Ni siquiera le gustaba conducir; prefería movilizarse a pie o en bicicleta cuando estaba en la universidad. Sin embargo, sabía que su plan lo requería. Si tenía que sacrificarse y enfrentarse a sus propios límites, lo haría.
Estaba decidida a cumplir su promesa.
Ce se detuvo junto a un restaurante italiano y ordenó una lasaña de pollo. También comió algunas galletas como postre y revisó su cuenta de Instagram. Media hora después, se marchó.
En el escarabajo, repasó el mapa que había hecho con indicaciones para el viaje y decidió que conduciría hasta Albany. Entonces, buscaría un hotel y descansaría para continuar en la mañana. Estaba bien de tiempo, lo había comprobado antes. Su objetivo se había desviado hacia Nueva York; luego pensaba quedarse en Cleveland al menos un día.
Satisfecha con su decisión, se relajó, puso el auto de nuevo en marcha y salió hacia la carretera.
Estaba anocheciendo cuando pasó el peaje entre Massachusetts y Nueva York. Llevaba casi cuatro horas de viaje cuando el motor del escarabajo empezó a hacer ruidos estrangulados hasta que el motor se descompuso.
Ce maldijo entre dientes.
Intentó encenderlo tres veces, pero el escarabajo se rehusó a arrancar. Por unos segundos, solo contempló con incredulidad el desgastado volante. Entonces se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Agarró su cartera y salió.
Desde su celular, comprobó que estaba a quince minutos a pie de East Chatham. Parecía la única opción. O quizá podría caminar y esperar que algún carro la llevara hasta Albany.
Suspiró frustrada, intentando con todas sus fuerzas no golpear la puerta del escarabajo rojo.
Cuando llamó al servicio de grúa, una mujer le informó que podrían recoger el auto y llevarlo a la dirección que deseara, pero que tendría que esperar al menos una hora. Ce se tragó un insulto, pero aceptó el servicio. Escribió la dirección de sus abuelos en un trozo de papel y lo dejó en el parabrisas. Sacó su equipaje del maletero y comprobó que todas las puertas estuvieran bien cerradas; aunque, siendo sincera consigo misma, nadie iba a llevarse el escarabajo descompuesto a ningún lado, ni siquiera aunque trajera toda la suerte del mundo.
Soltó un suspiro y le dio la espalda. Y luego empezó a caminar.
~~*~~

ASPEN HABÍA DECIDIDO que aquello sería rápido. Entraría, tomaría su auto y se marcharía. Era un plan perfecto, tan genial y ridículamente sencillo que no entendía por qué llevaba más de diez minutos de pie en el porche de la casa de sus abuelos.
Apretó la mandíbula y se maldijo.
Era un idiota, lo sabía. Era un hombre adulto, de veintisiete años y, aun así, se comportaba como un niño asustado. También era un cobarde que no era capaz de moverse, que no quería entrar. No lo aceptaría en voz alta, pero sí tenía miedo. Temía recordar lo que ya no estaba y aceptar lo que había perdido para siempre. Le temía al pasado y a los recuerdos.
A pesar de todo, Aspen estaba allí. Había vuelto a ese lugar porque lo había prometido. Tenía una deuda con sus abuelos que necesitaba ser saldada; ellos habían sido las únicas personas que no le habían dado la espalda. Cuando fue a prisión ni sus padres, ni amigos o conocidos, ninguno de ellos había ido a visitarlo ni le habían llamado o escrito. Ni una sola vez. Nada. Como si no les importara si él vivía o moría.
Pese a todo el rechazo y la soledad, habían existido unas cartas. Durante años, su abuela había enviado una carta cada mes, como una tradición. Luego lo había hecho su abuelo. Y después... simplemente habían dejado de llegar.
Cuando su abogado lo visitó, Aspen no había sido capaz de creer que sus abuelos se habían ido. Sin embargo, le habían dejado como herencia una cuenta bancaria con dinero, aquella casa en Chatham y el resto de sus bienes, incluyendo su auto.
Aspen había logrado llegar hasta allí, pero no quería tomar nada de ellos, menos aún cuando sus abuelos habían intentado darle todo y él no les había devuelto nada. Lo único que pensaba tomar era a Kiki, era lo que su abuelo hubiera querido. Era... como una forma de honrarlo; después de todo, Kiki le pertenecía.
—Ha sido un largo tiempo, ¿no?
Aspen se sobresaltó ante la inesperada voz. Giró y vio a una pareja de ancianos que lo miraban desde la acera. Él reconoció sus rostros amables. Los Beckett; vivían en la otra esquina.
—Eres el pequeño Aspen, ¿no? —dijo la señora.
Aspen podría haberse reído en voz alta ante sus palabras. Él era cualquier cosa menos pequeño, con su más de un metro ochenta de altura y la complexión de un nadador. Sin embargo, respetaba a esa pareja de ancianos tanto como a sus abuelos.
—Sí, señora Beckett —respondió, encontrando su voz—. ¿Cómo han estado?
—Con más salud que nunca. —Sonrió el anciano—. Nos dirigimos al muelle para ver el festival.
Aspen asintió y su mirada se dirigió hacia la playa. No estaba muy lejos. Podía verse desde el porche y la imagen era pacífica y hermosa. El viento soplaba con fuerza hacia las olas.
—Te ves muy bien, has cambiado. Tus abuelos estarían felices de que por fin regresaste.
Le pareció que las palabras de la señora Beckett se clavaban en su alma como agujas de culpa.
—No me quedaré mucho tiempo.
El anciano meneó la cabeza con empeño.
—No es la duración de la visita lo que importa, sino el sentimiento. Ellos sabrán que viniste, que no te dé pena.
A Aspen le pareció que el señor Beckett le estaba dando un sermón, pero no le importó. Incluso se encontró sonriendo.
—Sí, señor.
—Cuídate mucho, muchacho. Sé feliz.
Se despidieron y Aspen miró cómo avanzaban por el camino con paso sereno, uno junto al otro, conversando y sonriendo. Y, por unos segundos, Aspen se preguntó en qué clase de aventura loca uno debía embarcarse para encontrar a su alma gemela.
Cuando los perdió de vista, buscó la llave de la casa que el abogado le había entregado y abrió la puerta. No había luces encendidas, pero la luz de la calle que se filtraba a través de las ventanas era suficiente. Inspeccionó el interior y no se sorprendió de que todo continuara tal como lo recordaba; incluso el olor a madera antigua, a menta y al tabaco de la pipa de su abuelo.
Aspen cerró la puerta y se adentró un poco más. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y un manto de polvo lo cubría todo. Algunos objetos estaban envueltos en papel o cubiertos con plástico. También había un par de cajas apiladas en las esquinas.
Seguramente sus padres habían estado allí para ocuparse de todo luego del funeral de su abuelo. Aspen hizo una ligera mueca, solo pensar en sus padres le hacía querer marcharse lo más rápido posible.
El garaje estaba ubicado a un costado de la casa. Aspen contempló la puerta corrediza por unos segundos, antes de despejar los candados y la cadena. Cuando levantó la puerta, encontró un bulto cubierto con un cobertor gris de plástico.
Su corazón se aceleró.
Se acercó, retiró el protector y lo observó. Era un hermoso Camaro de primera generación, negro y restaurado hasta el último rincón.
«¡Kiki!»
Al ver el auto por primera vez en mucho tiempo, Aspen se sintió emocionado y nostálgico. Allí estaba. Le pertenecía. Prácticamente era una reliquia, y era suya. Ahora no se arrepentía de haber gastado tantos veranos con su abuelo, encerrados en ese garaje, para poder restaurar cada pieza de Kiki. Era extraordinario.
Habían terminado la restauración ese verano en que su vida se había ido al infierno, pero su abuelo había cumplido su promesa: le había heredado el Camaro.
Kiki era suyo.
Aspen encontró la llave en la caja de herramientas, donde su abuelo la ocultaba, y se acomodó dentro del auto.
No podía dejar de sonreír.
Sintió el cuero de los asientos bajo sus dedos y escuchó el poderoso sonido del motor al encenderlo. Parecía un niño emocionado, se sentía así.
Condujo a Kiki fuera del garaje y se aseguró de volver a colocar las cerraduras. No llevaba equipaje consigo, así que no había nada más que lo retrasara. Regresó al Camaro y tomó la calle principal del pueblo para marcharse.
Su celular sonó apenas unos segundos después. Aspen lo sacó del bolsillo de su pantalón y lo arrojó al asiento del copiloto, no se molestó en contestar. Sabía que era su madre y sabía lo que tenía que decir.
Había leído su única carta un mes atrás.
Sus padres querían que volviera a casa y Aspen lo haría, porque no era un cobarde, pero sería a su manera. Iría hasta San José, como les había respondido, pero se tomaría todo el tiempo que quisiera en regresar.
Habían transcurrido seis años sin saber de ellos, en los que no les había importado su vida. Podrían seguir viviendo como hasta ahora por un par de días más.
Aspen se obligó a despejar su mente, encendió la radio y se relajó. Intentó disfrutar de las nuevas sensaciones que nacían en él, porque mientras conducía y el viento golpeaba sus mejillas y la música sonaba, volvía a sentirse libre. Finalmente... libre. Y quizá todo lo que estaba sucediendo era un nuevo comienzo, una nueva vida.
Sonrió y condujo hasta Springfield. Se paró a rellenar el tanque del Camaro, comió algo en una cafetería y luego volvió a la carretera.
Cuando se dio cuenta, ya había oscurecido; eran pasadas las diez. Había pensado conducir toda la noche porque no estaba cansado, podría conducir hasta Cleveland sin problemas. Serían más de seis horas de viaje, pero podría hacer paradas cortas.
Aspen estaba meditando la posibilidad de ir hasta Cleveland o detenerse en Buffalo cuando algo en la carretera lo distrajo. Disminuyó la velocidad y las luces delanteras iluminaron la vía.
Entonces la vio.
Había una mujer caminando por el extremo de la carretera. Arrastraba una maleta con ruedas a su lado. Su paso era relajado, como si no hubiera reparado en el hecho de que estaba caminando sola, en la noche, por la carretera desierta.
Aspen frunció el ceño y redujo un poco más la velocidad.
Por un momento, pensó que se estaba imaginando a la figura. Cerró los párpados, pero, cuando volvió a abrirlos, ella seguía allí. Cualquiera podría no notarla con su vestimenta: jeans negros, una camisa oscura y unas botas también oscuras. El único punto de color era una bufanda de tonos rojos enrollada en su cuello.
Aspen esperó que ella se diera cuenta de su presencia, pero la mujer ni se inmutó. Pensativo, se rascó la barbilla. «¿Acaso está loca? ¿No es consciente de los peligros a los que se expone?»
Se dijo que ella no era asunto suyo, que pisaría el acelerador y continuaría su viaje, que ya tenía suficientes problemas en su vida. Sin embargo, por segunda ocasión, su cuerpo se negó a actuar acorde con su mente. Gruñó y, en lugar de alejarse, se orilló hasta que la ventana del Camaro quedó casi a su nivel.
—¿Necesitas que te lleve?
La joven se detuvo.
Por un momento, se quedó inmóvil, pero luego reaccionó y se inclinó hacia la ventanilla. Cuando Aspen alcanzó a ver su rostro, iluminado por la débil luz del interior del auto, la reconoció de inmediato.
No fue la piel pálida, el rostro delgado o el brillante cabello castaño. Fueron sus ojos, sus ojos grandes y peculiares que jamás parecían haberse puesto de acuerdo si querían ser verdes o azules.
Mirarla era como mirar al mismísimo pasado. Su cuerpo se tensó, pero mantuvo las sombras en el fondo de su mente, donde solía retenerlas, y fingió indiferencia.
«Probablemente no me recuerdes».
—Te conozco. Eres la nieta menor de los Beckett, ¿verdad?
Ella se sorprendió, como si hubiera sido descubierta haciendo algo malo, pero luego su expresión se volvió neutral.
—Grace —su voz había cambiado, había dejado el leve tono chillón de niña para volverse suave y melodiosa.
«Grace Beckett. No, Grace Carlson».
Aspen sí la recordaba, aunque supiera pocos detalles de ella. Sabía que la familia de su padre era adinerada y que eran dueños de una de las constructoras más grandes y prestigiosas del país. También que provenía de Chicago, pero solía visitar a sus abuelos maternos durante las vacaciones de verano. Y que siempre había sido muy seria, le gustaba leer y tenía una hermana mayor.
«Rose... ¡Rosie!»
Aspen se dio cuenta de que ella lo miraba expectante. Él se aclaró la garganta.
—No sé si me recuerdes, pero soy As...
—Aspen Bailey —replicó Grace sin emoción. Luego hizo una pausa, pensativa—. Así que tú eras el hombre que estaba en el porche de los Bailey...
Él asintió y acarició con sus dedos el tablero del Camaro.
—Tuve que ir por mi bebé. Su nombre es Kiki.
La joven frunció el ceño.
—¿Le pusiste nombre a tu auto?
Aspen casi sonrió ante la expresión tan absurda de su rostro.
—De hecho, fue mi abuelo.
Ella asintió lentamente y retrocedió un poco, mirando hacia los lados; parecía impaciente y frustrada. Aspen también se impacientó. No solía mantener conversaciones de tipo privado, menos aún en la mitad de la carretera.
—¿Entonces vas a subir? —Ante sus palabras, se ganó una mirada fija de Grace, y muy seria, tal como la recordaba—. Puedo llevarte hasta más adelante.
La joven pareció considerarlo. Aspen se mantuvo tenso.
No sabía qué haría si ella se rehusaba a aceptar su ayuda. Podía carecer de habilidades sociales y ser reservado y frío en ocasiones, pero tampoco era un imbécil para marcharse sin remordimientos y dejarla sola, menos ahora que sabía de quién se trataba. Quién sabe qué demonios podría ocurrirle.
Sin embargo, para su sorpresa, ella accedió.
—Bien —dijo.
Antes de que Aspen pudiera ayudarla con su equipaje, ella abrió la puerta y acomodó su maleta en el asiento trasero. Luego se subió a su lado y se colocó el cinturón de seguridad.
—¿Hay algún problema?
Aspen no se había percatado de que se había quedado mirándola fijamente, explorando el compás armonioso y estilizado de sus movimientos, hasta que habló. Él negó y miró al frente mientras volvía a arrancar a Kiki.
Ella no habló durante los primeros diez minutos de camino y Aspen aprovechó para lanzarle miradas de soslayo. De hecho, se sentía intrigado.
La imagen que recordaba de Grace Carlson era de una niña con desbaratadas trenzas castañas, lentes demasiados grandes para su rostro y su pequeña y respingona nariz siempre enterrada en un libro. Pero aquel rostro infantil había quedado atrás, dando paso a facciones más suaves y elegantes, acordes a las de una joven que coqueteaba con la adultez. Su cabello también había cambiado: el antiguo castaño tenía ahora un poco más de dorado, en largas ondas suaves que rozaban sus brazos. Ese estilo clásico, más el rojo oscuro de su labial, que destacaba contra su piel pálida, la hacían lucir mayor de lo que era.
—Has cambiado desde la última vez que te vi —Aspen habló sin querer, pero ahora no había forma de regresar sus palabras.
—Solo tenía trece años.
—¿Cuántos años tienes ahora?
—Diecinueve.
Él sonrió un poco al darse cuenta de que tenía razón: todavía era joven e inocente.
—¿Y qué hace una chica de diecinueve años caminando por la carretera, a la mitad de la noche?
Ella lo miró; sus ojos se volvieron más oscuros. Su ceño se frunció. Cuando habló, su voz cortaba como un cuchillo:
—Ya no soy una niña. Soy muy capaz de hacer un viaje de carretera por mí misma, ¿tienes un problema con eso?
Aspen no respondió, pero fue muy cuidadoso para evitar el tono condescendiente en su voz cuando volvió a hablar:
—¿Eso es lo que haces?, ¿un viaje de carretera?
Ella asintió. Su humor se calmó un poco.
—¿Tus amigos no quisieron acompañarte? ¿Qué hay de tus padres?
—No los necesito.
Cuando ella frunció los labios al oír la mención de sus padres, él supo que no conseguiría nada por ese camino.
—¿Y a dónde te diriges?
—A San Francisco.
Aspen le dirigió una rápida mirada. Su incredulidad subió a otro nivel.
—¡Eso está al otro lado del país!
—No sabía que ahora era un delito viajar de un lado al otro del país.
Aspen se mordió los labios y evitó sonreír. Casi había olvidado que debajo de su rostro angelical tenía una lengua afilada.
Volvieron a quedarse en silencio.
Él subió el volumen de la radio mientras ella revisaba su celular. Algunas veces la escuchó gruñir y murmurar para sí misma, pero no quiso entrometerse más. Ella rompió el silencio cuando parecía cansarse de Instagram o Facebook, daba igual.
—¿Quieres una galleta?
Aspen se sorprendió. Intercambió su mirada entre la joven y la funda transparente con galletas que le ofrecía.
—¿Están envenenadas? —Irguió una ceja y empleó el tono más serio que tenía para molestarla.
Ella le lanzó una mirada mordaz.
—Las hizo mi abuela.
Aspen sonrió.
—Disculpa que dude de ti, pero la última vez que te vi aún jugabas en el columpio del patio de tus abuelos, en lugar de hacer viajes por la carretera como toda una rebelde. Algunas veces, incluso te columpiaba.
Eso la desconcertó. Lo notó en sus ojos, ahora eran más azules.
—¿Lo hacías? —Hubo una pausa pensativa—. No lo recuerdo.
—Ya no importa.
Aspen tomó una galleta y masticó con calma. Estaba deliciosa. La señora Bailey aún poseía el arte para hacer magia con los postres.
—Dime algo... —las palabras volvieron a salir de su boca sin pensarlo. No entendía por qué, pero debía detenerse pronto—. ¿Este viaje es tan importante para ti?
—Sí, estoy siguiendo a un hombre.
Aspen rio, casi sorprendido de que ella bromeara. No recordaba haberla escuchado bromear alguna vez.
—No acabas de decir que estás siguiendo a un hombre, ¿o sí?
—Sí.
Silencio.
—Porque voy a matarlo.
Más silencio.
Aspen intentó que su cerebro confundido uniera las pocas piezas que había podido conseguir del rompecabezas que ella representaba.
—Déjame ver si entendí... —empezó con un rastro de ironía en su voz, al mismo tiempo que disminuía la velocidad para poder mirarla—, ¿vas a viajar hasta San Francisco, sola, siguiendo el rastro de un hombre para asesinarlo?
En sus ojos apareció un brillo peculiar. El tormentoso verde oscuro opacando al pacífico azul.
—Sí —fue el «sí» más seguro que Aspen hubiera escuchado en su vida.
Él le sostuvo la mirada y no pudo evitar preguntarse si aquella chica sentada a su lado había dejado de ser para siempre la seria y terca, pero inocente, Grace Carlson que él recordaba.
Desconcertado, se pasó una mano por el cabello despeinado y regresó su mirada a la carretera.
—¡Qué honesta! —murmuró. «¡Y qué locura!»
Ella lo observó. Podía sentirlo en su piel.
—¿No vas a preguntar por qué o vas a intentar detenerme?
Aspen negó. Ni siquiera lo dudó, estaba muy seguro.
—No es asunto mío.
Hubo una pausa.
—Gracias —dijo Grace y por primera vez su tono no era afilado o cauteloso, su voz sonaba suave y calma—. Solo déjame en la parada de buses de Albany. Cogeré un taxi o un bus a la siguiente ciudad.
Aspen sintió que algo se removía casi de forma desagradable en su pecho.
—¿Estás segura?
—Sí.
Luego no dijo nada más.
«No vayas por ese camino. No hagas que te importe».
—Bien —coincidió sin presionarla más. A pesar de que Aspen pudiera recordarla o saber quién era, en el fondo no eran más que desconocidos con ciertos recuerdos compartidos. No tenía derecho a exigirle nada.
El resto del trayecto hasta Albany fue silencioso. Apenas había transcurrido media hora desde que se habían encontrado, pero a Aspen le pareció que había estado durante horas encerrado con ella y sus mortales silencios. Sin embargo, él cumplió su palabra y se detuvo frente a una estación Greyhound. Había buses y taxis llegando y saliendo. Había más personas esperando.
Ella estaría bien.
Grace abrió la puerta del copiloto, salió y bajó su maleta. Luego murmuró un agradecimiento entre dientes y caminó hacia la entrada con su andar seguro y calmo.
—Ce... —la llamó y ella lució un poco perpleja cuando lo miró, como si no hubiera esperado que él recordará aquel diminutivo de su nombre después de tanto tiempo—. Ten cuidado y... saluda a tu hermana de mi parte.
Aspen no estuvo seguro por las débiles luces en la noche, pero le pareció que su rostro se ensombrecía.
Ce emprendió su camino y se alejó de él. Aspen esperó hasta que ella desapareció de su vista para retomar la carretera. Por un momento, pensó en quedarse en Albany, buscar un hotel y dormir, pero sentía un cosquilleo inquietante bajo la piel que parecía advertirle que debía salir de allí lo más rápido posible.
No obstante, mientras más se alejaba, su mente parecía empeñarse en mantener presente a la joven. Sus pensamientos solo parecían capaces de girar en torno a ella y a su conversación. Podía engañarse a sí mismo y decirse que ella estaría bien. Podía intentar convencerse de que quizás le había mentido para jugar con él. Podía engañarse y decirse que ella seguía siendo la misma Grace que recordaba. Podía decirse que no tenía derecho a entrometerse en su vida. Pero no podía fingir que no había reconocido en su mirada, cuando había hablado de matar a un hombre, un desprecio y un odio tan profundo que le cortaron el aliento.
«¿Quién es ese hombre, Ce? ¿Qué te hizo para que quieras asesinarlo? ¿Realmente vale su muerte el precio de tu alma?»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top