Capítulo 1: Fuegoscuro.
♠️♠️♠️
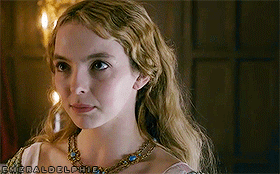
En las mañanas, la ciudad más grande del Oeste cobraba vida en sus intrincadas calles. Los comerciantes habrían sus puestos, las putas surcaban las calles pavoneándose ante cualquier hombre que pareciera tener la suficiente plata para comprarlas, y los puertos empezaban a llenarse de navegantes y jóvenes caballeros en busca de aventura.
Aquella mañana no fue muy diferente a las anteriores. Lo único que no parecía encajar, era una chica de cabellos dorados y ojos cual zafiros que se deslizaba por la habitación que se le había otorgado mientras se preparaba para su día.
El aposento no era muy grande, ni ostentosa. Era un cuadro medianamente grande con una cama de plumas, suave y blanda al contacto, un tocador de roble oscuro, el cual tenía ciertos artefactos que había estado acumulando con los días, cerca del balcón, había una hermosa banca de color blanco perla, en la cual solía sentarse para mirar como la ciudad cobraba vida, y al atardecer simplemente escuchaba los gritos de los borrachos y las risas de las putas.
Atarah se vistió con la ropa que solía usar. Un pantalón negro ajustado con una cadena de plata que colgaba de un bolsillo, y, como toda la ropa que usaba, esta era de cuero con una barra en forma de tacha que confirmaba su bastardía. Se colocó una camiseta de mangas largas de lino blanco bordado con plata, y su peto de cuero que la resguardaba de cualquier confrontación.
Tenía el blasón de su casa: Un león rampante de plata sobre campo de gules negro. Desde hace mucho tiempo atrás había decidido no usar los colores de la casa Lannister, así no llamaba la atención y no era confundida con la casa de los leones (por más que perteneciera a ella). Igual, no era buena idea pavonearse por las calles de cualquier ciudad con la insignia de la casa Lannister. Era casi una sentencia de muerte.
Esa mañana había decidido no usar armadura, solo unos brazaletes de bronce que cubrían sus antebrazos y un collarín del mismo material. No solía usar ninguna armadura, no la necesitaba. Con los años había descubierto que la hacía más lenta, por lo tanto, más vulnerable ante los ataques enemigos. Las cicatrices que cubrían sus brazos, pecho y piernas no eran más que un recordatorio de sus tiempos de entrenamiento.
Ese lejano pensamiento por poco la hace recordar sus años en Casterly Rock, cuando no era más que una cría de cachorro vulnerable ante las burlas y miradas venenosas de los nobles.
Recordar no le dolía, no desde hace mucho tiempo atrás.
Se trenzó el cabello con manos hábiles y rápidas, dejó unos cuantos mechones sueltos y tomó su capa negra ribeteada en plata. Esta no tenía su blasón dibujado, pero así podría moverse con mayor confianza y sin temor de ser descubierta.
Tomó su espada, lamento de buitres, el arma que su hermano le había obsequiado antes de partir de su antiguo hogar. Guardó el acero en su vaina y partió de su habitación sin antes asegurarse de cerrar la habitación con llave, se deslizó por los pasillos del castillo sin cruzarse con nada más que sirvientes y caballeros que venían de diferentes lugares de Poniente, desapareciendo entre la multitud como una sombra.
No era más que un fantasma para los demás.
Al salir por las puertas de la muralla, se topó con un panorama distinto. Lannisport era una ciudad viva, llena de ruidos y gritos. Las personas pasaban con grandes valdes de agua, otros tantos con costales llenos de fruta o pescado, (lo que más había en la ciudad) y algunos más cargaban con grandes barriles llenos de licor.
Atarah no pudo evitar aspirar el aroma del puerto. El pescado era cubierto con la dulzura de la fruta y el pan recién hecho. No era como Desembarco del Rey, en donde se olía a mierda y tenías que cubrirte la nariz para no sentirte asqueado. Los pueblerinos no morían de hambre en Occidente, puede que no fueran ricos en tierras fértiles, pero sí que eran el reino más rico en cuanto a oro.
Sin perder tiempo, Atarah decidió seguir su camino. Pero al escuchar su estómago rugir, no tuvo más opción que comprar un trozo de pan y queso para amortiguar el hambre. Bebió otro tanto de cerveza que cargaba consigo y se deslizó por la calles.
Nadie la miró. A veces, la mejor forma de ocultarse era no haciéndolo.
Cuando llevaba caminando unas cuantas calles, se detuvo en la puerta de una taberna. Era pequeña y oscura, en el interior se escuchaban bastantes risas para ser de mañana e incluso las putas parecían estar trabajando desde tan temprano horario.
Arrugó el ceño y entró sin miramientos.
Habían unas cuantas personas, nada de que preocuparse. Echó una mirada y se acercó a la barra. Una mujer de cabello pajoso y ropas sucias llenas de parches le devolvió la mirada. No conocía a la mujer, y ella tampoco la conoció a ella.
—¿Qué quieres? —preguntó en un gruñido.
No parecía complacida con su llegada, así que se limitó a ir al grano.
—Busco a Lancet.
—¿Cuál Lancet? —gruñó con una mueca grotesca. Fue casi imposible ignorar sus mugrientos y amarillentos dientes.
Atarah bufó con molestia.
—Tal vez debería volver a pensar su respuesta —dijo con voz aburrida, para después dejar caer un pequeño pañuelo lleno de monedas de oro.
Los ojos de la mujer brillaron con ambición, pero trató de ocultarlo.
—¿Son reales?
—Compruebelo por sí misma —le respondió con burla.
La mujer tomó una moneda y la mordió, al ver que no se doblaba, observó a la rubia con cierto recelo.
—Son bastante reales para mí —contestó mientras señalaba un oscuro pasillo detrás de ella—. Tercera puerta a la derecha.
El piso estaba lamoso, el polvo se acumulaba en los pocos muebles del pasillo y la madera crugía con cada paso. Cuando abrió la puerta al final del pasillo, pudo ver que Lancet estaba allí. Su ropa llena de rasgaduras y la sangre seca le dejaban ver que acababa de llegar de su travesía. Estaba sentado en una silla, su brazo tenía un enorme tajo de la que brotaba una mina de sangre oscura y espesa.
Cuando escuchó la puerta abrirse, sus ojos grises y fríos por los años se deslizaron por su anatomía. Ser Lancet era un hombre que pasaba los cuarenta tantos días del nombre, las canas empezaban a surcar su melena negra y era de complexión robusta. Observó con aire cítrico, pasando por los tatuajes que surcaban sus brazos y una larga barba trenzada que cubría su mandíbula.
Estaba hecho polvo.
Lancet hizo una mueca y regresó a su tarea de vendarse el brazo. No hizo ni una suela mueca de dolor cuando sacó un pedazo de metal de la herida.
—Lady Atarah.
—Ser Lancet —respondió al saludo dejándose caer en la silla más cercana.
Había duda en sus ojos. Atarah se sentía demasiado ansiosa por la información que debía tener para ella.
—¿Qué sucedió? —le preguntó— Se suponía que debía aparecer hace una semana.
Ser Lancet bufó, la molestia brillando en sus ojos.
—Hombres de las Islas de Hierro atacaron el barco en el que sarpaba.
—¿Y...? —preguntó impaciente por una respuesta.
—Aguarde —gruñó molesto, tomó su petaca con alcohol y la echó en su herida. No hizo nada más que una pequeña mueca de fastidio ante el dolor—. Logré matar una docena de esos malditos, pero habían invadido el barco y tuve que saltar a mar abierto cuando empezaron a quemar las velas. Los hombres que iban conmigo no lograron sobrevivir, deben estar durmiendo con los peces o los tiburones los devoraron. No lo sé con certeza.
Atarah hizo una mueca molesta.
—¿Qué más pasó? ¿Trajiste lo que te pedí? —preguntó impaciente. No estaba para aguardar, la ansiedad estaba consumiéndola.
Ser Lancet pareció ver su desesperación, porque dejó de atender su herida y tomó un bolso que no había visto que estaba a sus píes. Por la forma en que lo cargaba, parecía estar muy pesado. Lo colocó en la pequeña mesa destartalada que estaba en la habitación y dejó caer el contenido.
Los ojos de Atarah brillaron con admiración.
Una enorme vaina se cernía ante su rostro. Sus manos le picaron con la anticipación y jaló la vaina, sacando una espada larga y majestuosa. La hoja era pesada, pero no insoportable de cargar. Su aroma era ha cobre y sangre, como si la hubieran remojado en la sangre de sus víctimas.
Contuvo el aliento.
Estaba hecha de acero valyrio, era fácil de adivinar por el brillo oscuro que desprendió la hoja. Acercó el dedo al filo y una fina gota de sangre brotó de la herida. Era filosa, tan filosa que partiría a un hombre por la mitad con un solo roce.
Su color era negro ónix y tenía tallado dos dragones en cada lado de la empuñadura. Un rubí rojo estaba incrustado en medio de la empuñadura y sintió como todo color se iba de su rostro. Ahí estaba, la espada que había estado buscando por lunas enteras, el arma con la que Daemon I empezó la Rebelión Fuegoscuro y la misma que se perdió por siglos.
Una legendaria espada bastarda.
La admiró con adoración, casi temerosa de que su brillo la cegara. Tantas canciones que se contaban de aquella espada que perteneció a Aegon el Conquistador, y lo más excitante de la historia, era que el último de su estirpe que lo tomó fue nadie más que un descendiente bastardo, legetimizado y cambiado al apellido... fuegoscuro.
—Es tal y como imaginaba —susurró mientras la sostenía.
La blandió y por poco desfalleció. Tenía el peso exacto, el largor no la molestaba y estaba segura de que aquella espada estaba destinada a estar en sus manos.
—Tuve que mover cielo y tierra para conseguirla —le dijo Ser Lancet, pero Atarah no lo escuchó del todo—. Fue difícil, pero logré convencer a un caballero errante para que consiguiera la espada del campamento de la Compañía dorada.
—¿Le pagaste al hombre? —preguntó mientras jugueteaba con la empuñadura de la espada.
Su brillo la tenía hechizada, como si estuviera obligada ha observarla con adoración.
—Lo hubiera hecho —Ser Lancet sonrió con sorna ante su admiración y lo observó con curiosidad ante su tono de voz—, pero la Compañía dorada se adelantó a mis movimientos. Cuando llegué, su cabeza ya había rodado y tuve que matar a unas cuantas docenas de hombres para conseguir su juguetito.
Hizo una mueca ante su burla.
—No es un juguete —siseó molesta—. Es una completa pena, el hombre fue de gran ayuda —suspiró y despeinó su rizado cabello—. Como sea, ¿estás listo para seguir con nuestro camino? Nos queda mucho que recorrer.
Ser Lancet le dirigió una mirada airada.
—Sabes que sí.
—Bien —suspiró y contempló la habitación con aire crítico—. Limpia el lugar, dile a los hombres que se aseguren de que no quede nada. No queremos que nadie se entere de este... tiempo que estuviste fuera.
—Como ordenéis, Lady Atarah.
Rodó los ojos mientras caminaba por los pasillos nauseabundos.
—Y deja de llamarme así —siseó, sabiendo que igual seguís llamándola por «Lady».
Cuando salieron de la taberna, los pasos rápidos de los soldados Lannister causaron gritos y conmoción en los que habitaban el edificio. Ni siquiera miró hacia atrás, solo siguió con su camino y Ser Lancet se posicionó unos cuantos pasos detrás de ella.
—Decidme Ser Lancet, ¿tiene hambre?
—Por supuesto, mi señora.
—Muy bien. Te mostraré un lugar que acabo de conocer, sirven un asado fantástico —le aseguró con una sonrisa divertida.
Ser Lancet pareció compartir su diversión.
Así, sin decir ni una palabra más, ambos marcharon por aquel asado; sin hacer el mínimo caso a los gritos de dolor.
Adoraba causar horror.
(…)
Para cuando Atarah regresó a su aposento, ya era muy entrada la noche.
Había pasaso la tarde bebiendo con los soldados que se habían mantenido leales, y después había marchado a unos cuantos burdeles a saciar su incontrolable sed de sangre. Follar la hacía calmar sus ansias de pelear.
Sin más, se desató la trenza desordenada y ordenó a unas cuantas sirvientas que prepararan un baño. Cuando estuvo listo, ambas mujeres se retiraron y la dejaron sola ante la luz de la luna.
Se despojó de su ropa y la dejó caer al piso sin importarle que se arrugara. Ya estaba sucia, no tenía caso querer mantenerla en buen estado.
Se dejó caer en la tina y recargó la cabeza hacia atrás. El agua estaba tibia, pero no del todo caliente. Ciertamente, no le importaba si estaba fría, con que cumpliera con su función era más que suficiente.
Suspiró cuando terminó con el baño y se vistió con sus ropas de dormir que solo consistía en una camiseta vieja que solía ser de su hermano. Le llegaba por debajo de los muslos y solo cubría lo que debía cubrir. Atarah siempre fue alta, tan alta que le llegaba a la barbilla a su hermano Jaime. Era de piernas bronceadas y tonificadas por el duro entrenamiento. Tenía brazos fuertes y ágiles para tomar una espada, o para utilizar cualquier tipo de arma que cualquier caballero solo podía soñar.
Desde que tenía quince días del nombre se había marchado de Casterly Rock. Era solo una niña, pero aquello no le impidió viajar hasta más allá del mar de hierva.
Se convirtió en una mujer más rápida que cualquier caballero entrenado para la Guardia Real, aunque esto tal vez se debía a que era una bastarda; el maestre de la Roca solía decir que los bastardos crecían más rápido que cualquier otro niño, y no se detenía en recordarselo.
Cualquiera que la conociera lo suficiente sabía que Atarah era más que un rostro bonito. Era una guerrera, un soldado. No necesariamente un peón como muchos creerían.
A la mañana siguiente, Atarah se levantó más temprano de lo acostumbrado. Su corazón palpitaba con fuerza y su frente estaba perlada en sudor. Poco sabía que en unos cuantos minutos una sirvienta entraría a sus aposentos con un mensaje del hombre que le dio la vida.
Un mensaje que iniciaría con un nuevo juego de tronos.
♠️♠️♠️
¿Qué les pareció el capítulo? Decirlo en los comentario :)
Pregunta del día:
¿Quién creen qué será su interés amoroso? Solo digo que pueden ser varios.
Atte.
Nix Snow.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top