XIII
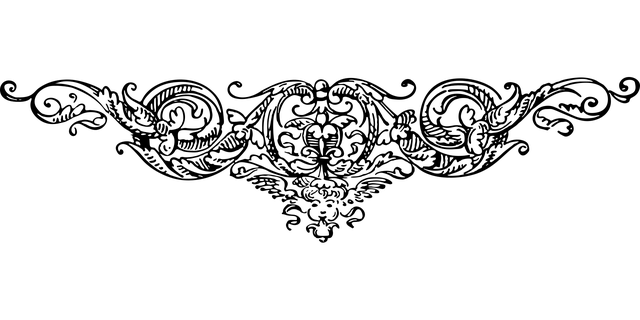
Un cielo despejado y un sol dorado me dieron la bienvenida en la superficie. Pude ver a Asterión, braceando en las aguas, y grité:
―¡Asterión! ¿Dónde está Briseida?
―¡Ruy! ―escuché que me respondía ella tan solo un poco más lejos. Entonces la divisé―. ¡Ruy! ¡Estoy bien!
Nadé hacia ella y cuando nos encontramos la abracé. La aparté y la miré después fijamente a los ojos, y aunque temí esta vez encontrar despecho en ellos no hubo tal. Rio, y su sonrisa iluminó el ya resplandeciente día. Quise retener por siempre el sonido suave de aquella risa en mi memoria y la besé mientras éramos mecidos por las olas.
Fue un momento de dicha infinita, pero pasó al cabo y no sé cómo, y de pronto las palabras de Asterión nos devolvieron a la realidad.
―¡Eh, vosotros! ―nos gritó―. Sois encantadores, pero deberíamos cuidar ya de nuestra apurada situación, ¿no creéis? ¿Dónde está esa condenada Esfinge?
Miramos a nuestro alrededor, escrutando los cielos y las aguas. Entonces Briseida alargó su mano, y exclamó:
―¡Mirad! ¡La costa! ―nos dijo, y señaló en lontananza, y entonces entre los vaivenes de las aguas atisbé la inconfundible línea de la playa. Y aún más: ¡los dos obeliscos negros que daban la entrada al puerto de Sarra!
―¡Sarra! ―confirmó Asterión―. ¡Y a nuestra espalda la isla de Tarnos! ¡Allí la veo, a lo lejos! ¡Esto es el Estrecho de Sarra! ¡Hemos regresado! Pero, ¿cómo de largo era aquel condenado túnel? ¡Y mirad eso! ―exclamó de pronto el gigante, y señaló el cielo: encima nuestro una silueta volaba en amplísimos arcos robando destellos plateados al Sol.
―¡Es la Esfinge! ―grité.
―¡No puede alejarse demasiado de mí! ―contestó Briseida elevando su voz―. ¡Es por el brazal! ¡He de atraerla!
―¿Pero cómo? ―gruñó Asterión―. ¡No pudiste controlarla ahí abajo! ¿Cómo harás eso?
Briseida tomó aire mientras luchaba contra la corriente.
―Antes su férrea voluntad me resultó inesperada... ―contestó Briseida―. Cuando me puse el brazal noté cómo un vínculo entre ella y yo se forjaba. Sentí que debía demostrarle mi determinación pero no esperé tanta resistencia por su parte... ¡Es formidable, mantiene una voluntad extraterrena! ―se lamentó, pero al punto volvió a ser la Briseida de siempre, y añadió―. Pero esta vez no me sucederá lo mismo. ¡Esta vez estoy preparada! ―exclamó, y alzó su brazo entre las aguas y mientras el brazal relumbraba al Sol gritó―. ¡Esfinge, ven, yo te lo ordeno!
Eso dijo, y el brazal al instante refulgió en su brazo. Briseida chilló de dolor cuando su carne se abrasó por su contacto y se hundió entre las olas. ¡Nadé tratando de alcanzarla, pero un chillido estremecedor me asaltó desde los cielos, y vi la enorme mole de la Esfinge descender sobre Asterión y sobre mí, como un azor de acero acechando a sus presas!
―¡Moloch! ¿Qué la ha pasado? ―aulló Asterión antes de sufrir la brutal acometida―. ¡Ahora es enorme!
Cerré los ojos y esperé la mortal embestida pero escuché como un remolineo sobre las aguas, y después la estatua viviente se detuvo en el aire y cerró sus garras sobre nuestros cuerpos. Al punto se sumergió por fin en las aguas, de una zambullida, y con nosotros a su merced.
Perdí la noción de arriba y abajo, pues otra vez nos movíamos a endiablada velocidad y esta vez bajo el agua, pero al punto volvimos a emerger del mar con un nuevo chillido cuyo eco restalló contra las lejanas peñas del puerto.
―¡Espera! ―grité yo, impotente; ¡de repente nos encontrábamos a inconcebibles alturas sobre el Estrecho de Sarra!―. ¡Briseida! ¡Esfinge, vuelve a por ella!
Mientras Asterión aullaba de dolor a mi lado; su carne se quemaba allí por donde la Esfinge le agarraba, y solo entonces paré mientes en el dolor que también me corroía a mí. ¡Yo también me quemaba!
Pero así y todo volví a gritar otra vez, ajeno al dolor:
―¡No, bestia del demonio! ¡Briseida! ¡Vuelve por ella! ¡Asterión! ¡Aguanta, hermano!
―¡Estoy aquí! ¡Ruy! ―escuché entonces. ¡Era la voz de ella, de Briseida, pero no podía verla!―. ¡A lomos de la Esfinge! ―oí que me gritaba, y levanté la mirada y descubrí a Briseida montando la Esfinge, ¡como una divina valkiria! Después la oí ordenar a su montura―. ¡Allí! ¡Llévanos a aquellos desfiladeros!
Fue como si una nave azotada por crueles tempestades de repente hallase timón. De tal guisa la Esfinge volteó sus alas, y como una centella traspasó los cielos cubriendo en un instante la ancha distancia del Estrecho de Sarra. En verdad que solo fue un instante, pues poco después noté que el monstruo me liberaba de sus garras, y de repente Asterión y yo rodábamos sin control sobre un prado húmedo.
Quedé de espaldas y dolorido en la hierba, y vi que nos hallábamos en un alto promontorio que se alzaba contra el mar. Sentía una gran quemazón en las carnes y solo con gran esfuerzo me pude poner de rodillas.
Entonces una gran ventolera se alborotó frente a mí, bien de pronto, y la Esfinge tomó tierra ante Asterión y yo mismo. Se inclinó la criatura y Briseida descendió con gracia de ella.
Para entonces Asterión y yo ya nos hallábamos de nuevo en pie aunque a muy duras penas. Briseida se acercó y examinó nuestras quemaduras e impuso sus manos sobre ellas. Al instante sentimos como si un bálsamo curador nos reconfortase la piel.
Tras esto la sacerdotisa se situó entre nosotros, se volvió y los tres levantamos la vista al frente: contemplamos la soberbia estatua de acero viviente frente a nosotros, recortada contra el azul del mar del estrecho. ¡La Esfinge había aumentado otra vez su tamaño, y tan colosal resultaba ahora que la peña en que nos hallábamos apenas parecía soportar su peso!
Entonces Briseida se adelantó, y alzó el brazal ante ella y la Esfinge humilló la testa, sometida.
―Dime cómo puedo servirte, Hija de Astarté ―pronunció la Esfinge, y fue como si el acero usase de la voz del trueno.
Di un paso y me situé al lado de Briseida.
―Tuya es la Esfinge ahora, Briseida de Lemuria ―le dije admirado―. Celebro que sea la tuya la voluntad que la dirige y no la de nuestro enemigo.
―¡Póstrate! ―exclamó Briseida, y adelantó un nuevo paso hacia la Esfinge.
Los ojos del monstruo parecieron centellear y Briseida se encogió como si hubiese sufrido un golpe, pero se rehízo al punto. Me preocupé, pero la Esfinge alzó entonces la testa al cielo y pareció contraerse sobre la peña, a espaldas del mar. ¡Entonces hubo como un destello que le naciera de dentro al monstruo, y en verdad todos vimos que disminuía su tamaño hasta que se escuchó algo como un fuerte repicar! Completó su angustiosa transformación ante nuestros atónitos ojos. Su cuerpo expelió una suerte de vapor o de humareda y nada más vimos hasta que los vientos se llevaron los vahos, y tras eso ante nosotros ya no había una bestia de acero sobre el promontorio sino un hombre, o algo semejante a un hombre.
¡Resultaba con todo enorme, sacaba a Asterión dos cabezas, y me pareció un Adán aunque con sus músculos y tendones expuestos, al Sol, pues no había piel ni cabellos que los recubriesen. Era en aquel entonces como lo es ahora mismo ahí fuera, viejo amigo, mientras desmenuza las rocas que nos separan de ella.
Se irguió aquel mastodonte y avanzó un paso, enfrentándonos.
―¡Moloch! ¿Qué le ha pasado? ¿En qué se ha convertido ahora? ―exclamó Asterión.
Pero Briseida se adelantó a su vez y se situó frente a aquella mole contrahecha. Permanecía la Esfinge de pie, observando a su dueña pero sin ver; sin curiosidad, sin alma. Talmente parecía un coloso hecho de barro descolorido.
Y Briseida repitió:
―¡Póstrate! ―gritó, y la figura extendió sus desnudas manos ante ella.
Llevé la mano a la guarda de mi espada.
―Estoy a tu servicio.
―Mira esto ―la dijo ella entonces, y alzó el abrasador brazal de mando ante ella―. Con esto te controlo; yo soy tu voluntad y tú mi herramienta. ¡Muéstrame el alcance de tu poder, Esfinge, pues necesito conocer los distintos modos en que habrás de servirme!
Entonces la Esfinge encorvó su espalda hasta un punto en que os habría parecido imposible y profirió otro chillido que rebotó sobre las encrespadas olas del océano. ¡Hubo algo, un sonido como el de la carne al desgarrarse, y entonces de sus nervudas muñecas emergieron los huesos de sus antebrazos mortalmente afilados! Se encaró con la sacerdotisa y el rostro de Briseida se demudó de puro terror.
―Tú no me controlas esta vez, sacerdotisa. Apenas eres más que una acólita: tu voluntad y tu ambición te han traicionado otra vez.
―¡Cuidado! ―grité, y aparté a Briseida justo cuando una de aquellas cuchillas óseas cortaba el aire allí donde un momento antes se encontraba su garganta.
Asterión gritó y se lanzó sobre la Esfinge, y la apresó con sus brazos tal y como hiciese con la momia del Rey-Sacerdote.
―¡Quédate quieta, por Moloch! ―bramó―. ¿Así saludas a la que sirves, monstruo incontrolable?
La Esfinge trastabilló, bien es cierto, pero aparte de esto apenas pareció sentir la embestida de Asterión.
Al punto se rehizo y se libró de su presa como si Asterión fuera un niño torpe. Tomó entonces al minotauro de una mano y del cuello, y de un tirón le arrancó el brazo, de cuajo.
¡Grité de puro terror! Briseida gritó también, y yo me puse en pie desnudando mi acero.
―¡Asterión! ―grité, pero ya no pensaba; lancé un tajo y sajé las carnes de aquel monstruo, pero si aquella figura sintió dolor no lo demostró.
Echó eso sí atrás el brazo y apenas pude esquivar la cuchillada que me tiró a las barbas. Y cuando después Tasogare chocó contra el hueso desnudo de su antebrazo hubo como un restallido y mi hoja pareció a punto de quebrarse.
―¡Briseida, Asterión! ―chillé entonces―. ¡No somos rivales para ella! ¡Enmendad nuestro terrible error, huid!
Pero Asterión no escuchaba; tan solo chillaba mientras rodaba por el prado empapando el pasto de sangre. Pronto moriría, sin duda, y Briseida se puso en pie a cierta distancia de él.
―¡No! ¡No es un error! ―exclamó―. ¡No es más malvada que un volcán en llamas, o que una tempestad del mar! ¡Es una creación artificial! ¡No conoce el Mal ni el Bien! ¡Ruy, perdóname! ¡He vuelto a fracasar!
Pero yo apenas la podía escuchar. El monstruo encajaba todos mis envites y no parecía acusarlos; yo sin embargo bien debía cuidarme de no recibir ninguno de sus tajos, o mi destino sería aún peor que el del pobre Asterión. Comenzaba a notar además una dolorosa quemazón en mi quijada: ¡acusaba cada vez más la cercanía abrasadora de la Esfinge!
Entonces noté como si un ánimo nuevo despertase en mí, y como si un reconfortante bálsamo recorriese mis incendiadas venas. Eché un momento la vista atrás y descubrí a Briseida detrás de mí, envolviéndome en aquella aura protectora suya, solo que ahora parecía oscura y terrible, como una tormenta emponzoñada. ¡Su mirada no parecía la suya, y lo juro, pues se asemejaba ella a un arcángel del Cielo, que Dios me perdone!
Pasó a mi diestra y sin dudar y se plantó frente a la Esfinge. ¡Detuvo con su sola mano desnuda el hueso que ya volaba a ensartarla, y lo tomó, y lo hizo a un lado mientras imponía su otra mano, la que ceñía el brazal, en el pecho desnudo del monstruo!
Así habló a la Esfinge, y esta se detuvo a escuchar, sometida de nuevo:
―¡Esfinge, póstrate! ―la repitió―. ¡Yo te lo ordeno!
La criatura quedó tiesa como una estaca y los huesos de sus antebrazos se replegaron de nuevo. ¡Y entonces para mi asombro al fin hincó la rodilla y quedó postrada ante la fulgurante figura de Briseida!
―Tú mandas, Servidora del Blanco.
Se hizo el silencio en el barranco. Miré a un lado y comprobé que Asterión se había desvanecido. Corrí a su lado y traté de practicar un torpe torniquete en el muñón a su costado.
―Muéstrame tu poder ―escuché entonces que decía Briseida a mis espaldas―. ¡Enséñame qué puedes hacer!
―¡Briseida! ―le imploré entonces―. ¡Asterión! ¡Se muere!
Pero ella no parecía escucharme. La Esfinge levantó el rostro y miró a la sacerdotisa con sus estériles ojos.
―Escucha bien entonces, Servidora del Blanco. Puedo trasmutar mi carne y la de otros envolviendo las ánimas con mi ser, y también viajar entre Planos y Realidades ―escuché al monstruo responder con voz mecánica―. Dejar el suelo y surcar los cielos con solo un pensamiento. Puedo luchar contra tus enemigos y con la fuerza de mil hombres en cada uno de mis brazos, y volatilizar cada uno de sus átomos con solo mi mirada. Y puedo rastrearlos, y perseguirlos; ninguna sangre de hombre hecho carne puede escapar a mi voluntad de encontrarlo si así lo deseo o así me lo mandan, y así, podré también comandar legiones enteras en nombre de mi Amo, y guiarlas con la precisión de mil mentes ―dijo, y calló un momento. Yo quedé sin palabras. Y después añadió―. Y puedo llamar al Fuego, despertar al átomo y barrer el mundo con una lengua de fuego mayor que la que sacudirá Hiroshima y Nagasaki, para después desaparecer de este Mundo, pero no de la Existencia. Ese es mi poder y está a tu alcance ahora. Dime, Ama, ¿cómo puedo servirte?
Quedamos mudos de asombro, digo, pero entonces yo escuché el último estertor de Asterión en mi regazo.
Y entonces alcé mi vista al cielo, desesperado, y la vi a ella. El Sol se escondía ya por la línea del mar, tiñendo de fuego las postreras nubes, y por sobre la línea del mar allí se encontraba, mi vieja compañera: la Estrella de la Oración, refulgiendo como una esmeralda otra vez.
Y recordé aquella visión mía, la que tuve en la sala del Observador de la Torre; un cielo quebrado, un némesis en los aires y Briseida tendida en el suelo, sin vida. Y me resultó claro qué hacer, tan natural como el respirar, y no albergué duda alguna.
Me puse en pie dejando descansar la testa de Asterión con cuidado en el suelo y avancé hasta quedar junto a Briseida.
Ella parecía en trance, poseída por aquel poder latente y abrasador en su antebrazo con el que sujetaba ahora la férrea voluntad del monstruo. Pero yo puse mi mano sobre su ardiente brazal, en su diestra, y esto pronuncié:
―Tyb ―dije, y hubo como un siseo.
El metal del brazal pareció disolverse hasta convertirse en un éter viscoso y transparente, y entonces saltó del antebrazo de la sacerdotisa al mío.
―¡No! ―chilló Briseida, y quiso arrancarme el brazal recién conformado ahora en mi diestra.
Pero aquello solo fue un instante y al siguiente pareció apoderarse de ella una calma liberadora, perdida desde el mismo momento en que ella vistiese por vez primera aquel malhadado artefacto en su brazo.
Yo sin embargo noté lo contrario; la sensación de un corrosivo poder embargó mis humores y de repente no sentí ya mis mientes como propias. Pero luché con todas las fuerzas de mi voluntad contra aquello y pude sobreponerme, aunque tan solo un momento.
Me volví a Briseida y sonreí. Era ella otra vez,ñ y se encontraba a mi lado. ¿La Hija de Astarté? ¿La Ama de la Esfinge? No, tan solo era ella otra vez; la orgullosa aprendiz del buen Silas, la que conocí en un puerto de mar durante una noche de fresca fragancia.
¡Me ardían las entrañas!
Me incliné y besé sus labios, sin prisa y a pesar de la urgencia del momento, y después dije, separando mis labios de los suyos:
―Esfinge, envuélveme.
―¡No! ―gritó Briseida.
Se inició una feroz batalla en mi cabeza. Noté algo como un dolor atroz en las sienes, y la lucha de una rebeldía extraña y viscosa contra mi propia voluntad. Pero me sobrepuse de nuevo ―¡no sé ni cómo!―, y la Esfinge al punto se derritió en un éter extraño como le ocurriera al brazalete, se transmutó después en un espumoso jarabe, denso y corrosivo, y se arrastró por la hierba hasta lamer mis botas y trepar por ellas. Recorrió después mis piernas e inundó todos mis poros, y así penetró en mi ser entero.
Y yo ahora ya sí que no era yo; no por completo. Era uno con la Esfinge ahora, y aún ahogándome en aquel inmenso poder que sentía relampaguear en mis mientes me demoré solo un instante más, por mis amigos, allí presentes, y me volví y caminé hasta Asterión.
De pie ante el sanguinolento despojo en que había quedado convertido mi amigo extendí mi desnuda mano ante él. Reparé entonces en ella; no era ya la mano de aquel marinero español que había zarpado de Palos. De mis nuevos dedos de acero surgió un haz de luz, y cercené con un corte limpio el muñón que colgaba al costado de Asterión. A la par la nueva herida quedó restallada, y no escapaba ya más sangre del cuerpo de mi compadre. Me agaché entonces, y con la otra mano inyecté en sus venas humores y elixires que penetraron con premura en su torrente sanguíneo, reanimando su corazón y tripas.
Complacido al comprobar que su ritmo cardiaco y su presión arterial se restablecían me puse al cabo en pie. Me ardían las entrañas y ahora también los ojos, y el hedor a ozono me resultaba intolerable pero aún así me volví una última vez a Briseida.
Quise contemplarla una última vez.
Ella lloraba. Quiso acercarse pero la retuve con un gesto de mi mano.
―Ruy... ―musitó entonces―. Ruy... ¿Qué has hecho?
―Lo que debía ―la contesté, pero aquella apenas parecía ya mi propia voz―. Me voy pero escúchame antes Briseida. Pues aunque no preveo que volvamos a vernos esto te digo: nos equivocamos. Este poder no está hecho para el Orden ni para el Caos; lo he visto en ti, y temo más ahora a aquello que es indiferente al hombre que al Caos mismo. De igual forma les pasa a las hormigas, que temen las manos del labriego pues destruye todas sus moradas y palacios sin dedicarlas el más mínimo pensamiento. De ese modo temo yo estos Poderes.
Briseida sollozó y se echó en mis brazos a pesar de mis advertencias. Golpeaba con fuerza las placas metálicas que ahora recubrían mi pecho y me gritaba locos desvaríos que apenas podía entender.
Pero sonreí, y la estreché por última vez en mis brazos, pues algo sí había podido entender entre sus afligidas palabras.
―Yo también te amo, Bris ―respondí, y apoyé el mentón en su blanca frente―. Desde el primer momento en que te vi, ya te lo dije. Soy tu devoto; tuyo y por entero, Briseida, sin esperanza ni temor... Te amo ―repetí.
...
Dejadme detenerme en estos recuerdos solo un momento más, viejo amigo, y si os place. Que casi hemos terminado.
Ya está. Bien, continuemos ya hasta el final y sin más interrupciones, si os place.
Tras decir esto hice a Briseida a un lado. En aquel atardecer me pareció más desvalida que nunca, aunque hubo de ser una ilusión pues mi Briseida es la persona más fuerte que he conocido en más de mil vidas recorridas. De mi espalda nacieron entonces dos grandes alas metálicas, y me elevé del suelo.
―Me marcho ya ―la dije, y creo recordar que sonreí―. No llores, que aún habremos de hablar una última vez antes de que esto acabe, y te lo prometo. Pero no volveremos a vernos más. Asiste a Asterión; vivirá. Dile que el Gran Dux es suyo, y dale las gracias en mi nombre por todo.
―¿Pero tú a dónde vas? ―chilló ella tratando de alcanzarme, pero yo ya la observaba desde una gran altura.
―No puedo cambiar nada de lo que sucederá, Briseida ―la contesté con un pensamiento insuflado directamente en sus mientes―. Incluso ahora mismo solo soy un hombre. Habrá guerra, y la tierra será pasada otra vez a fuego y sangre ―dije, y entonces elevé mi voz en su cabeza―. ¡Pero aún no, no si puedo evitarlo! ¡Os daré tiempo y con ello tú podrás proseguir tus trabajos y continuar los que yo empecé! ¡Inspira al mundo, Hija de Astarté, pues solo unido podrá ser capaz de sobreponerse al mal que trae la Matriarca Oscura! ¡Adiós ahora, y recuérdame pero no como me ves ahora marcharme!
Me elevé por los cielos entonces y en un instante, y ya allá arriba mi preternatural mirada cubría la tierra entera; de Gadiria a Tarsis, y de allí a Tiria, y veía hasta la propia curvatura de la Tierra.
Entonces mis mientes volaron por los corredores del Tiempo y de la Existencia y al fin halló la primera sangre del hombre ante el que me quería presentar.
Cerré los ojos y al punto yo ya no estaba allí, en el aire, y cuando tomé carne de nuevo ya estaba a mucha, mucha distancia de aquel punto en que dejé a mi Briseida junto al mar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top