VI
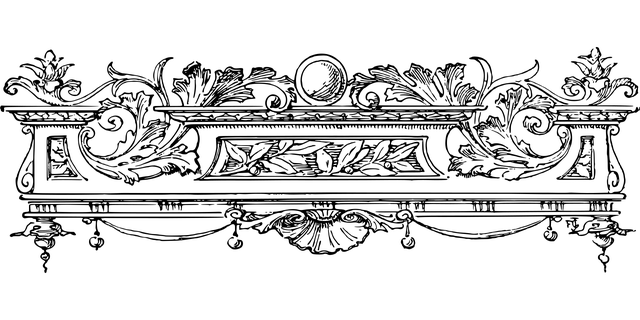
En verdad recorrimos los cerca de ocho mil estadios que nos separaban de Sarra en poco más de quince días.
Fueron menos de los que Halia hubiese deseado, bien es cierto, y es que hubimos que tirar de remos noche y día para poder realizar tal proeza.
Bien pronto mis hombres se olieron que algo singular había ocurrido, pero se mostraron no poco contentos con la promesa de una buena ganancia, íntegra para ellos, y por el permiso que yo les había otorgado tras nuestra llegada a Sarra hasta que Asterión y yo regresáramos a bordo.
Por el día remábamos, y contábamos si podíamos con el empuje de los céfiros. Y hubo suerte, pues mantuvimos bien cebado el trapo casi todo el viaje.
Por las noches en cambio dejábamos el gobierno a Rais, y mi compadre Asterión y yo nos retirábamos a mi camarote. Había vino en abundancia, por supuesto, y ron.
Siempre se unía a nosotros en aquel punto Halia, y hablábamos y Asterión bebía, hasta quedar como una cuba, y entonces la nereida bailaba y el minotauro daba palmas, y reían hasta casi el amanecer. Pero esto os digo: malditas las ganas que mantenía yo de pláticas, con uno o el otro.
Mi pensamiento se volvía una vez y otra a ella, a Briseida. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿La habrían encontrado los agentes del Templo? Temblaba de enojo, y de preocupación.
Llegamos por tanto y antes del tiempo indicado a Sarra, y dejé bien cumplido a Rais a cargo del negocio y de mi nave: de Halia nos despedimos ya la noche anterior a nuestro atraque. Nos emplazó a volver lo antes posible y nos dejó, con un beso. Me sentí un tanto como el Iscariote, bien lo he de confesar...
Pero en fin, así pues, nos encontramos el buen Asterión y yo una mañana de comienzos de otoño con los petates al hombro y las espadas al cinto en el puerto de Sarra.
Tras echar una última ojeada al Gran Dux nos perdimos al cabo entre las gentes. Buscábamos buenas monturas con las que llegar hasta el lugar que nos había indicado Briseida, seis días al sudeste de la capital, entre las dunas del desierto.
El populacho atestaba las calles de la capital tiria aquella mañana. Los mercados que poblaban las plazas a la sombra del Palacio de las Arenas se encontraban atestados, y llenos de aquellos curiosos cachivaches de hojalata escupe-vapor heredados de tiempos más antiguos y extraños, propios de aquella región, que eran cosa de admirar. Asterión no daba crédito.
Preguntamos en los tenderetes por buenos caballos, y no hubo quien nos quisiese vender alguno, pues allí se tenían en muy baja estima.
―¿Qué caballos? ¡Dromedarios! ―nos gritó un buhonero saliendo de detrás de su puesto y llevándonos casi a empujones hasta unas cuadras cercanas.
Nos miramos mi compadre y yo. Pasamos al cabo junto a tenderetes repletos de cestos de canela, ajonjolí y azafranes, y al fin, en una mala calleja, nos detuvimos.
―¡Nada hay más fiable que un dromedario para abandonar Sarra a pie, señores! ―nos dijo el buhonero en la soledad de la callejuela.
Eché un ojo alrededor, con suspicacia. Y es que Tiria era una nación encerrada en sí misma, ocupada tan solo por sus propios asuntos como bien os conté antes. Alguien de la catadura de Asterión sin duda no resultaba desapercibido, y ahora allí nos veíamos en el callejón, los tres solos. Miré a un lado y a otro, pero allí, en efecto y a un lado, había una cuadra achacosa; no peligraba la bolsa, de momento.
―Aquí es, señores. ¡Enil, Enil! ―llamó el mercachifle metiéndose en la cuadra―. ¡Ven, que te traigo unos clientes! ¡Lo convenido, lo convenido! ¡Sí! ―le escuchamos discutir a voces con alguien dentro, y de pronto el buhonero volvió a salir y se marchó sin despedirse, dejándonos solos frente a la penumbra de la cuadra.
Al punto salió un muchacho de esta, solícito, y no me extenderé en esto mucho más. Baste decir que cuando despachamos con él salimos del callejón con dos buenos dromedarios de las riendas, y bastante menos peso en las bolsas.
―Buena la hemos hecho ―me dijo entonces Asterión tirando de su nueva montura―. ¿Y cómo se montan ahora estas bestias, Ramírez?
La verdad es que poca idea tenía tampoco sobre cómo montarlas, voto a Dios, y hube de reírme.
―Algo se nos ocurrirá.
Nos reincorporamos al bullicio de la plaza, y Asterión maldijo cuando su dromedario escupió de pronto sobre el empedrado de la plaza.
―¡Moloch! ¡Bestia inmunda! ¡Qué asco! ¡Te digo si no nos habremos dejado engañar, Ramírez, maldita sea tu estampa!
―¡Tranquilo, y no creo! ―repuse al punto―. A no ser que los dromedarios estén toda su vida echando dientes los de estos dos están bien enteros. ¡Vamos, os digo, y dejad de quejaros ya!
Asterión volvió a protestar, y ya me volvía yo con chanza, pero de pronto reparé en el individuo barbudo que nos observaba desde el callejón del que habíamos salido.
Me volví sin decir nada, y seguimos caminando entre el gentío del mercado.
―Ese pajarillo no estaba en la cuadra, Asterión. Atento, que nos siguen ―susurré yo, y Asterión, hombre de mundo y con buenos recursos, ni se inmutó al escucharme.
―¿Cuántos son?
―Digo que solo uno. En la bocacalle del callejón de antes. Tirio, sin duda: una nariz curvada y ropajes pardos. De alto solo un poco más que yo.
―Pues lo despachamos y en paz ―me contestó el gigante―. Separémonos en esa travesía, Ramírez ―dijo el minotauro señalando con la mirada―. Estate atento. Al que no le siga que se dé la vuelta, y el otro que le conduzca a un callejón poco transitado. ¡Vamos a curtirle el lomo, por lumbreras!
Sonreí.
―Que me place.
Y así hicimos. En aquella primera trocha Asterión y yo nos separamos, y he aquí que el zagal quiso seguirme a mí. ¡Pobre diablo!
Me lo llevé con un rodeo y le hice recorrer toda suerte de juderías, y por fin, torciendo una calleja, me topé con un muro.
No había salida, con que me volví y le esperé, y casi tuvimos un topetazo el extraño y yo.
―Disculpe, bēlu ―me dijo entonces, disculpándose, y quiso volverse, pero entonces se chocó de narices con la pechera de Asterión.
―¡Oye, tú, gorrión! ―exclamó a esto el minotauro, con guasa―. ¡La bolsa o la vida!
El hombrecillo observó aterrorizado al minotauro.
―¿Qué? Yo no...
―¡Ja! ―respondió Asterión empujándole y con pocos miramientos al callejón―. ¡Tranquilo, que es broma! Pero ahora cántanos algo, cuclillo.
―¿Qué haces siguiéndonos? ―le dije entonces yo, poniéndome a su lado―. ¿Qué amo llena tu bolsa?
―No... No hay ningún amo, solo buscaba la suya, bēlu ―me respondió, atribulado. Tras eso pareció recomponerse―. Ahora déjenme marchar o llamen a la guardia de la ciudad, lo que quieran.
―¿Es que eres un vulgar ladrón? ―preguntó Asterión.
El minotauro y yo nos observamos, y nos sonreímos. No podía ser tal.
―Está bien, desnúdate ―dije yo entonces, y Asterión se cruzó de brazos, observándole.
El pobre diablo no podía dar crédito a lo que escuchaba.
―¿Que me...?
―¡Que venga, que fuera la túnica, barbas, que no tenemos todo el día! ―exclamó ya Asterión con menos miramientos. Se adelantó hasta imponer su talla contra la de él―. ¿O quieres que te deje yo en cueros? Solo serán dos tirones, puedes creerme, pero tendrás que volverte luego a casa con una mano delante y otra detrás. Tú mismo ―dijo, y le tomó con fuerza de la pechera y le levantó del suelo.
―¡No! ¡No! ―gritó el desdichado―. ¡Ya voy, pero suéltame! Pero, por la Diosa, ¿qué vais a hacer conmigo? ―suplicó.
Asterión le bajó entonces al suelo y el hombre se quedó en un tris en cueros.
Me volví. Por fortuna no se veía un alma en el callejón. Podría haberse esperado más de la seguridad del équite en las calles, bien es cierto...
―¿Veis, Asterión? ―dije yo cuando al fin quedó desnudo como un pajarillo y pálido como la cera―. Ni una marca en el cuerpo; ni de tiña ni de vizcaína. ¡Ni siquiera un sabañón! Este tiene de rufián lo que yo de monaguillo, y eso ya os lo digo yo...
―¡Hale, pues a cantar, cuclillo! ―bramó Asterión―. Que ya has visto que de esta no sales bien parado. ¡Y más vale que no se te vuelva a ocurrir mentirnos! ―amenazó―. Ahora no vayas a decirnos que eres un hortelano empobrecido o algo así, no sea que te abramos en canal para ver si es verdad que tienes la panza llena de lechugas... ¡No te me pases de listo, y venga! ―bufó―. ¡Tenemos hocico para oler el tufo de las mentiras y mucho tiempo, que por aquí no pasa un alma! ¡Conque venga!
No se hizo esperar más el barbudo en cueros, rendido al fin, y cantó al fin como un jilguero.
―Un hombre me contrató para seguiros e informarle de vuestros pasos ―nos confesó de mal humor.
―¿Qué hombre? ―intervine yo―. ¿Cuál era su nombre? ¡Hablad, por Dios!
―Era extranjero, no era tirio...
―¿Del norte o gadirio?
El truhan negó.
―Tenía el aspecto de Tarsis, y que me cuelguen si no apestaba a los aceites con que se embadurnan los clérigos del Templo.
Guardé silencio. Asterión no daba crédito tampoco.
―Seguid ―dije al cabo, y eché la mano a la guarda de mi espada. Poca chanza quedaba ya en todo aquello.
El ratero barbado tragó saliva y quiso recular, pero la tapia del callejón le cortaba la retirada.
―Ese hombre... ―prosiguió, a su pesar―. No sé su nombre. No me lo dijo...
―En realidad tanto da, y si te hubiese dicho alguno habría sido falso. ¡Seguid hablando! ―exclamé, y deslicé la hoja de mi espada por su vaina.
En ese punto Asterión se plantó detrás de mí. Puso su mano en mi hombro, tratando de serenarme, y miró al fulano.
―¡Vale, vale! ―saltó al fin nuestro perseguidor―. Ese hombre me contactó no hará una semana. Me dijo que recorriese el puerto a diario, y que estuviese atento por si atracaba un dromón. Que el barco tenía por nombre el Gran Dux, y me ordenó que si lo veía y aparecía un hombre con tu aspecto ―me dijo― no le perdiese de vista. Debía seguirle sin ser descubierto hasta que se reuniese, si tal ocurría a intramuros de Sarra, con una mujer de cabellos azules. Una lemuriana, eso dijo. ¡Le tomé por loco! Si lo hacíais, o si dejabais la ciudad, debía correr a informarle. Ese era el trato...
―Cálida Diosa... ―susurré entonces―. ¿Y después? ¿Qué debías hacer después? ―añadí levantando de nuevo la voz, tanto que Asterión tuve que retirarse un momento para asegurarse de que nadie se había alertado por las voces.
―¡No! ¡Nada! ―aventuró el infeliz―. Informar de a dónde os dirigíais, solo eso. Solo si podía debía tratar de recuperar de manos de la mujer dos artefactos. Dos reliquias, me dijo. En tal caso la paga sería triple. Una especie de brazalete, y unos... ―Dudó―. Unos discos de metal. ¡Sí, eso era, pues se trataba de una ladrona!
No hubo más, y menos mal, pues por poco pude refrenar mi mano. Tal era mi rabia. Pero Asterión se colocó al lado del infeliz y con un golpe de la empuñadura de su falcata lo mandó a dormir, y quedó allí tirado, en el suelo.
―Hale, dulces sueños ―dijo el gigante―. Venga, vámonos, Ramírez. Cuando este despierte y vaya a informar debemos estar ya lejos de Sarra.
Envainé y tomé a mi dromedario de las riendas sin decir una palabra. No dejaba de darle vueltas a todo aquello...
Salimos de Sarra sin más demora.
Íbamos con mil ojos, por si hubiera más informantes acechando en los alrededores. Abandonamos la ciudad en dirección sudeste, lo dispuesto, y para cuando la noche cayó sobre nosotros ya caminábamos entre las dunas de los desiertos de Tiria.
Yo caminaba en silencio, enfrascado en mis pensamientos, pero de una cosa me felicitaba, al menos...
El Templo aún no había encontrado a Briseida.
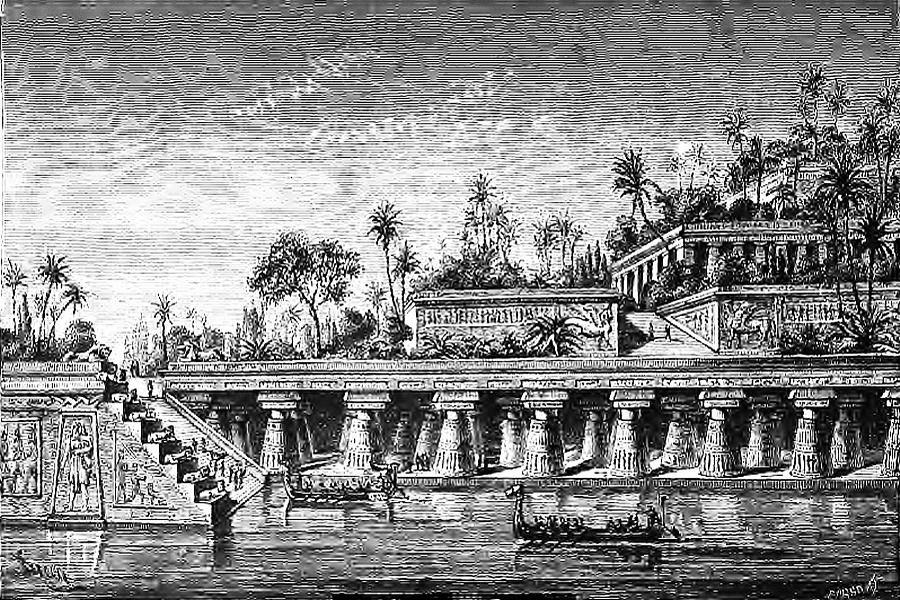
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top