IX
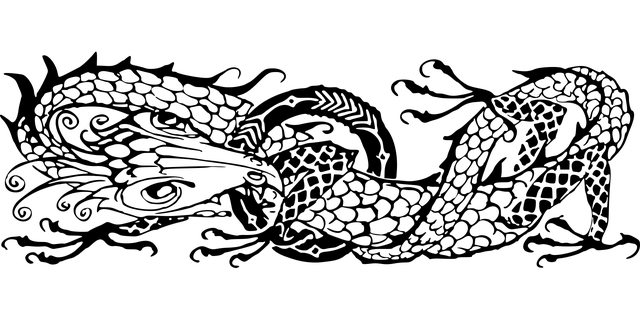
En los siguientes días Briseida nos puso a Asterión y a mí en detalles de la excavación que estaba llevando a cabo en el Desfiladero de los Équites.
Nos mostró la entrada a la gruta descubierta en la ladera de la colina, frente al imponente obelisco en parte desenterrado. Según nos refirió tal abertura se trataba un antiguo respiradero, una suerte de entrada auxiliar para nosotros: la entrada principal al Templo Guardián de la Esfinge debía encontrarse enterrada muchos estadios más abajo, en el suelo de la garganta del desfiladero, frente a la base del obelisco descubierto. De este último ya he dicho que solo veíamos su pináculo, y a pesar de ello sobrepasaba en diez cabezas la altura de Asterión.
Por tanto, hubimos de penetrar en la abertura a rastras, y vimos que el conducto se adentraba mediante una rampa descendente muchos estadios en la roca, hasta quedar cegado por grandes rocas y algo más... ¡Restos intactos de mampostería antigua!
En aquel lugar habían ensanchado el conducto, y pudimos ponernos al fin en pie al menos Briseida y yo. Allí es donde trabajaban ahora los hombres de Briseida, y sus esfuerzos consistían en retirar piedras desgastadas para revelar el siguiente tramo de la gruta derrumbada.
―Oye, Briseida ―dijo entonces y en un aparte Asterión―. Una vez que encuentres la entrada a la sala o lo que sea que guarda la Esfinge, ¿no temes que estos mercenarios tirios te traicionen? ¿Y si le van con el cuento a los espías del Templo que te buscan en Sarra? ¿No has pensado en eso?
―Cuando encontremos la sala despediré a estos hombres y enterraré el cofre con las Ruedas a la entrada del desfiladero ―respondió ella―. Aunque se vayan de la lengua para cuando los agentes del Templo lleguen aquí ya tendremos la Esfinge. Y estaremos lejos de aquí.
Asterión se encogió de hombros y se puso a palpar los grandes cascotes que impedían el paso en la penumbra reinante; tan solo dos faroles de aceite alumbraban los trabajos en la sala.
―Bueno, no es mala idea tampoco... ―dijo al cabo el minotauro. Se volvió y se sacudió el polvo de sus enormes manazas―. Yo había pensado mejor en... Ya sabes ―añadió, y cruzó un pulgar por su cuello.
Briseida me miró, aterrorizada, y después dirigió una furiosa mirada a mi compadre. Reí, y me apresuré a intervenir en aquel punto.
―No hagas caso a este bellaco, que está de chanza, Bris. Ya conocerás a Asterión; tan solo cuida de que no te pese demasiado ―la dije, adelantándome.
―Tiempo habrá de que me acostumbre a él ―respondió entonces Briseida, y entonces nos ordenó―. Vámonos ya, dejemos a los hombres despejar el pasadizo. Les llevará días retirar todas esas piedras desprendidas...
―¿Días, dices? ―se lamentó entonces el minotauro―. ¿Y qué haremos hasta entonces, por Moloch? ―protestó―. ¿Tumbarnos en la arena a echar siestas?
Briseida suspiró, muy tentada ya en su paciencia. Sonreí de nuevo.
―Asterión ―le dije entonces―. Si no os place permanecer tantos días ocioso haced algo en tal caso. Mirad esas rocas: ¿acaso no tendríais por ventura la amabilidad de acortar los esfuerzos de estos pobres hombres?
Asterión echó otro vistazo a las rocas y restos de mampostería desprendidos sobre el pasaje. Escupió en el piso.
―¿Con una dieta a base de dátiles quieres que mueva montañas, español? ―respondió, y cuando Briseida me miró la guiñé un ojo.
―¿Y con qué otra cosa podemos llenar tu panza en el desierto, gañán del demonio? ¿Con moscas? ―le respondí con pretendidas malas formas―. ¡Vamos, y moved ya esas rocas a fuerza de brazos, que cuanto antes demos con la Esfinge antes estaremos en el Gran Dux y rumbo a Auroch, en donde yo os colmaré de buen vino y corderos bien cebados, por mi fe!
Asterión escupió de nuevo, pero esta vez sobre las palmas de sus manos.
―Eso es otra cosa, aunque se diría que me quieres manejar como se mueve a un burro con una zanahoria atada a un palo... ¡Pero ea, que me aburro, y que cuando llevas razón, llevas razón! Ya habré yo de hacer cumplir tu palabra después... ¡Y tú quita, alfeñique, no sea que te entre una calentura por el esfuerzo! ―dijo, e hizo a un lado a un obrero de un soberbio manotazo. Se volvió a Briseida y sonrió―. El día en que llegamos vi el poder que te confiere Astarté, sacerdotisa... ―añadió, y se colocó ante el desprendimiento que taponaba la galería―. ¡Mira tú el que me da a mí Moloch, el Dios-Toro de los herederos de Kaftor! ―exclamó, y empleando todos sus esfuerzos el muy bruto extendió sus dos brazos y rodeó con ellos la más grande de las rocas que obstaculizaban nuestro paso.
Asterión bufó y los obreros rieron, y es que la roca no se movió ni un solo palmo. Pero al poco las chanzas se tornaron en murmullos asombrados, y cuando al fin la roca se deslizó poco a poco por el suelo arenoso del pasaje y acabó tirada a un lado hubo murmullos de admiración.
Pero no se detuvo ahí mi compadre, ¡no! Quedaban ahora al descubierto cascotes algo más pequeños, y sin pensárselo Asterión les metió mano, y bien pronto estuvieron todas las rocas retiradas y la continuación de aquella gruta de ventilación abierta.
Briseida no daba créditoba todo esto, y se asomó a la continuación del pasaje abierto. Después se detuvo un momento más, a contemplar al sudoroso gigantón.
―Y esto no es nada ―susurré yo a su espalda―. Yo lo he visto echar mi mesana abajo a pura fuerza de brazos, el muy bruto. ¡Maldita bestia cornuda! ¡Ja! ―reí―. ¡Y bien! ¡Buen trabajo, mi buen Asterión! ―exclamé entonces, y le lancé mi pellejo, aún mediado de vino―. ¡Sea, echad un buen trago, que bien os lo habéis ganado!
El gigante despachó de un trago largo todo el pellejo, ¡maldito fuera!, y entonces me reuní al fin con Briseida ante la abertura descubierta.
No vimos la galería continuar al frente, sino que notamos cómo esta acababa muy poco más allá, en un pozo circular algo estrecho en el suelo, y es verdad.
Tomé un candil de aceite y me arrastré el primero por el conducto recién descubierto, hasta asomarme al pozo del piso.
―¡Cuerda! ¡Cuerda! ―pedí a voces, y al punto uno de los tirios me alcanzó una maroma.
La até al extremo del candil y lo dejé descender con cuidado por el pozo, descolgándolo hasta que escuché que el farol tomaba pie mucho más abajo. Eché la vista atrás y busqué dónde atar el otro extremo de la maroma, y al no encontrar saliente alguno que me satisficiera le tendí el extremo a Asterión.
―Tomad, hermano, y sostened la cuerda que para abajo voy. Os confío mi vida. Esperad a que os hable desde allí.
Me descolgué sin esperar respuesta. Apenas se veía nada allá abajo, salvo el círculo que iluminaba a su alrededor el candil en la sala de abajo, pero nada de mención alumbraba; solo un suelo de baldosas pulidas y polvorientas, y algunos guijarros aquí y allá.
La bajada fue tensa y penosa, pero puse al fin pie en el suelo, y miré a mi alrededor tras tomar el candil en mis manos. Pero como dije nada veía a mi alrededor más allá del círculo de luz amarillento del farol; ¡la estancia en que me encontraba debía ser vastísima!
―¡He llegado! ―grité a los de arriba―. ¡Ahora echaré un vistazo para aventurar si hay peligro!
Escuché protestas pero no hice caso. Me anudé la maroma a la cintura y me dispuse a recorrer la estancia para tratar de hacerme una idea de en qué lugar me encontraba.
Se trataba de una suerte de vasta bóveda. Recorrí sus desnudas paredes durante un tiempo que me pareció sin cuento, y hallé al cabo una imponente galería que discurría al oeste, en dirección al obelisco rojo en parte desenterrado en el desfiladero. Aventuré por tanto que aquella era la galería principal que daba acceso al Templo Guardián.
Pasé de largo, y continué investigando los contornos de la gran sala. Aquí y allá encontré más restos de mampostería tirados por el suelo, casi tornados en polvo, y descubrí estatuas extrañas y en muy mal estado. Había frescos en las paredes también, casi borrados por los siglos.
Era aquella una sala importante, no me cabía duda, y por fin, justo al otro extremo de la sala en donde descubrí la cegada galería principal de la entrada, encontré unas colosales puertas de bronce ya herrumbroso.
A mi espalda, tras de mí, alcancé a ver los contornos de piedra de un antiquísimo altar, y detrás de él... ¡Detrás de él escuché el raspar de unas uñas sobre la piedra!
Me volví por completo, conteniendo el aliento, y aventuré dos pasos hacia el desnudo altar. De pronto descubrí a mis pies costillares y otros muchos huesos en el suelo, pelados, y también calaveras mondas que me sonreían en la casi completa oscuridad. No resultaban ser humanas, sin duda, pues su dentadura parecía fortísima y sus caninos parecían bastante más desarrollados que los de un vulgar hombre: parecían los restos óseos de enormes perros de presa.
Y entonces escuché de nuevo el raspar de uñas ―¡de garras!― contra la piedra del altar, al otro lado, bien oculto a mi vista, y por fin rodeé el estrado y vi a aquella cosa a mis pies, tirada en el suelo.
¡Era algo semejante a un ghūl según me lo figuré, uno de aquellos mefíticos demonios necrófagos del folclore árabe, de los que había leído yo en los milenarios cuentos de Las mil y una noches!
Aquella criatura se puso trabajosamente en pie. Sus macilentas garras se aferraron al borde del altar, y su ropa harapienta junto con trozos de piel grisácea se desprendieron y cayeron en el suelo polvoriento.
Se encontraba debilitado en grado sumo, y no fue rival para mí vencida la primera aversión por mi parte. Con Tasogare lo partí en dos, y sus restos se unieron a los de sus congéneres, a quienes sin duda había devorado durante el curso de las centurias.
Una vez repuesto, y solo tras asegurarme de que no hubiera más de aquellas criaturas escondidas en la oscuridad, me volví de nuevo a las pesadas portadas de bronce en el extremo de la sala.
Si bien y como dije se encontraban herrumbradas descubrí que una de sus hojas se encontraba apenas entornada: por allí habrían penetrado en la sala los ghūles, sin duda. Pero, ¿desde dónde?
Tomé la hoja con las dos manos y traté de entornar la pesada puerta con el hombro acaso un poco más, lo suficiente para poder echar un vistazo a lo que hubiera al otro lado. ¡Y para mi sorpresa lo conseguí!
La puerta se movió un palmo, pero suficiente como para poder escurrirme por ella. Pasé medio cuerpo por tales apreturas con el candil en una mano y la espada en la otra, y alumbré por delante de mí.
Lo que vi ante mí fue una rampa ancha, muy empinada, que descendía directamente ante las puertas internándose en las entrañas del Mundo. Lo que siguió fue sentir en el rostro una fresca brisa proveniente de Dios sabía dónde allá abajo.
Me escurrí de nuevo por entre las hojas de bronce y volví al centro de la gran sala abovedada del altar. Cuando me hallé bajo la abertura de la que descendía mi maroma grité:
―¡Baja tú ahora, Bris! ¡Asterión, guarda tú nuestras espaldas allá arriba, amigo mío!
Briseida bajó entonces, al punto, y yo le mostré todas estas cosas.
Nada dijo durante un buen rato, cavilando. Decidimos regresar arriba antes de tomar una decisión, y resultó que Asterión aún se sacudía el polvo de los antebrazos por sus pasados trabajos cuando subimos de nuevo allá arriba, por la maroma.
Él se había atado la maroma a la cintura a su vez, y se volvió a nosotros y se sentó en una de las rocas que él mismo había echado a un lado.
―¿Y bien? ―dijo el minotauro―. ¿Cuál es el misterio ahí abajo? ¿Qué hay? ¿Está la Esfinge esa o no?
Entonces Briseida echó a los obreros de allí, apresuradamente. Solo cuando nos vimos los tres solos, contestó:
―No, hay una sala de culto, y unas puertas que llevan a una nueva galería, pero muy diferente...
―Se adentra aún más en la tierra ―intervine yo―. Pero no temáis, Asterión, que está despejada, y no hay nuevos cascotes que os aguarden allí...
―Ruy, iré arriba y despediré ahora a los trabajadores y a los mercenarios ―me dijo entonces Briseida―. Ya no necesitaremos de ellos, tal y como hablamos. ¡Pero debemos apresurarnos después! Desde el momento en que lo haga iremos en contra del tiempo...
Convine a eso.
―Iré contigo ―la respondí―. Vamos, después que se vayan enterraremos el cofre con las Sagradas Ruedas. ¡Tenemos trabajo!
Asterión se volvió en el angosto pasaje y echó un vistazo al pozo que descendía a la sala del altar.
―Sí, id ―bramó en la penumbra―. Yo os espero aquí. Traed antorchas, y ten a mano la espadita esa que te regalé, Ramírez: de repente sube de esa sala una brisa que no me gusta nada...
Así se hizo, y con bastante premura.
Ya afuera, Briseida despidió a los mercenarios y a los trabajadores tirios. Cuando estos se hubieron marchado por entre las dunas, cargados con todos sus pertrechos y aparejos y con la soldada bien cobrada de vuelta a Sarra, yo eché mano de la pala y enterré el cofre de las Sagradas Ruedas a la entrada del desfiladero.
Antes Briseida había sacado de él el brazal de la Esfinge, y lo guardó envuelto en olorosos paños embalsamados y con gran cuidado en su zurrón. A las Sagradas Ruedas ni siquiera me permitió echarles un ojo: su mera contemplación, me repitió entonces, podría matarme; pudriría mi piel y resecaría mis ojos hasta convertirlos en polvo.
De tal guisa que atardecía ya en los desiertos rojizos de Tiria cuando quedamos Briseida y yo al fin solos, entre las paredes del desfiladero.
Noté a la sacerdotisa callada ultimando detalles, e imaginé que se encontraba abrumada por los trabajos que se nos presentaban ahora. Quedábamos solos: Asterión nos esperaba abajo, en la galería, como sabéis, así que me adelanté y tomé a Briseida por la cintura.
―No sé qué nos espera ahí abajo, Ruy... ―me dijo tratando de zafarse―. No sé a dónde te estoy arrastrando...
―Sea a donde sea voy con gusto ―la contesté yo. Me miraba con aquellos ojos claros suyos, del color de la avellana, y entonces una brisa vespertina, fresca y limpia, arrojó un mechón de sus cabellos sobre sus encendidas mejillas.
Era mi momento, el que tan neciamente había demorado yo todos aquellos años.
―Te he amado desde el primer momento en que te vi, en aquella noche. ¿Lo sabes? ― le dije.
―Y yo a ti. Estuviste a punto de costarme mi fe, tonto español .. ―me contestó ella.
Hice a un lado y con mis dedos aquel mechón, y cuando este enmarcó su rostro lo acaricié, me incliné y la besé: con deleitosa suavidad al principio; con la pasión de mil sátiros desbocados, después.
Y entonces ella entrecerró aquellos dulces ojos suyos, y se me ofreció, ya sin reservas. Yo la estreché aún más entre mis brazos y ya no quedó razón ni compostura: a mi legítima mujer estrechaba yo entre mis brazos.
La llevé hasta su tienda y eché la lona tras de mí una vez la dejé sobre la mullida estera.
Y así, después de tantos años de locos anhelos, así fue cómo hice a Briseida mía, y cómo ella me hizo ya por siempre suyo, y unidos quedamos ya por siempre y para siempre, en aquel Mundo y en todos los que vinieron, y todo ello ocurrió bajo la cálida mirada de la Estrella del Atardecer.
Nada más añadiré ya, solo que, a pesar de que sentimos todos los orbes del firmamento rotar sobre nuestros cuerpos desnudos, no notamos en cambio cómo el mar, allá a lo lejos, al oeste, se enfurecía y se arrojaba contra las costas, tratando de anegar el desierto sin éxito.
Y al cabo permanecíamos los dos juntos y desnudos, en la noche cumplida, echados y en silencio, disfrutando por fin de nuestro amor en el desierto.
¡Que Asterión nos esperase un poco más, allá abajo!
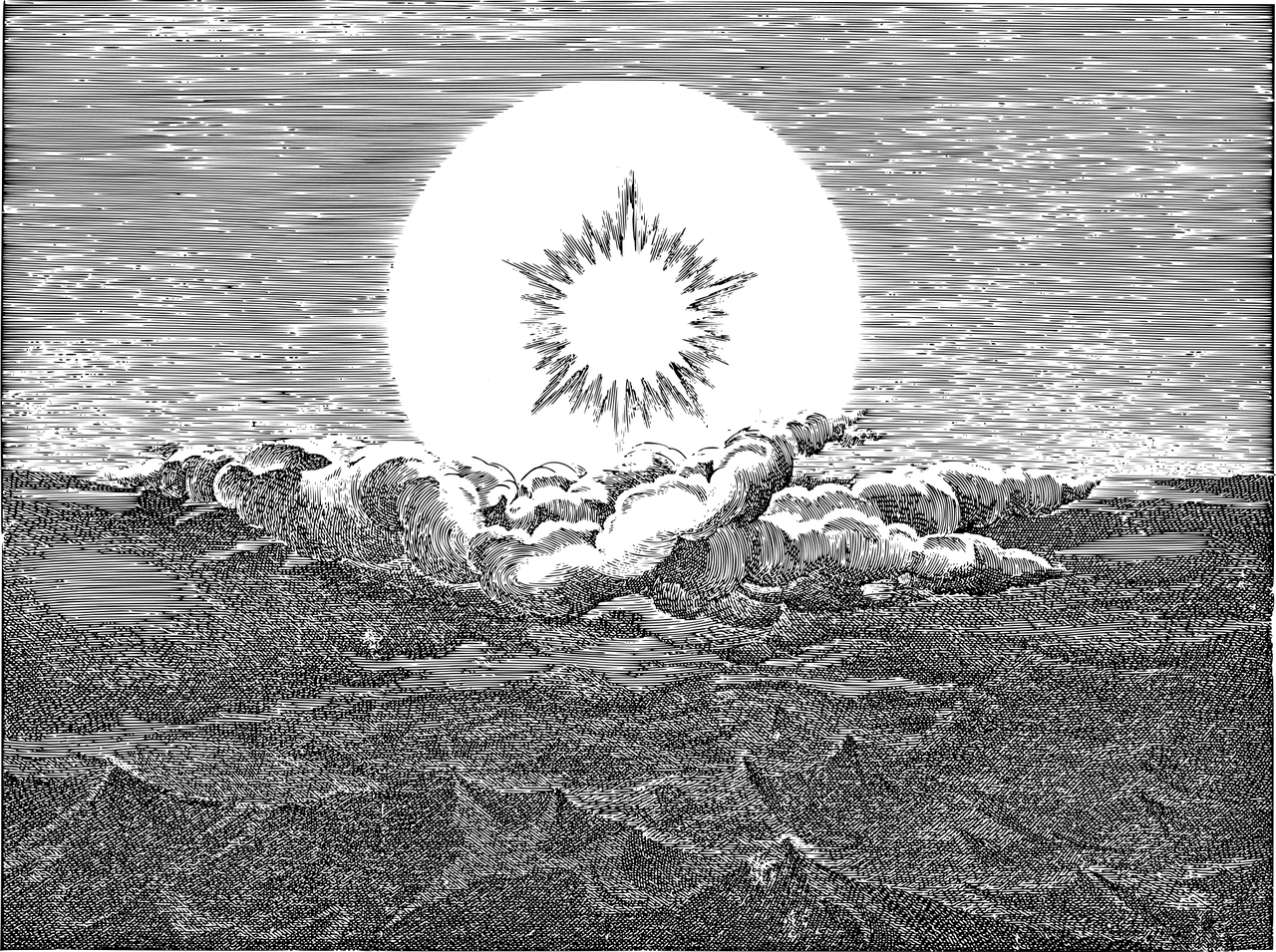
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top