IV
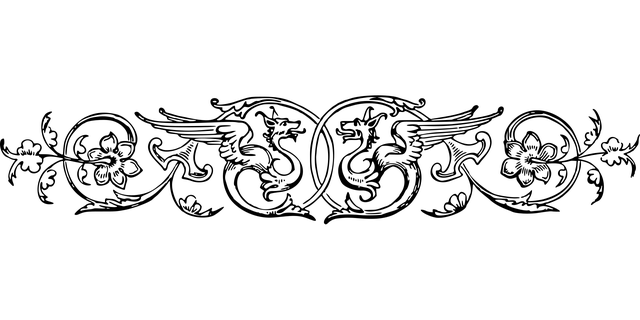
―Vamos, amigo ―le dije al vernos solos―. Demos un paseo y os mostraré las terrazas colgadas del équite: os aseguro que os maravillaréis ante su majestuosidad, pues no existe nada remotamente parecido en toda Gadiria, ni en Tarsis tampoco, y es verdad.
―Le acompaño ―me contestó él, y se hizo a un lado respetuosamente.
De tal modo dejamos las terrazas verticales y paseamos entre el bosque suspendido sobre la ciudad para dar nuestro acordado paseo. Las cuidadas veredas de los paseos que serpenteaban entre las palmeras y helechos las alumbraban faroles suspendidos de las ramas, y así paseamos y charlamos durante un buen rato hasta llegar a una de las muchas terrazas abiertas entre la maleza.
A nuestros pies, a innumerables estadios, discurría el Neilos con la luz de plata de la luna cimbreando en sus penachos. Allí me detuve a prender mi buena pipa.
―En verdad que ha sido una sorpresa vuestra presencia, trierarco Ahinadab. Pero decidme una cosa: ¿cuándo habéis llegado a Sarra? No he visto trirreme alguno de Gadiria en el puerto...
―Eso es porque llegué a caballo esta mañana ―me contestó.
―Mal camino habréis soportado entonces, buen amigo ―repuse―. Los caminos de los desiertos se dice que son ingratos hasta para los beduinos. Pero hablo de lo que he oído, no de lo que sé: cuando presté mi espada de escolta a las caravanas de comerciantes, hace ya tantos años, nunca llegué tan al sur de Thule.
―Ingratos son, sin duda, pero un soldado gadirio bien puede aguantarlos.
―Desde luego, y a fe mía. Sin embargo son caminos incómodos. ¿Fue en ellos donde perdisteis el pomo del Almirantazgo? ―pregunté señalando su sable, en cuya empuñadura reposaba su mano. Tal dije, y me volví para observar el curso del Neilos y su desembocadura en el puerto mientras daba una profunda calada a mi pipa―. La vaina de vuestro sable ha perdido en gallardía por ello, pero estoy seguro de que tan pronto regreséis a Gadiria el Tribuno mandará que os lo repongan, sin tardanza.
―Sin duda ―respondió el muy perro, y escuché por fin a aquel sable deslizarse en su vaina a mi espalda. Por fin, digo, pero no había cuidado; Tasogare ya se interponía entre su hoja y mi pecho cuando lanzó su traidora estocada, y se escuchó un entrechocar de metales.
―Decidme, trierarco ―dije, apretando los dientes―, ¿desde cuándo un trierarco cabalga en lugar de navegar? ¿Desde cuándo prende su mantón con un lazo y no con el broche del Almirantazgo? Y sobre todo, ¿desde cuándo un trierarco muerto, como bien muerto estaba Hailama, y por mis manos, pudo descender los puentes del Irannon para cobrarse con nosotros el trofeo del monstruo de la sentina? ―añadí, y de un grito empujé su hoja alejándola de mi pecho y me lancé detrás de él, acometiéndole.
Nuestras hojas se cruzaron tres, cuatro veces, y se dio la vuelta y se subió a un pequeño parterre de un salto. Se lanzó sobre mí con una artera estocada y solo la pude esquivar a duras penas. Me siguió entonces, rechacé dos lances, a diestra y siniestra, y aproveché un traspié con una enredadera para interponer el tronco de una palmera entre los dos y rehacerme.
Se detuvo, y yo di dos pasos a un lado para encararle sobre la vereda del paseo y con la terraza al abismo a nuestro lado. Contemplé a mi enemigo.
―Sucio hideputa... ―maldije, y afiancé la guarda de Tasogare entre las manos―. No sé qué sois ni cómo habéis adoptado este disfraz, ¡pero os juro que como hayáis causado algún mal al trierarco Ahinadab no saldréis bien parado de esta!
Entonces los ojos de mi adversario relampaguearon durante un momento, y sus iris pasaron por todos los colores del arcoíris, y rió dejando ver entre los dientes una lengua bífida, como la de las serpientes. La suya resultaba una risa descarnada que me recordó y mucho a la del pobre Martín, cuando ya transformado en monstruo me enfrentó en Crise, aunque en realidad ambas no se parecían en nada salvo en un punto; ninguna de las dos poseía alma.
―Cálida Diosa, pero... ¿Qué sois vos? ―maldije de nuevo, y entonces aquel ser se abalanzó de nuevo sobre mí, con nuevos y mal encarados tajos.
Retrocedí, desviando otra vez sus estocadas, y traté de cobrarme la primera sangre en sus antebrazos. Buscaba desarmarle cortándole algún tendón, pero no hubo manera: resultaba diestro aquel ser, y aunque sus estocadas no se parecían en nada a las de Ahinadab sus golpes resultaban más sanguinarios, si bien carecían del pragmatismo que el adiestramiento prestaba a los soldados de Gadiria.
Así, su hoja resbaló por sobre la mía, mal desviada, y por eso su hoja saltó sobre mi guarda y me hirió en el hombro.
Aullé de dolor, y con una finta a la par que retrocedía un paso pude salvar mi cuello de otra cruel cuchillada. Obligado quedaba ahora a esgrimir mi espada a una sola mano, pero jadeando, y manchando la tierra de los jardines con mi sangre, me erguí y presenté batalla una vez más.
―Te encontrarán destripado mañana los siervos del équite en estos jardines, esclavo... ―me dijo aquel ser, relamiéndose.
―¡Serás tú a quien encuentren ahí abajo, bellaco! ―solté, y sonreí―. ¡Pero sin cabeza, eso tenedlo a buen seguro y por mi fe! ¡Vuestra cabeza la mandaré de vuelta a Gothia, a presencia de vuestro amo, Camazotz!
―¡Estúpido! ―graznó el ser―. ¿Crees que le importaría eso acaso a mi señor Kur? ¡Solo soy otro de sus espías y asesinos, uno de cientos! ¡Este Mundo está acabado, y ni siquiera sois conscientes de ello!
―¿Kur? ―repetí entonces, y sonreí, adelantando un paso―. ¿Acaso así se llama realmente la Bestia? ¿No Camazotz? ―El ser asintió, relamiéndose otra vez, y así fue como conocí el verdadero nombre de la Bestia de Gothia, tal y como ella misma había vaticinado que ocurriría antes de que nos volviésemos a encontrar.
―Muchos son sus nombres ―continuó el ser―, pero cuando hundió Lemuria y sojuzgó mi raza tal nombre nos dijo que era el suyo. Desde entonces somos suyos, y ya lo ves: ¡mis amos son más viejos que los tuyos, humano! Ahora, ¡muere!
Yo no estaba aún preparado, por desventura. Se lanzó sobre mí y solo pude desviar esta vez sus golpes a muy duras penas, mientras retrocedía acosado por mil estocadas que me parecían como las acometidas de un áspid.
Al fin, la baranda de piedra de la terraza que se abría al abismo cortó mi retirada y quedé a su merced. Entonces se lanzó a por mí con los pies por delante, a ras de suelo, y me lanzó un tajo tan fuerte y rápido que me obligó a subirme de un salto a la baranda para evitarlo. ¡Arrancó centellas a la piedra de la baranda, allí donde un instante antes se encontraban mis piernas!
¡Ja! Ojalá pudiera deciros que en aquel momento aproveché para acabar con él valiéndome de mi más ventajosa posición, ¡pero no! ¡No pude hacer otra cosa más que tratar de conservar el equilibrio con el abismo detrás mío, en los talones, y aquella vil criatura aprovechó esto mismo para ponerse de nuevo en pie y lanzarme de un empujón a la sima!
Y voto a Dios que lo consiguió.
Caí hacia atrás, rendido y con un alarido, pero lancé la mano y conseguí aferrarme a la baranda, aunque no podría ser por mucho tiempo; sentí la herida en mi hombro desgarrarse y la sangre correr por mi brazo.
¡El dolor me causaba gran tormento! Mis dedos, lívidos por el esfuerzo, amenazaban con soltarse, ¡pero no! ¡Nunca reservaría mi mano más débil para esgrimir a Tasogare, eso nunca!
Conservaba mi espada aún en la otra mano, colgando sobre el abismo, y entonces la figura se asomó a la baranda buscando mi mano para rebanar mis dedos de un sablazo. Vi su testa claramente, recortada contra las estrellas, y entonces observé el Lucero de la Oración brillar como una esmeralda rugiente sobre su coronilla, y entonces pensé en Astarté y en sus vírgenes consagradas, y vi en mi mente unos rizos añiles y una tez nacarada, brillante como mil soles. Eran pensamientos estos que había querido desterrar y que ahora estaban allí de nuevo, en el fin, y entonces sentí que un nuevo ánimo vino a socorrerme.
Di un grito y con un severo esfuerzo lancé mi estocada desde abajo. Así lo descabecé, como le había predicho. De un solo tajo.
Su cabeza salió despedida hacia arriba y cayó al abismo después, a mi espalda. Su cuerpo se escurrió hacia delante y se deslizó sobre la baranda, pasando sobre mi cabeza.
Volví mi mirada y de reojo vi a aquella cosa caer mientras tomaba la forma de mil y un hombres decapitados en su caída ―¡lo juro!―, y al final cayó con una fuerte zambullida en las rielantes aguas del Neilos.
Allí me quedé, colgando de una mano a mil estadios de la muerte, o eso me parecía. Quedaban en mí pocas fuerzas, y lo confieso: lo primero en que las empleé en tal apuro fue en salvar a Tasogare. Lancé mi espada sobre la baranda y solo cuando la oí caer a salvo en la terraza, aferrándome con todas mis fuerzas a la vida, me icé como pude hasta quedar por fin a salvo al otro lado de la baranda.
Me dejé caer hasta quedar sentado en la tierra del parterre, exhausto, y palpé entonces el tajo en mi hombro. Palpitaba con fuerza, pues había llegado a asomarse a mis costillas con su estocada, el muy perro.
―Briseida... ―musité―. Aquí estabas otra vez, cuando creía encarar mi fin...
Suspiré y un trallazo de dolor me traspasó de nuevo el hombro.
Observé por fin la luz de unos candiles aproximarse por el camino de los parterres. Venían los criados a ver en qué habían parado aquellos gritos en los jardines, durante nuestra pelea, y reí, pues me daba cuenta al menos de una cosa, en mi infortunio: al menos contaba ahora con una nueva historia que contarle al équite.
¡Y menos mal, pues había temido comenzar a repetirme!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top