II
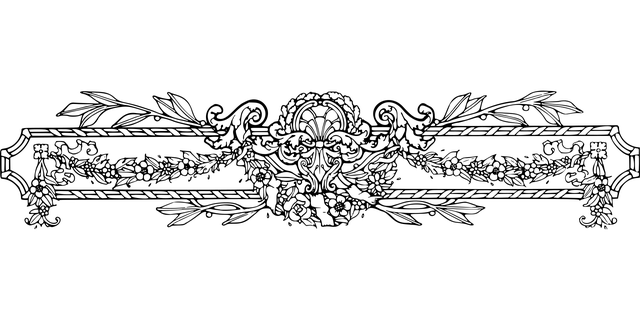
Hacia el atardecer fui llevado encadenado de regreso a la capital, y cuando el crepúsculo tintaba de púrpura y oro los cielos y el Lucero del Atardecer ya refulgía como una esmeralda en el horizonte me encontraba yo pasando bajo la policromada Puerta de Ishtar, y poco después subía las altas escalinatas del Gran Templo de Astarté tras dejar atrás las murallas de oricalco del Primer Halo.
Ya me encontraba sobrio aunque muy dolorido, y era conducido a empellones por los alguaciles de la ciudad. Claro que me daba cuenta del mal trance que me esperaba; había interrumpido los festejos sagrados de la Siembra y había amenazado de muerte a uno de los más altos funcionarios del Templo; aquello suponía sin lugar a dudas una condena de muerte, ¡pero al diablo si eso me importaba!
Me habían desarmado, y cuando penetramos en el recinto sagrado del Gran Templo Dorado fui conducido entre columnatas y pasillos hasta dependencias interiores. Tras meterme a empujones en una espaciosa sala presidida por un alto estrado los alguaciles me golpearon con saña en los riñones y caí de rodillas, pero lo que más me dolió en aquel momento fue parar mientes en la pérdida de mi espada, la que me regalase Asterión, pues reparé en que ya no colgaba de mi cinto.
—Bastardos... Devolvedme mi espada —mascullé, y en pago recibí por el contrario un nuevo golpe en las costillas.
—¡No lo golpeéis más! —escuché que alguien gritaba entonces a mis espaldas, y aquella voz familiar tintineó en mis oídos como el agua saltando por las peñas. Sentía muchos dolores pero sonreí ante la escucha de aquella voz, ajeno a todo.
Pero mi situación no había mejorado: desde el alto estrado me observaban los Altos Ungidos que conformaban el Consejo de Ancianos de la ciudad, y entre ellos se encontraba el clérigo cuya vida yo había amenazado aquella tarde, y juro que adiviné en el rostro de aquel bellaco una única intención dibujada en su rostro, y me di ya por muerto.
Levantó precisamente este clérigo su diestra desde el estrado, haciendo a los alguaciles dar un paso atrás, y habló así:
—Así pues, venerable Bel-Shati —dijo dirigiéndose a quien parecía presidir el Consejo—, aquí tienes al villano que atentó contra mí y que a punto ha estado de matarme.
—¿Yo, villano? —escupí, levantando la vista hacia él—. Ya os digo que no soy yo villano, y que antes lo sois vos. ¡Yo soy el capitán Ruy Ramírez, y que el demonio os lleve!
—¿Lo veis? —respondió entonces el viejo dirigiéndose a los demás—. ¡Es un perro aquejado de rabia! ¡Debemos proteger el rito y la ciudad! ¡Ajusticiémosle y no demoremos más esto!
—¿Tan pronto queréis marcharos? —contesté entonces levantando la voz—. A fe que el tálamo de las xanas os debe complacer, pues a él queréis volver presto... ¡Viejo sátrapa! —exclamé poniéndome por fin en pie—. ¡Soltadme de estas cadenas, que aún desarmado os habré de decir algunas cosas para las que me faltó tiempo en el camino! ¡Nadie puede mirar mal a las xanas en mi presencia! —exclamé, fuera de mí, y un nuevo golpe en las costillas me postró de nuevo en el suelo, encogido por el dolor.
No iba a haber juicio más rápido en los anales del Templo, y ya los ancianos deliberaban entre sí y ya el gobernante del cónclave, aquel al que habían nombrado Bel-Shati, se ponía en pie para escupirme su sentencia.
Pero entonces alguien se hizo paso y se colocó a mi lado, y así fue como me volví a encontrar con Briseida, radiante y orgullosa como la Cálida Diosa en persona, conmigo a sus pies.
—¡Detened esta sentencia! —exclamó frente al estrado.
—¿Cómo osas tú dirigirte de esa forma a nosotros, Briseida, una simple sacerdotisa? —gritó mi ultrajado adversario del camino—. ¡Sal de aquí y no te entrometas en los asuntos del Consejo de Ancianos!
—¡No! —repuso ella—. ¡Vais a pronunciar un castigo y nunca en este Templo se ha hecho algo parecido sin atender a las consideraciones!
—Noble Briseida, no hay consideraciones posibles —repuso entonces Bel-Shati con tranquilidad—. Este hombre ha agredido a un Alto Ungido y ha interrumpido la Ofrenda de la Siembra. Es...
—Es un sacrilegio, y merece la muerte, sí —le interrumpió Briseida.
—¿Entonces? ¿A qué más hay que atender? —preguntó mi humillado adversario perdiendo la paciencia.
—A que no todo ha sido tenido en consideración, venerable Marto —contestó Briseida—. Este hombre podrá ser un sacrílego, pero no es un bandido.
—¿Que no lo es? —exclamó el llamado Marto—. ¡Casi me mata en mitad de la ofrenda! ¡Puso su espada aquí mismo, en mi garganta! ¡Miradle bien! —gritó—. ¡Es un borracho y un vagabundo que ha perdido el juicio!
—No, no es nada de eso —contestó Briseida—. Muchas veces las apariencias engañan: eso mismo decía mi querido maestro Silas, miembro de este mismo Consejo, a quien parece que habéis olvidado... —dijo, y así presencié cómo una humilde xana se atrevía a desafiar a uno de los mismísimos vates del Templo—. ¡Mírale bien tú, venerable Marto! —exclamó a continuación—. ¡Él es el hombre que recuperó y devolvió al Templo el Brazal de la Esfinge de Sothis! ¿Es que eso no merece ser tenido en consideración? ¿O es que quieres considerarlo cuando ya esté ajusticiado en el Gûlgaltâ?
Los ancianos murmuraron entre sí de nuevo, escandalizados.
—Eres injusta con este Consejo de Ancianos, Briseida —dijo entonces Bel-Shati, retomando la palabra—. Nadie aquí ha olvidado a nuestro amado Silas, no tienes derecho a afirmar tal cosa. ¿Y es este el hombre en el que Silas confió su adeudo, aquel del que nos hablaste? ¿Es él el que devolvió su cuerpo a la tierra y os escoltó a ti y al brazal hasta Ispal? Nunca se presentó ante este consejo para recibir los honores que se le debían entonces, o eso nos dijiste...
—Él es —respondió Briseida—. Recuperó el brazal de manos del Demonio de la Atalaya.
Hubo nuevas murmuraciones.
—¿Y entonces? —dijo al fin de nuevo Bel-Shati acallándolas—. ¿Qué propondrías hacer entonces, noble Briseida? Merece sufrir lapidación junto a las murallas...
—Propongo que se conmute la pena de muerte por la de adeudos al Templo —contestó entonces Briseida—. Puede volver a ser útil a los propósitos de Astarté en los trabajos que están por venir. ¡Nunca he visto a otro hombre manejar la espada con más destreza! ¡Mirad el cielo esta noche, y pensad en ello cuando observéis esa traidora estrella que se ha instalado sobre nuestras cabezas!
—¡Yo no estoy de acuerdo! —bramó entonces mi agraviado Marto—. ¡Una gracia pasada no perdona una ofensa como la que hemos sufrido!
—Como la que tú has sufrido, lascivo parroquillo... Nada tenía en contra del buen Silas, cuya memoria honraré mientras viva, ni tampoco contra los otros venerables hombres de este consejo —intervine yo entonces, ya con recobradas fuerzas para ponerme en pie de nuevo junto a Briseida.
Los miembros del cónclave volvieron a murmurar de nuevo entre sí, alborotados, y Marto prorrumpía en juramentos y maldiciones y Briseida por el contrario me lanzó una mirada furiosa.
—¡Cierra la boca, español, y no lo empeores más! —me dijo en un susurro—. ¡En buena posición me has puesto, y con el Consejo de Ancianos nada menos! ¡Así que en adelante cállate al menos, y déjame hablar a mí!
—Me alegro de verte de nuevo, Briseida —la contesté, sonriendo—. Pareces gozar de la consideración de tu Orden. ¡En buena hora ha sido este encuentro!
—¡Silencio ahora! —repitió, y se volvió de nuevo al estrado, justo cuando Bel-Shati, máxima autoridad del consejo, se disponía a dictar sentencia.
—Bien, se ha tenido ya todo en consideración. —Briseida contuvo el aliento y yo clavé mi mirada en el anciano dirigente del cónclave, preparado para conocer mi destino—. A la luz de todo lo expuesto el Consejo de Ancianos y yo dictaminamos que...
—¿Qué dictamináis vosotros, mi buen Bel-Shati? ¿Qué significa todo esto y a qué se debían esos gritos de antes? Podía escuchar a Marto gritar desde mis dependencias... —Los ancianos humillaron respetuosamente el gesto cuando el mismísimo Adorador de la Luna en persona, el anciano teócrata Nabonides III, entró de pronto en la sala del estrado vestido del cárdeno consagrado y ciñendo la tiara de oricalco, seguido por su famosa Guardia Sagrada del Templo, los bien llamados Custodios. Briseida humilló la mirada también y los alguaciles rasos que me habían conducido hasta allí me obligaron a hacer lo propio—. Briseida, ¿pero eres tú? Oh, la querida hija espiritual de mi añorado Silas... Cuánto echo en falta sus sabios consejos y su amistad —continuó, parándose ante nosotros—. Pero dime, ¿qué ocurre aquí? ¿Quién es este hombre que está a tu lado y por qué está encadenado?
—Sagrado Padre, él es... —comenzó a decir Briseida, pero la interrumpí.
—Las cadenas pueden haberme arrebatado la libertad, pero no la capacidad de decir mi nombre, Briseida. Me llamo Ruy Ramírez López, y soy de la heredad de Villalobo, Sagrado Padre.
—¿Villalobo? —contestó el teócrata volviéndose a los ancianos del estrado, cada vez más confundido—. Nunca oí hablar de ese lugar. ¿Dónde está? ¿En Tiria, tal vez?
—A fe que no —respondí yo—, y no me extraña que no lo conozcáis, Sagrado Padre, pues está muy lejos. Pero yo estoy aquí, y estoy a vuestro servicio —contesté, y le ofrecí la mejor reverencia que mi deplorable estado y las crueles cadenas que oprimían mis muñecas me permitieron.
—¡Basta! ¡Bel-Shati! —llamó entonces el teócrata, levantando su vista al alto estrado en donde el Consejo de Ancianos permanecía acallado en respetuosa sumisión—. Explícame tú quién es este hombre y por qué está encadenado ante mí.
—Sagrado Padre... —respondió entonces el dirigente del cónclave—. Este hombre está acusado de interrumpir la Siembra y de tratar de agredir al venerable Marto, aquí presente.
—¡Cálida Diosa! —respondió el Adorador de la Luna volviéndose a Briseida, escandalizado—. ¿Es eso posible, hija mía?
—También es él el que recuperó de la Atalaya Oriental el Brazal de Sothis y lo restituyó al Templo, Sagrado Padre —se apresuró a decir Briseida, y volvió a humillar el rostro.
Nabonides III, Regente Teócrata de Tarsis pareció aún más escandalizado por esto último que por lo primero.
—¡No puedo creerte! ¿Este es? —respondió entonces—. ¿Y qué hace entonces encadenado en el Templo? ¡Guardias, quitadle esos grilletes, ahora mismo! —ordenó, y de pronto me vi rodeado de titubeantes guardias y libre al punto de mis cadenas.
—Sagrado Padre —intervino entonces Marto con humildad aunque visiblemente contrariado—, no olvidamos los buenos servicios que este hombre haya podido prestar al Templo, pero tampoco olvidamos que puso su espada en mi garganta y que a punto estuvo de acabar con mi vida en mitad de la Siembra...
—Eso ya me lo habéis dicho —contestó el teócrata—. Bien, ¿y en qué acabo todo ello, venerable Marto? Porque vivo os veo, gracias a la Cálida Diosa...
—Así es por fortuna, Sagrado Padre: las xanas lo sometieron invocando al agua.
—Ya veo. Por tanto, ¿en nada acabó la agresión? —contestó el teócrata—. ¿Solo en que vuestra túnica encarnada acabó llena de polvo del camino según se aprecia a las claras, Marto?
Marto humilló aún más la mirada y sacudiéndose con disimulo su túnica contestó:
—Así es, Sagrado Padre, pero...
El Adorador de la Luna levantó su enjoyada diestra, conminando a todos a guardar silencio.
—Queridos amigos —dijo—, ¿por qué queréis lavar con sangre lo que no ha sido manchado con ella? Revolcad a este hombre por los caminos hasta que sus ropas estén tan sucias como las tuyas, Marto, y estaréis en paz. O mejor dejadlo estar, habida cuenta de los servicios prestados por él en el pasado. Y ve a cambiarte la túnica, Marto. ¿Así respetas tus prebendas? ¿Así se presenta un Alto Ungido en un Consejo de Ancianos?
—Sagrado Padre, yo... —comenzó a decir el tal Marto.
—Calla y vete, Marto —le interrumpió el teócrata con calma pero sin ánimo de discusión—. Vete ahora, te he dicho: que este consejo no olvide las reglas mínimas de aseo, pero ante todo que no olvide que los Hijos de Astarté no persiguen cosas tan vana y mundana como es la venganza. Eso habría dicho mi buen amigo Silas, y también lo digo yo, ¿no es verdad, hija mía? —pronunció volviéndose a Briseida. La sacerdotisa asintió, emocionada. Después el teócrata añadió tomándola del brazo—. ¿Qué dictámenes se han propuesto aquí, Briseida?
—Muerte o adeudo al Templo, Padre —contestó ella.
—¿Muerte? ¿Qué despropósito es ese? ¡Adeudo será! ¡Adeudo entonces! ¡Quizá maese Ramírez pueda volver a prestarnos una valiosa ayuda y dar por pagada su indudable afrenta por otro lado! ¡Qué oportuno!
Bel-Shati preguntó entonces desde lo alto del estrado:
—¿En qué ha pensado, Sagrado Padre?
Entonces el Adorador de la Luna dejó la mano de Briseida y se adelantó al estrado.
—Hay un problema que no consigo sacar de mis pensamientos durante estos últimos días, mi buen Bel-Shati. Y quisiera saber si os preocupa también a vosotros como debiera. ¿Qué vamos a hacer con el Dux de Gothia?
Bel-Shati titubeó en el estrado.
—Mandaremos nuevos emisarios que le hagan entrar en razón de una vez —respondió por fin.
—¡Tonterías! —respondió entonces el teócrata ascendiendo a lo alto del estrado y tomando asiento junto a su Consejo de Ancianos—. Volverán de nuevo con las manos vacías, o no volverán, como les pasó a los otros.
—Sagrado Padre —intervino Marto—, amenazaremos con acabar con los fueros que concedimos a su región si no recapacita.
—¿Qué fueros? —repuso el teócrata—. El Dux ya no reconoce esos fueros concedidos; opina que no ha de agradecer la concesión de lo que se considera como propio. ¿Es que este Consejo está ahora ciego? —dijo alzando la voz—. ¿Y qué haces aún aquí, Marto? Creí que te había dicho que fueras a ponerte ropas limpias... ¡Honra a tu Diosa y vete ya!
Los Custodios se cuadraron abajo frente al estrado, esperando órdenes. Marto se humilló y bajó del estrado sin mayor dilación, perdiéndose entre las columnatas del Templo mientras mascullaba maldiciones.
—Sagrado Padre, el Dux Balshazzar es un apóstata, es un sacrílego... —continuó entonces Bel-Shati—. Mandaremos...
—¡He dicho que no, y basta! —exclamó el Adorador de la Luna perdiendo la paciencia—. ¡O hay parlamento o habrá que mandar tropas a Gothia de una vez!
—Decidnos entonces, Sagrado Padre, y así haremos —contestó al fin Bel-Shati humillando el rostro.
—Consultad ahora mismo los registros de este consejo. ¿Cuánto oricalco nos debe Balshazzar, y cuántos emisarios hemos mandado ya a Gothia? ¿Cuántos no han regresado?
Los ancianos mandaron a los escribas del Templo correr a buscarles los registros solicitados y cuando estos regresaron echaron entonces mano a polvorientos legajos y pergaminos y murmuraron entre ellos confrontando partidas, mientras el teócrata esperaba.
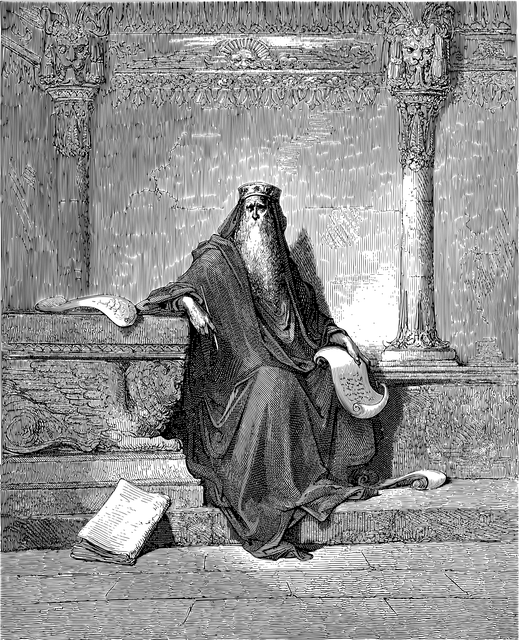
Entonces me acerqué hasta Briseida y la pregunté en un susurro:
—¿Quién es ese hombre del que hablan? Nunca oí hablar de esa región...
—Hablan de Balshazzar, el Dux de Gothia —me contestó Briseida—. Es el gobernante de una región próxima a la hundida patria de mi pueblo, Lemuria. Es un territorio bajo la égida de Tarsis pero que en la práctica cuenta con independencia del Reino. No son tierras demasiado fértiles, y tienen fama de estar malditas desde la misma Quebradura.
—¿La Primera Brecha? ¿La que presenciamos en aquella visión en la Atalaya Oriental? —pregunté. Briseida asintió, estremecida.
—Son además tierras adyacentes a Moloch, la península rebelde desde la que lanzan sus incursiones los piratas minotauros y se esconden los fugitivos de cualquier ley del continente, no demasiado lejanas del Mar Velado; no tan lejos al menos como querrían estar...
—Mastia, Gothia, Moloch... Cuántos territorios tan lejanos de la que llamáis Civilidad en este templo, Bris. En verdad que este anciano sufre dificultades para mantener el orden cuatro leguas más allá de estos muros, según parece —me atreví a susurrar, ante lo cual Briseida me chistó, escandalizada.
—¡Cállate! Es verdad que todas estas cosas preocupan y mucho al Adorador de la Luna. ¿Sabes algo del problema de los mauros en los caminos?
—¿Si sé algo? —respondí—. Desde que nos separamos he estado recorriendo los caminos del reino de estos vejestorios, Bris. —La sacerdotisa me sacudió del brazo, alarmada, pero no hice caso pues nadie reparaba en nosotros—. He vivido durante este tiempo prestando mi espada a caravanas de arrieros y comerciantes, y desde entonces no he dejado de ver crecer el número de las bandas de mauros asaltantes. Son cada vez más atrevidos y sanguinarios y el Adorador hace bien en parar mientes en ello. Debe hacer algo, y presto.
—Sí, pero baja la voz —convino Briseida—. Bien, este recién nombrado Dux no ha cumplido su parte en la lucha por limpiar los caminos de Gothia de mauros: los caminos de su región son los que más bandidos mantienen, por lo que el Adorador de la Luna le impuso como una de sus primeras tareas el someterlos. ¡Bien, pues no solo no lo ha hecho, sino que ha llegado a oídos del Consejo de Ancianos que Balshazzar ha pactado un tributo anual de cien doncellas de sus tierras con los mauros, con tal de tener paz dentro de los muros de su fortaleza!
Elevé un tanto la voz ante estas revelaciones, lo confieso.
—¡No puede ser tal! ¿Y cómo se permite semejante cosa? ¿Quién es ese condenado bellaco de Balshazzar y cómo es que no pende ya de una higuera?
—Nunca ha venido a Ispal y nadie de la capital le ha visto —continuó Briseida—. Según dicen es un hombre gigantesco y bestial. Un salvaje que se dice incluso ha denigrado a varias de las xanas del templo de Gothia exigiendo el servicio de su culto y sin donar nada al Templo... —añadió apretando los dientes de pura rabia—. Por si fuera poco el Dux Balshazzar ha despedido todos los emisarios que ha mandado el Consejo de Ancianos en los últimos meses, sin recibirlos; los ha mandado de vuelta o no han regresado, ya lo has oído.
—¿Y nadie sabe qué ha sido de los que no regresaron? —pregunté incrédulo, y Briseida negó.
—Y aún hay otra cosa...
—¿Más? —pregunté—. ¿Qué más afrentas puede haber causado ese hombre?
—Han llegado al Templo nuevos informes, ayer mismo: esa maltrecha comarca está aterrorizada ante unas recientes matanzas sufridas por los campesinos del lugar.
—¿Matanzas? —repetí—. ¿Causadas por ese bellaco?
Briseida negó, visiblemente contrariada.
—No. No lo sé. Matanzas ocasionadas por lo que dicen ser un cambiaformas, un monstruo espantoso que ronda la región cada noche y asesina indiscriminadamente...
—¡Voto a tal! —exclamé—. ¡Por si ya fuera poco! ¿Y tú? ¿Crees esas historias?
Briseida se encogió de hombros.
—No lo sé. Pero acaso lo del cambiaformas es el menor de los problemas de Gothia...
—Convengo en eso —respondí—. Bien, ese tributo de las doncellas a los mauros ha de ser detenido, y pronto —dije, y me adelanté ante el estrado y practiqué una nueva reverencia ante el Adorador de la Luna, quien esperaba aún el informe de su Consejo—. Sagrado Padre —dije solemnemente—. He sido puesto al corriente por vuestra hija Briseida de las fechorías de ese que llaman Dux Balshazzar. Si os place acudiré a sus tierras para exigirle poner fin a sus intolerables desmanes con el Templo y a su detestable tributo de doncellas a los mauros.
El Adorador de la Luna me observó y justo en ese momento Bel-Shati levantó la vista de los legajos y proclamó:
—Cuatro mil cuñas de oricalco de impuestos adeuda Gothia al Templo, Sagrado Padre. Y hasta la fecha doce han sido los emisarios que no han regresado de esas tierras.
—Pues yo recobraré esos dineros también para el Templo, y veré qué fue de los emisarios desaparecidos si me lo permitís —añadí a tal punto—. Pero ante todo veré qué ha sido de las doncellas tributadas a los mauros, y si puedo restituirlas. Y si no regreso mi nombre no habrá de escribirse en esos legajos, Sagrado Padre, pues soy súbdito del Rey de las Españas, que no vuestro. Nada tenéis que perder por tanto, y yo os lo imploro.
Entonces el teócrata se puso en pie y bajó del estrado y se acercó hasta mí. Puso su mano sobre mi testa en aquel mismo extraño gesto de gracia que ya me impusiese el malogrado Silas en aquel islote de la Atalaya Oriental, y me dijo:
—Mandaremos entonces un emisario más, y si por desgracia tampoco regresa quedará con ello lavadas y con creces sus afrentas de esta tarde, maese Ramírez —dijo—. Pero si por fortuna sí lo hace, y aquí vuelve con buenas nuevas tenga por seguro que no solo se tendrán por pagados sus actos, sino que todos en la ciudad celebrarán sus logros, tal y como debió hacerse cuando me devolvió a la acólita de Silas y el Brazal de Sothis.
—Sea así, pues, y yo os lo juro —contesté, y me erguí ante el Consejo de Ancianos.
Entonces Briseida se acercó y postrándose ante Nabonides dijo:
—Padre, en tal caso pido permiso para acompañar a este hombre.
—¿Tú, Briseida? —exclamó el teócrata.
—¡Bris, no! ¡Es demasiado peligroso! —intervine sin poder contenerme.
—¡Este hombre tiene razón! —añadió el Adorador de la Luna—. ¡No puedo permitirlo, hija!
—Padre —contestó entonces Briseida poniéndose en pie y tomando de las manos al teócrata—, era el adeudo de mi maestro Silas y por tanto el mío el traer el brazal al Templo. Sin el socorro de este extranjero tal empresa no habría podido lograrse. La Diosa me susurra al corazón que he de servirla en esto también y devolver a este hombre la ayuda prestada en el pasado.
Nabonides suspiró, contrariado, y entonces casi pude jurar que todos los años y responsabilidades que debía haber soportado en su cargo caían de repente sobre sus sienes. Parecía ahora el Adorador de la Luna lo que en realidad era; tan solo un viejo decrépito y cansado, pero aquello duró solo un instante, y al punto se recompuso en su altísima dignidad y elevando de nuevo la voz proclamó:
—Hija, si Astarté te ha inspirado esto en el corazón entonces márchate con mi beneplácito pero sobre todo con el mayor de los cuidados. Y a usted, maese Ramírez —me dijo señalándome con gran autoridad y enfrentándome de nuevo—, le impongo una nueva tarea más, acaso la más importante de todas...
—La traeré de vuelta, Sagrado Padre, aunque sea a costa de mi vida —le interrumpí con gran atrevimiento—. ¡Y sabed que en esto empeño no solo mi espada sino mi honor!
Nabonides III suspiró de nuevo, cansado, y pidió asiento.
—¡Ay! —se lamentó—. ¿Qué poseo yo que pueda ayudaros en esta empresa de paz con un hombre tan malvado como el Dux? Decidme, y si está en mi mano lo tendréis...
Me encaré entonces con el teócrata de Tarsis.
—Lo está, Sagrado Padre —contesté, y me giré para guiñar un ojo a Briseida—. Mi espada. Ordenad que me la devuelvan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top