I
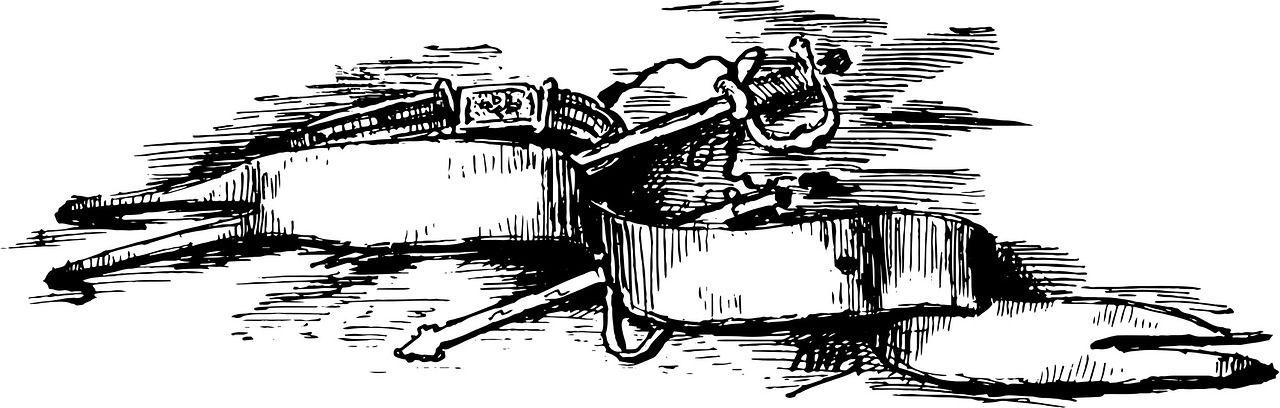
El viento comienza a soplar demasiado fuerte.
Bajemos las escaleras; creo que al término de ellas el otro día vi un pozo. Tened cuidado, estos escalones vencidos por el musgo son traicioneros, y no queremos un traspié a deshora. Ahí está, ¿lo veis? Ese pozo ennegrecido me trae a la memoria recuerdos, y creo que os referiré ahora la historia del faro de Mastia, si os place: no en vano fue la primera de mis grandes aventuras tras llegar a costas de Thule, y guarda un especial rincón en mi corazón por lo que significaría para lo que vino después.
¿Que qué quiero decir? Bueno, al fin fue en aquella ocasión la primera vez que la vi. ¿Recordáis que os la referí brevemente, la otra noche? Briseida... Bah, no me hagáis caso: confío en que el sentimiento no ofusque mi memoria, y ahora trataré de daros cuenta. ¿Empezamos?
Bien, la vez primera que vi el faro de Mastia el sol ni empezaba a despuntar por el horizonte del cabo. Decían en el puerto que estaba encantado, y que otrora había sido una construcción colosal, la mayor de por aquellas partes del continente.
El relente había empapado mis redes de pesca aquella mañana, y la gélida aurora las había cubierto de escarcha. Malhumorado, las eché al agua y me acomodé lo mejor que pude sobre las duras y húmedas tablas del bote. La mar estaba por amanecer queda, y no había nada de resaca, así que eché mano al zurrón, di cuenta de un par de roscas de vino, eché un trago de buen morapio del pellejo y llené la cazoleta de mi pipa. Aspiré dos bocanadas de humo y las dejé escapar al fresco céfiro del cabo mientras las veía marchar, arrullado por las olas.
Entonces al punto mi vista voló de nuevo por sobre las aguas y reparé de nuevo en el faro: digo que tal fue la primera impresión que tuve de tan antiquísima construcción, e inhiesto como una aguja y solitario sobre un rocoso islote apartado de la costa parecía en ruinas, en lontananza. Entonces el sol por fin asomó en el horizonte y alcancé a ver unas ociosas gaviotas ocupadas en jugar en torno a su desmoronada cúpula, y de repente, sin previo aviso, observé que huyeron todas chillando, como aterradas por un inesperado peligro.
¿Qué puedo deciros? Al punto no sabía todo lo que sé ahora, y no le di mayor importancia ni al suceso ni al faro. En efecto muchos como aquel había visto en mis tiempos, en costas del Mare Nostrum, desde Algeciras a Alejandría, y no era ni el más alto ni el mejor conservado. De modo que en aquel momento no presté mayor atención al famoso faro maldito de Mastia, y proseguí con mis labores: saqué mi caña cuando di cuenta de los bollos y de un poco de queso duro, y comencé mi jornada.
Alcanzadme ese cubo que está ahí, compadre, si os place, y veamos si queda algo de agua en el pozo. ¿Andáis sin ánimo? Ya iré yo, dejadlo. A fe que sería una suerte que pudiéramos colmarlo, pues esta tierra maldita está mortificada, pero al menos en estos vetustos sótanos estamos al abrigo del viento que se ha levantado ahí arriba, y desde luego es la parte mejor conservada de esta fortaleza. ¿Tenéis sed? Apuesto que no. ¡Ja! Ni yo, pero debemos tratar de mantener la mente ocupada mientras esperamos. No, no os engañéis; no nos dejarán escapar, tan tunos, y vos lo sabéis: no permaneceremos ya mucho tiempo sin sufrir las caricias de la Matriarca.
¡Mal rayo la parta, allá arriba! Sí, y callad: con todas estas piedras sobre la cabeza me atrevo a maldecirla, ya lo veis, ¿y acaso qué peores males nos podría ya deparar? Dejadme, y no me hagáis caso. Echaré el cubo al pozo, y esperemos que esta cuerda sea lo suficientemente larga o que este condenado pozo no sea demasiado hondo. Ya sabéis que tengo el zurrón lleno de endrinas; las encontré en el brezal, en el yermo, ya os lo dije, y me queda algo de aguardiente en esa botella. Sí, es demasiado fuerte para otra cosa que no sea restañar tajos, pero si maceramos en él las endrinas con una parte de agua algo podremos hacer con él, y las horas se nos harán tal vez menos pesadas.
Mientras, si os place, puedo proseguir con mi cuento, y os referiré lo que me pasó en aquel malhadado faro y cómo conocí a Briseida.
Eso fue algún tiempo después de que perdiese mi querido navío...
Bien, en aquellos primeros tiempos a mi llegada a las costas de Thule ya os conté que malvivía durmiendo en una tienda en una cala de la bahía, ¿recordáis? Vendía en la lonja del pueblo, sobre el mediodía, mis capturas de la mañana, y las tardes... Bueno, las tardes las ocupaba en leer cualquier libro que me vendiesen al peso, en la calle de Fustas. No, no eran ni mi Ovidio ni mi Plutarco, ni aún mi buen Arcipreste de Hita, pero por ellos algo más del idioma y de las costumbres de aquellas costas aprendí. También departía con unos y otros fulanos por galerías y fondas, y por mis chanzas y por la curiosa forma que tenía de usar su lenguaje común me hice algo conocido por aquellos lares. Alguno me tomaba por loco, y eso que no mucho contaba de mis desventuras, pero ninguno se sobrepasó a la vista de mi espada, y fin.
Al cabo otras veces me empleaba también en dar paseos por Mastia en mis ociosas tardes. Aquella era una ciudad y puerto en lo que llamaban los arrabales de la Civilidad, muy lejos de la capital de aquel reino del continente en que me hallaba, y la llamaban Ispal a la capital y Tarsis al reino entero. Pese a lo abigarrado de sus construcciones las calles de Mastia parecían tiradas a líneas, y todas, sin excepción, lucían un desgastado pero sólido adoquinado, testigo de tiempos mejores. La Casa del Pueblo, el mercado de la Lonja y, por supuesto, el modesto templete de Astarté-Ishtar, con sus sobrias columnatas de mármol que me recordaban al griego Partenón, eran los edificios más respetables del lugar. El templo olía a incienso y canela, pero el puerto apestaba a pescado, como le correspondía.
Otras tardes, cuando no estaba de humor para caminatas o lecturas, me ocupaba en reparar mis redes en la playa. Pero al cabo todas o casi todas las noches, más bien hacia el crepúsculo, me acercaba de nuevo al puerto, y en la Posada de Pescadores compraba a Crino, el buen tabernero, algo de pan, queso y tocino y le hacía rellenar mi pellejo con el pasable vino de la región. ¿La cerveza de allí, decís? ¡Ni para fregar cubiertas servía! ¡Menos fuerza tenía que unas infusiones de manzanilla! Bueno. Después, con el zurrón ya lleno regresaba a mi cala y encendía un fuego sobre la arena, tendía mis ropas en una palma cercana y asaba algunas sardinas o algún arenque en un espeto. Dependía de la captura del día. Por último el clima era templado todo el año en aquellas latitudes, y en verdad que en eso tuve suerte, pues la simple lona de mi tienda era lo único que se interponía entre mi coronilla y la intemperie.
Bien, digo que el morapio del pellejo lo reservaba para mi almuerzo del día siguiente, pero es verdad que algunas noches, si no seguía de humor, lo apuraba y me tendía sobre la arena a mirar las estrellas, buscando las constelaciones de mi patria. No aparecían los astros por ningún lado, por supuesto, pues el firmamento había cambiado desde que traspasé las brumas del Mar Velado, y ya no me esperaban allá arriba ni El Carro ni mis queridas Hespérides. Añoraba las alegres costas y playas de mi patria —¡Málaga, Palos, Cartagena!—, y reparaba entonces en lo extraños y remotos que eran aquellos parajes a los que me había arrojado la Fortuna y las corrientes del Mar Velado.
Así y no en vano muchas noches era requerido por Crino, el posadero, por saber de dónde demonios era yo oriundo, ya sin chanzas, con aquel extraño acento mío y mis extrañas maneras. Yo le contestaba, al punto:
—Crino, ¿cuál es el lugar más extraño del que hayas tenido noticia?
—¿Qué dices? —respondía, y fingía quedar pensativo—. Sin duda alguna, el Mar Velado —decía al fin.
—¡Pues de más lejos vengo yo, a fe mía, y meted ya ese queso en mi zurrón y llenad de vino este pellejo, y acabemos con esto! -le contestaba, y ambos echábamos a reír.
Y en efecto en tales chanzas o parecidas nos encontrábamos una noche, cuando al salir de la cantina me fijé en dos extraños. Se encontraban acomodados en el exterior de la posada, sentados a una de las mesas de Crino, al aire del puerto. El buen Crino solía disponer mesas fuera cuando el tiempo era bueno, pues desde allí se podía admirar el trasiego nocturno del puerto marítimo; aquella noche en concreto el céfiro se había llevado mar adentro los olores de las algas podridas y del humor de los atunes sobre los maderos de la lonja, y se aspiraba una perfumada brisa marina que venía de la bahía.
Tal pareja la componían un anciano decrépito, envuelto en un sobretodo negro, y una curiosa muchachita tocada por una túnica encarnada que le asistía. Ella era Briseida.
Mastia en verdad era puerto de paso, y por la fonda de Crino había visto yo desfilar toda suerte de viajeros, mercaderes y truhanes, pero nunca me había topado con parroquianos como aquellos dos. La muchacha escanciaba vino de una jarra de barro para el viejo e iba dejando encurtidos en su escudilla, que el anciano se metía en la boca y trataba de masticar con fruición. El viejo sonreía mucho a su joven discípula y departía animadamente con ella, pero en su caso noté que tenía la mirada perdida en las alturas, y que ella, ajena a esto, ponía todo su afán en ocultar de la vista de todos su rostro con la capucha de su túnica. Él era pues, en definitiva y a todas luces, un viejo clérigo ciego, y ella su joven novicia; ¡extraña pareja en un puerto tan alejado de la Civilidad!
Así las cosas, me quedé observándolos con ociosidad durante un buen rato, lo reconozco, hasta que reparé en tres personas que tampoco les quitaban ojo, junto a las escalinatas del paseo. Estas, al contrario que yo y sea la modestia apartada a un lado, eran gentes de muy mala catadura, sin dudar. Juzgué por las hechuras de los tres que la muchacha hacía bien en tratar de pasar inadvertida, pero la experiencia enseña que el tratar de no llamar la atención resulta a veces en el mejor remedio para abandonar el anonimato. Y así, en efecto, comprobé que aquellos tres mal encarados mauros —pues tales eran, y así llamaban en aquellas tierras a cierta degenerada parentela de gentes bárbaras, más emparentados con animales que con humanos— ya cuchicheaban entre sí mientras no perdían detalle de lo que hacían el clérigo y la novicia. ¡Mal plan tenían ya dispuesto!
Así que sin más dilación cogí un vaso de barro del rejón de Crino, salí y me senté a la mesa de los dos sin presentarme siquiera, y con fingida confianza me serví de su jarra de vino. Cuando la muchacha levantó la vista y clavó en mí su mirada no había miedo en sus ojos; ¡no! Hubo sorpresa, y al punto una ira ardiente, dirigida contra mí, muy pronta a estallar.
De modo que hablé entonces, y antes de que ella misma pronunciara palabra alguna que echara por tierra mi plan, dije:
—¡Hola! Disculpen mi intromisión, pero juzgué que valdría la pena que en este momento no tuvieran que verse bebiendo a solas los dos. —La joven resopló y se levantó de la mesa para contestarme como en otra ocasión sin duda me habría merecido por mi atrevimiento, pero con un gesto de mi mano y tentando una vez más mi suerte no la dejé continuar, y levanté la vista y la crucé con la de los tres mauros, que ya estaban a espaldas de ambos.
Entonces me levanté yo también de la mesa, y sin decir una palabra les señalé con la empuñadura de mi espada, sin desenvainarla; la vista de mi insólita espada oriental sin duda que les desorientó, pues al punto los tres se alejaron de mal humor y disimulando.
Se fueron. El anciano permanecía en un decoroso silencio, con la mirada perdida hacia donde me encontraba, mientras yo me otorgaba la libertad de tomar de nuevo asiento.
—Bienvenido sea, y en buena hora al parecer, amigo mío —me dijo entonces, y me sonrió—. Me parece a mí que su llegada ha sido proverbial, pues esos tres caballeros a mi espalda se han marchado con mucha prisa... ¿Ha sido así, Briseida? —añadió, dirigiéndose a su joven acompañante.
—¡Eso creo! —contesté yo, y reí—. ¡Y me parece también a mí que vuestra merced ve más que muchos otros hombres, y con más tino! A fe que agradezco vuestro saludo y vuestro vino, y si con ello puedo acallar los resquemores que aún me guarda la dama que os acompaña permítanme que les convide yo a una nueva jarra, en reposición de esta. ¡Crino! ¡Crino! —llamé, y bien pronto el buen posadero acudió desde el interior de la cantina, solícito—. Ten a bien servir más vino, Crino, y da por seguro que si me hicieses la merced de decirle mi nombre a estos nuevos amigos míos me tendrías por el más feliz de tus parroquianos.
Crino me observó, sorprendido.
—Claro que te daré el gusto —dijo al fin—, y así al mismo tiempo te los presentaré a ti. ¿Me permites entonces hablarles con franqueza? —me preguntó guiñándome un ojo, ante lo que asentí, riendo y apurando de un trago la cuartilla de vino que me había servido—. Venerable Silas —dijo entonces Crino con mucho respeto, inclinándose hacia el anciano—, este que está sentado junto a usted es el muy noble capitán Ruy Ramírez López, de un sitio que llaman Villalobo. Dice ser de lejanas tierras, desconocidas desde luego para mí y supongo que también para usted, y habla como puede escuchar de una forma muy extraña, como si se hubiese amamantado entre una carretada de minotauros del Mar de la Niebla, y algo más, que no sé precisar. Y aunque no se pueda dar fe del linaje del que presume, si finalmente no resulta ser más que un vulgar vagabundo pescador tenga usted por seguro que es el más honrado de todos ellos: lleva varios años rondando cada noche por mi taberna, y nunca me ha dejado a deber ni una sola cuña, que ya es mucho y que es lo que a este sencillo posadero más le importa en la vida —le dijo el muy tunante, y se echó a reír.
—¡Te juro Crino que si no me desmintieses afirmaría que eres malagueño, por lo caradura! —respondí—. Mira, solo el que tiene y no paga puede tenerse por mal nacido, Crino, pues al que no tiene, ¿qué se le puede pedir? —proseguí yo, riendo—. Pero siempre una cuña para el posadero tengo, eso es verdad, y doy gracias, ¡y venga ya ese vino de una buena vez, Crino! —dije, aunque aún le retuve un momento más, dejando esta vez las chanzas aparte—. Déjame decirte, eso sí, Crino, que hoy hemos tenido por aquí algunos parroquianos con no buenas intenciones; tres mauros he visto, y por allí que les he visto marcharse, camino de Alfareros.
Mi orondo y patilludo Crino frunció el ceño y miró en la dirección que le indicaba.
—Pues te doy gracias por el aviso. Y sí: a esos tres ya les tenía yo echado el ojo, y con esto que me dices te adelanto que si les veo volver a rondar entre las mesas sacaré mi tranca a saludarles, y sin preguntar.
—Que me place, amigo —contesté yo—, y gracias de nuevo. Y ahora anda y tráenos el morapio, que estamos secos —dije, y el posadero partió al punto en su busca, con el trapo al hombro.
—Déjeme que le agradezca de nuevo las molestias y el que haya estado tan vivo, amigo Ramírez —dijo entonces el viejo clérigo—. Si usted es digno de la confianza de alguien tan recto como Crino lo es también de la mía. Yo me llamo Silas, como bien le han dicho, y soy solo un triste cantor de las alabanzas de Astarté, la Cálida Madre Celestial. Esta que ve usted aquí, y no yo —dijo con guasa—, es mi novicia y protegida, mi dulce Briseida.
Se veía cumplido lo que ya había supuesto. Cabe decir que aquel culto de Astarté me recordó tan pronto escuché hablar de él —y lo hice bien pronto, pues su culto se extendía por cada puerto y cada pueblo de aquel extraño continente, como bien pude comprobar— al de aquella antigua diosa fenicia que ellos conocieron con el mismo nombre, los sumerios como Innana y los belicosos acadios, los asirios y los babilonios como Ishtar, y los israelitas como Astarot. En todas aquellas antiguas civilizaciones Astarté representó el culto a la Madre Naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la celebración del amor y los placeres de la carne, si bien con el tiempo, empero, mostró su faceta más oscura entre algunos de sus pueblos, y debido a heréticas interpretaciones se tornó también en diosa de la guerra y hasta recibió cultos sanguinarios por parte de sus devotos.
Estas mismas cosas representaba la Cálida Diosa, como aquí la llamaban, en todos y cada uno de sus innumerables templos por todo Thule, menos esta última más oscura y moderna, pues comprobé resultaba solo propia de las tierras de mi Europa al parecer y a mi pesar. Por otro lado, en aquellas tierras Astarté se representaba en la luna y sus fases, y en el discurrir de las aguas también, pero en cualquier caso no se me pasaron por alto todas estas cosas, y no pude evitar asombrarme por aquellas sorprendentes y numerosas coincidencias. Se veneraban algunos otros dioses, como el Moloch de los minotauros de la península del mismo nombre, pero Astarté era de entre todos la más venerada, como sostengo, pero me desvío.
Bien, al cabo observé entonces con descaro a la joven, tras que su maestro me la presentara, y si bien en parte no me mostraba ya tanta desconfianza como al principio bien que sostuvo mi mirada con notable orgullo y gallardía, ¡y no me quiso saludar, lo cual me sorprendió sobremanera! No parecía aquella muchacha tan tímida como contaban de las futuras doncellas de la Diosa, y en verdad que buena sorpresa me iba a llevar...
—Quedo a vuestro servicio, venerable clérigo, y también al vuestro, admirable muchacha —le respondí entonces, y en ese punto volvió al fin Crino con el vino, y lo dejó en la mesa, y hubo paz.
—Gracias por su ayuda y su atención —me dijo al fin la muchacha, y cuando escuché su voz por vez primera esta me pareció tranquila, como la brisa que mece la mies en verano, pero a la vez poderosa como el agua que corre entre manantiales por la montaña. Sonreí a la joven virgen de la Diosa, y juzgué que hubiese dado mi querida y perdida La Deseada, de haberla seguido poseyendo, por haber visto aquel rostro y los cabellos que se ocultaban bajo aquella túnica a la luz de la mañana, y no en las penumbras de la noche.
Pero bueno, escancié más vino y hablamos durante algún rato más. Entre otras cosas no pude dejar de preguntarles sobre los asuntos que habían llevado a un puerto tan lejano como el de Mastia a dos devotos de la Cálida Diosa.
—Andamos en adeudos del Templo —me contestó el viejo— y vamos de camino a Ispal, la de las Mil Puertas, en donde Briseida entrará pronto al servicio de la Diosa como una de sus xanas.
No quise ser indiscreto y no pregunté nada más. El viejo quiso convidarme y compartir su cena conmigo, pero rechacé su oferta y di gracias con un gesto, y en cuanto el clérigo hubo tomado algunos encurtidos más en seguida la muchacha se levantó e insistió en llevárselo, indicando que era tarde y debían retirarse ya.
—Así haremos si no queda más remedio, hija mía. Bueno, pues buenas noches, amigo Ramírez, y en buena hora otra vez —me dijo, y tras levantarse de la silla se colgó del brazo de su novicia.
—Buenas noches y bien hallado encuentro, a los dos. Ha sido un placer compartir vino y asiento —contesté yo, y me levanté e incliné el gesto respetuosamente hasta que se dieron la vuelta.
Seguí sentado a la mesa un rato más y apuré un par de cuartillas más del vino de la jarra, pensativo y a solas, y cuando me levanté cerca de una hora después dejé sobre la mesa una cuña de oricalco para Crino.
Me quedé aún un rato por el malecón aquella noche, hasta que finalmente me decidí y dirigí mis pasos a la travesía de los Alfareros. Allí encontré en seguida a los tres mauros de antes, reunidos junto a una fogata en un callejón. No hubo tiempo para mucha charla: ya no mantenía yo ánimo de conversar.
—Pues a fe que no me gusta la forma en que paseáis la mirada por los parroquianos de la posada —les dije, plantándome ante ellos. No daban crédito, y vi la duda y el miedo deformando su simiesco rostro. No hubo mucho más, y echaron mano a sus armas ante aquella provocación.
¡No! ¿Qué pensáis? Por supuesto que no los maté; mucho más apurado hubiese debido de verme para llegar a tanto. No, y no hizo falta, y en verdad demostraron no ser muy diestros con la tizona y sí muy cobardes: del primero su embotado machete salió partido en dos en cuanto mi hoja y la suya se encontraron; del segundo no hubo tiempo de eso mismo, pues de un empujón de pronto se encontró tirado en el suelo, de espaldas; y del tercero... En el tercero ya sí que busqué sangre. Apenas fue un tajo en el brazo, pero tan pronto sintió la herida dejó caer también su espada, y ya los tres salieron a trompicones del callejón, como alma que lleva el diablo.
A su espalda les grité que no quería volver a verlos husmeando por la posada del puerto, y eso fue todo.
Bajé a la playa tras ello, y regresé a mi tienda en la cala.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top