Kennedy
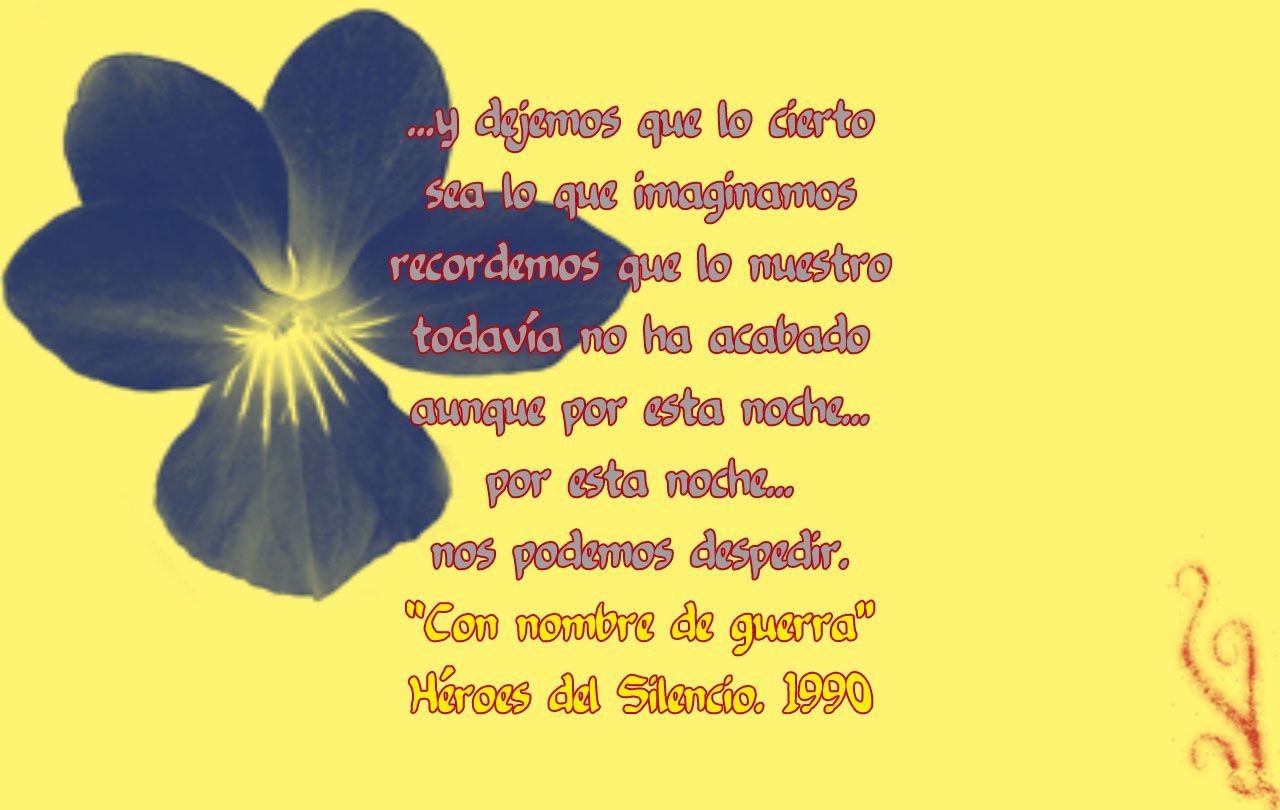
Siempre me ha gustado moverme a través de la noche, buscar y observar formas distintas de ver el mundo, maneras diferentes de cruzar este cuasimicroscópico instante en el tiempo que llamamos vida. Toparme de frente con todos los estilos de existencia imaginables es excitante y, muchas veces, hasta peligroso, sin embargo, la fascinación que ejerce sobre mí la oscuridad es mayor que mi instinto de conservación.
El decadente mundo que hemos construido nos ofrece múltiples oportunidades de hundirnos a través del fango hasta el fondo mismo del infierno; sus tortuosos caminos se entrecruzan y se enlazan de tal forma que la mayoría de las veces somos incapaces de notar en qué momento tomamos por uno o por otro, al grado que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando regresamos a nuestra senda original de descenso. Incluso, en ocasiones, podemos ascender por la escalera al cielo sin siquiera haberlo advertido.
Subir, bajar, son lo mismo cuando cruzas la noche; pero cuando llega el día las apariencias se imponen: padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, empleado, obrero... el chico bueno del barrio. La inseparable máscara -que sólo podemos apartar durante las pocas horas en que el extenso manto de estrellas cubre la tierra- se adhiere como alguna clase de maldición/bendición que nos permite movernos en el superficial mundo que la sociedad considera "aceptable".
Muchos se sienten perfectamente a gusto con esta hipócrita existencia, otros ni siquiera se dan cuenta de ella y, finalmente, están los pocos que se aferran a un lado o al otro, intentando con desesperación seguir todo el tiempo en la luz o todo el tiempo en la oscuridad, sólo para que al paso de los años el desencanto los obligue a recuperar las horas perdidas de la otra cara de la moneda.
Quizá sea imposible cambiar las cosas y por ello sólo busco explorar las posibilidades que me ofrece la noche, sin dejarme llevar por completo por ninguna de ellas; sin compromisos, sin ataduras, en movimiento constante para evitar ser atrapado en una corriente de la que quizá ya nunca pueda o quiera salir. En las palabras simples de un hombre simple: "el problema no es que no me guste, sino ¿qué tal si sí me gusta?".
Además, cruzar la oscuridad es la única forma que encuentro para no caer en la desesperación de una vida monótona, de una existencia gris que me reduzca a un número entre otros mil millones, a un rostro en una multitud anónima, a ser "un ladrillo más en la pared". Tal vez me busco a mí mismo en medio de la noche o quizá huyo de mí, el caso es que por más que me muevo, por más que avanzo y retrocedo, por más que subo y bajo, por más que mantengo el camino o trato de cortar por el primer atajo no consigo mi objetivo, tal vez porque ni siquiera sé cuál es.
Sin embargo, un día (o más bien una noche) una extraña necesidad se apoderó de mí y de mis pasos, llevándome sin consentimiento y sin consciencia a la sórdida cantina que resaltaba en aquella elegante zona comercial como la insospechada fisura que deforma, más allá de toda redención o compostura, al más hermoso de los diamantes.
El ambiente dentro era de una luminosidad profundamente insultante, asfixiante. Las zumbantes luces fluorescentes hacían resaltar hasta el más mínimo defecto no sólo de paredes y muebles, sino de empleados y parroquianos; todos ellos envueltos en una sórdida atmósfera que resultaba tóxica, atemorizante y, por lo mismo, peligrosamente atractiva para un adicto a la noche y sus criaturas.
Y así como aquel antro de vicio y perdición resaltaba como una mancha de lodo en la más blanca de las sábanas, dentro, ella, Kennedy, sobresalía como una esmeralda engarzada en cobre. Su cabellera negra, su estrecha cintura, sus piernas delgadas y elegantes, sus ojos de almendra y su boca de rubí, el rostro de niña desmentido por la mirada de la más lasciva de las bacantes fueron el canto de la sirena que capturó tanto mis ojos como mi mente no bien traspuse la puerta abatible que separaba a la virtud del pecado.
Unas cuantas copas por mi cuenta, un par de piezas de baile y algo así como cien monedas fueron bastantes para que la chica del minivestido rojo accediera a llevarme por aquellas escaleras estrechas y mal iluminadas hasta el paraíso insospechadamente ubicado en el segundo piso.
Aquel tapanco oscuro y deprimente, con una silla desvencijada y sucia por todo mobiliario y una bombilla polvorienta por toda iluminación, fue el marco perfecto para que mis manos recorrieran, impúdicas, cada centímetro de su piel canela, tan suave como el interior nacarado de una concha y tan cálida como el tibio abrazo de un manantial de aguas termales.
Sus pechos, pequeños en realidad, se ajustaban perfectamente al tamaño de mis manos y sus oscuros pezones cabían justo en el hueco de mi boca. El lejano sonido de la música creaba el ambiente perfecto para que su cuerpo entero me acariciara en una forma que jamás podré olvidar, sus piernas entrelazándose con las mías y su entrepierna rozándose con la mía de tal forma que podía sentir hasta el más mínimo detalle de su exaltado monte de Venus, incluso a través de mi ajustado pantalón de mezclilla.
En medio del delirio provocado por la adrenalina me permití acariciar su cuerpo entero, a veces con pasión desenfrenada, casi con furia, y a veces con ternura y delicadeza, como un ciego que tratara de leer la Biblia escrita en braille. En medio de aquel febril ensueño rocé y pellizque sus senos, sus piernas, sus pezones e incluso su sexo palpitante por encima de su tanga roja en un intento por encender, o por lo menos despertar, una pasión que ella no sentía; su mente se mantuvo a una distancia prudente, lo bastante cerca como para complacerme, pero demasiado lejos como para poder alcanzarla.
Luego todo acabó sin haber empezado en realidad, un par de copas más, dos piezas de baile más y un abrazo; pude seguirla tocando un poco, deleitar mis manos con el tacto de sus piernas y su piel, pero el dinero manda y pronto se quemó, como hojarasca en un incendio, dejando sólo cenizas de sí mismo y de aquel "amor" de unas horas; aun así ella se encargó de mantener encendida mi esperanza al pedirme mi teléfono, yo se lo di y, además, prometí volver a buscarla.
Ella nunca me llamó. Yo nunca fui a buscarla. Tal vez fue mejor así. Quizá fue mejor que aquella esperanza mal fundada se perdiera por siempre en las neblinas del "quizá", en el eterno crepúsculo del "pudo ser". De hecho, siempre entendí que "lo nuestro" nunca existió; desde el primer instante comprendí que ella solo estaba siendo una buena vendedora y yo sólo estaba siendo un buen cliente.
De cualquier forma, aquel fugaz encuentro sacudió lo suficiente mi mundo como para dejarme entrever aquello que busco: a una mujer como ella, como Kennedy, que sea fácil tocarla y difícil conquistarla, que no busque comprometerme y que no se comprometa, que no me ate ni me obligue, pero que me abra sus brazos siempre que yo vuelva; con el corazón inalcanzable pero la piel siempre dispuesta.
Entiendo lo infantil, lo superficial, lo burdo que esto debe de sonar. Quizá sea mi miedo al compromiso, quizá sea el paralizante temor a crecer, a madurar; sin embargo, tampoco elegí ser como soy, las incontrolables fuerzas a mi alrededor moldearon mi carácter y, quizá, hasta determinaron mi destino mucho antes de que yo me diera cuenta o pudiera hacer algo al respecto.
"Infancia es destino", dicen. Ya veremos.
Ahora que lo pienso, quizá si regreso a buscarla pueda terminar de delinear el difuso perfil de la verdadera Ella, de aquella que es tan perfecta para mí como yo lo soy para Ella, sin importar qué tan imperfectos seamos en realidad; pero si no, tampoco importaría mucho, pues por lo menos podría volver a llenar mis cinco sentidos con Kennedy y su esencia, una esencia que es tan etérea como mundana, tan íntima como indiferente y tan sagrada como profana.
https://youtu.be/Bq_5GzVPSLY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top